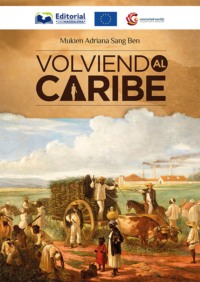Kitabı oku: «Volviendo al Caribe», sayfa 9
mejoramiento de la competitividad productiva y de la integración económica real del grupo, no ha estado a nivel de las expectativas creadas originalmente […] Cabe señalar que, si bien el MUEC incluye la movilidad para los bienes producidos dentro de la Comunidad, y también incorpora un arancel común para todos los bienes que no tienen preferencia de trato comunitario, el proceso no contempla el establecimiento de una unión aduanera que permita el libre tránsito de las mercancías de terceros países dentro de los espacios aduaneros de la región118.
El segundo objetivo es la coordinación de la política exterior, con el propósito de promover una mayor influencia en el plano regional e internacional, como una plataforma que permitiría llegar más allá que sus propias capacidades individuales. Este es el objetivo que más logros puede exhibir: todos los países independientes de la CARICOM pertenecen a la OEA. De la misma manera fue fundamental en la creación de la Asociación de Estados del Caribe en 1995. Sin embargo, han ocurrido problemas que denotan su debilidad. Por una razón quizás, como afirma Ogando Lora:
Han primado más los intereses nacionales que los intereses colectivos, lo cual ha debilitado la coherencia y restringido la influencia del grupo en el escenario internacional. Existen varios ejemplos concretos en este sentido tales como las diferencias con respecto a las relaciones bilaterales que mantienen los miembros de la CARICOM con la República Popular China y Taiwán. Las divergencias existentes sobrelimitan el potencial alcance y efectividad de la cooperación a nivel del bloque […]119.
Uno de los objetivos que mejor ha marchado es, dice Ogando Lora, la cooperación funcional. Un ejemplo de esto fue el Plan de Acción para el Desarrollo de la Juventud. Asimismo, se han desarrollado políticas laborales y diversos programas de capacitación.
En otro orden, quizás uno de los problemas es que existen, en el interior de la CARICOM, procesos de integración subregional como, por ejemplo, la Organización de Estados del Caribe Oriental (OECO), constituida en 1981 por siete pequeñas economías insulares. También existe el Foro Caribeño de Países ACP (CARIFORUM). La creación de este foro se originó cuando adhirieron Haití y República Dominicana al Convenio de Lomé IV, que luego se convirtió en el Acuerdo de Cotonú. “Con los años, el CARIFORUM fue reconocido como el mecanismo interlocutor de la región caribeña, no solo para los aspectos de cooperación, sino también para el diálogo político con la Unión Europea”120.
Ogando Lora concluye su ensayo afirmando que la integración es más que necesaria, pero el camino ha sido sinuoso y difícil:
Las presiones y las urgencias impuestas por los condicionamientos políticos y económicos a nivel global, hacen más relevante la necesidad para los países de la CARICOM, por lo que posiblemente, el carácter intergubernamental del proceso deba ser revisado y les obligue a abrir la discusión sobre la concertación de mecanismos de gobernabilidad que apunten en el sentido de otorgar una mayor autonomía y autoridad a las instituciones y organismos regionales.
El panorama económico poco favorable, unido a la falta de líderes regionales capaces de inspirar los ideales integracionistas, hace que exista un gran escepticismo en cuanto a los cambios que podrán resultar del proceso de revisión en que se encuentra actualmente la CARICOM [….] los países tendrán que tomar decisiones fundamentales […] La duda que nos queda es […] sobre el alcance que tendrán esos cambios y si serán lo suficientemente drásticos para relanzar de manera efectiva el proceso sobre bases y compromisos firmes que permitan acelerar la generación de beneficios concretos para la población de los países miembros, o si por el contrario, los cambios serán solo cosméticos y superficiales para garantizar la mera sobrevivencia de una estructura regional anacrónica y deficiente […]121.
A pesar de las amenazas y el debilitamiento coyuntural provocado por crisis recurrentes, derivadas tanto de factores endógenos como exógenos, lo cierto es que, a través de los años, la CARICOM ha ido concretizando avances integracionistas relevantes de manera gradual. Sin embargo, la percepción que predomina en la opinión general de la región refleja que aún no se ha avanzado lo suficiente. Debido a ello han venido surgiendo diversos cuestionamientos y críticas sobre la falta de liderazgo, la estructura, la viabilidad, los compromisos y los costos del proceso de integración. Todo lo anterior ha venido alimentando la apreciación de que los beneficios tangibles derivados del proceso de integración de la CARICOM siguen siendo elusivos para la población general y que el modelo de integración se encuentra en una profunda crisis que podría concluir a la fragmentación del bloque […]122.
Después de haber analizado el origen y la evolución de CARICOM, con sus dilemas, dificultades y problemas, justo es conocer cuál ha sido la historia de la República Dominicana en sus intentos por integrarse a ese organismo. Una historia, como veremos más adelante, que se ha caracterizado por el desinterés de algunos, el interés de otros y la oposición de la mayoría de los estados miembros.
La República Dominicana y la CARICOM
Como se señaló en páginas anteriores, en 1973 el gobierno de Joaquín Balaguer había contratado al economista Bernardo Vega para que hiciera un estudio sobre las ventajas y desventajas de la incorporación de la República Dominicana al Área de Libre Comercio del Caribe. El encargo, como señalamos, fue cumplido con un informe que luego se publicó como libro bajo el título Estudio de las Implicaciones de la Incorporación de la República Dominicana a la Comunidad del Caribe.123 El libro iniciaba con un enjundioso y profundo prólogo de Frank Moya Pons, quien en pocas páginas hacía un magnífico recuento histórico acerca de la historia del Caribe. Afirmaba el historiador que nuestra región caribeña no tenia, ni tiene todavía, una identidad única. Para Moya Pons existían (me pregunto ¿existen todavía?) “varios Caribes” que por demás estaban y están prácticamente incomunicados. Esta situación se reflejaba y se refleja aún más hoy en el comercio inter caribeño que en ese momento era muy limitado, más que limitado.
Debemos recordar que el Caribe ha jugado, unas veces con mayor intensidad que otras, un papel pivotal en la historia americana, pues la conquista y colonización de América comenzó y se dirigió desde La Española, y durante todo el siglo XVI el Caribe fue el “Mediterráneo americano” del imperio español, y la lucha por el dominio de las aguas y territorios de esta área fueron la mayor preocupación de la mayor potencia de la tierra en aquellos momentos.
Más adelante, en el siglo XVII, el Caribe se convirtió en la frontera mundial en donde Francia, Inglaterra, España y Holanda se disputaron sus mercados coloniales convirtiendo estos territorios y mares en causas de guerras internacionales que mantuvieron a estas potencias en conflicto hasta bien entrado el siglo XVIII. A finales de este siglo, las revoluciones americana y francesa hicieron estallar una formidable revolución en Haití que sirvió de acicate a las campañas abolicionistas que prepararían los ánimos y las ideas para la labor política a favor de la independencia de varios de los nuevos Estados de la región.124.
Con respecto al inicio del proceso de globalización, Frank Moya Pons señala que era una realidad inminente que no podía soslayarse y que, sobre todo, la región debía enfrentar:
Otra vez, a principios del siglo XX y como una de las muchas consecuencias de la Guerra Hispanoamericana y del interés norteamericano en la seguridad del Canal de Panamá, el Caribe volvió a ser zona de primerísima importancia estratégica, aunque esta vez para la exclusividad de los Estados Unidos que terminó heredando la influencia política y económica en América Latina.
A pesar de las necesidades reales planteadas por Bernardo Vega […] ninguna integración parece posible entre los cuatro mayores Estados del Caribe latino, con la improbable y notable excepción de Haití y la República Dominicana […] En cuanto al Caribe como unidad, y a pesar del progreso realizado por CARIFTA-CARICOM, la existencia de acuerdos económicos preferenciales entre estos y otras potencias extra regionales, es un obstáculo para la integración regional, ya que dichos acuerdos mantienen el predominio de nexos bilaterales con el exterior por encima de los nexos intrarregionales y multilaterales [….]
A pesar de la fragmentación interna de la región del Caribe, fácilmente explicable por la accidentada historia de estas islas, los países de esta área comparten muchos problemas comunes que permiten la realización de análisis globales125.
El libro Estudio de las Implicaciones de la Incorporación de la República Dominicana a la Comunidad del Caribe, autoría de Bernardo Vega, está estructurado en ocho capítulos y un apéndice. Está muy bien documentado con estadísticas y datos económicos y sociales que imagino que para el momento en que se escribió, constituyó una fuente importante de información. En la introducción a la obra, Vega expone claramente su opinión respecto al Caribe:
No soy uno de esos que cree que el Caribe se caracteriza, esencialmente, por las muchas diferencias que existen y que separan a una isla de otra. Nuestros problemas, especialmente en el área económica, son comunes a todos y todos nos beneficiaríamos aprendiendo de la experiencia que ha tenido cada uno de nosotros en afrontarlos. Esto solo se puede lograr, promoviendo contactos frecuentes entre los habitantes de nuestras islas.
Toda el área del Caribe ha pasado por diferentes etapas históricas, desde períodos en los cuales los contactos entre las islas eran intensos, hasta períodos en los cuales lo contactos con las metrópolis y la dominación por parte de éstas, prácticamente eliminaron la comunicación entre la región.
El Caribe debe, para su propio bien, volver, otra vez, a una etapa en la cual una “conciencia caribeña” no sea solamente una frase, sino también una realidad126.
A pesar de las insistencias de algunos funcionarios del gobierno de Balaguer, e incluso del propio autor del libro, el país no solicitó formalmente su incorporación al CARICOM en los años 70. El estudio mostraba muchos problemas, como bien lo afirma el autor, Bernardo Vega:
Nosotros consideramos útil la publicación del trabajo, no solo por su valor histórico, sino porque el estudio muestra una serie de problemas relativos a las dificultades que tienen los productos industriales dominicanos en poder ser exportados competitivamente, dada la estructura impositiva dentro de la cual opera la política dominicana de industrialización […] Por el lado de las exportaciones agrícolas, el estudio muestra lo difícil de poder exportar productos agrícolas a los países de CARICOM sin pertenecer a dicho esquema. Muchas de las dificultades apuntadas en el trabajo aparecerían también en estudios que se hicieran sobre las implicaciones de nuestra incorporación al Mercado Común Centroamericano o al Grupo Andino, por ejemplo127.
Un elemento interesante es que cuando se escribió el informe, su autor recomendaba la incorporación inmediata al CARICOM, pero bajo ciertas reservas y condiciones. Cinco años después, en 1978, sin embargo, su posición era diferente, como lo explica en la introducción:
La recomendación de hoy es pues, seguir de cerca a CARICOM para ver hasta dónde resuelve sus problemas internos para que el acuerdo pueda operar con el éxito indiscutible que tuvo durante los seis años comprendidos entre 1968 y 1973. Si lo logra, es muy probable que entonces a nuestro país convenga de nuevo participar en el esquema y, entonces, el estudio nuestro de 1973 deberá ser actualizado y mejorado antes de tomarse una decisión definitiva.
Mientras tanto, nada justifica que no entremos en un acuerdo bilateral de reducciones arancelarias con Haití, lo que, inclusive, podría servirnos de entrenamiento en el arte de las negociaciones arancelarias y su posterior ejecución y administración.
La República Dominicana junto a Haití y Panamá son los únicos tres países independientes de América Latina que no pertenecen todavía a un esquema de integración. Salgamos de la lista […] Volvamos nuestros ojos a Hostos y Luperón […]128.
En el capítulo I, en el que se hace una breve descripción económica de los países isleños, Vega reafirma el tema tan mencionado y discutido de las asimetrías geográficas y económicas de los países de la región. Por ejemplo, señala que Guyana era el país más grande, con un área de 215.000 kilómetros cuadrados, representando 84% de las tierras de toda la región. Le seguía, y sigue todavía, Jamaica, con un área de 11.424 kilómetros cuadrados y luego Trinidad y Tobago que juntas suman 5.128 kilómetros cuadrados.
En materia de poblaciones para el año 1973 se estimaba que crecía a una tasa de 2% anual. A nivel del ingreso per cápita, la nación con mayor ingreso era Trinidad y Tobago, seguida por Jamaica. Al respecto, Vega señalaba lo siguiente en términos de la realidad económica:
En años recientes, la tasa de crecimiento de las economías, particularmente en los países más grandes, ha sido bastante alta […] (debido) particularmente a la expansión que ha estado acompañada por un crecimiento en el desempleo, un aumento en las importaciones de materias primas industriales y de comida […] y en muchos casos, un fortalecimiento del control por parte de la inversión privada extranjera.
Como consecuencia de esta situación, a pesar del alto crecimiento económico, el área sufre de debilidad estructural, reflejada en una alta tasa de desempleo, un sector de producción de alimentos subdesarrollado, dominación económica extranjera y falta de diversificación de la estructura de la producción129.
La solución que encontraron los países fue la integración económica, que en una primera etapa fue pensada como una zona de libre comercio. Con esta medida se logró la eliminación de los aranceles. Sin embargo, con el tiempo se dieron cuenta de que la liberación del comercio tendría efectos limitados en la promoción del desarrollo regional. No era suficiente promover la competencia dentro de la región, sino que se ameritaban más acciones que trajeran mayores beneficios principalmente a los países de menor desarrollo relativo.
En el capítulo II, que llevaba por título “El comercio regional después del acuerdo de CARIFTA”, era básicamente estadístico. Contenía una serie de valiosos cuadros sobre intercambios comerciales entre los países. Con estos datos el autor quería demostrar lo siguiente:
1.Hubo dos países con un importante crecimiento en sus exportaciones regionales: Jamaica y Trinidad y Tobago.
2.Las exportaciones regionales de Guyana apenas crecieron de US$10.8 millones en 1969 a US$13.3 millones en 1970.
3.Trinidad-Tobago y Jamaica fueron los únicos países con superávit en sus balanzas comerciales.
4.El déficit de los 8 países de menor desarrollo relativo, con relación a los cuatro más grandes en 1971 fue de US23.3 millones.
5.Las exportaciones regionales de los cuatro países más grandes crecieron 76% entre 1968 y 1971, mientras que las importaciones regionales 86%.
Estos datos dramatizaban una verdad que conocemos: la asimetría de los países caribeños es una gran desventaja para los pequeños y una enorme ventaja para los más grandes. En palabras del autor:
Todo esto indica que solo los países grandes se han beneficiado del libre comercio y entre ellos exclusivamente Trinidad y Jamaica.
Aun así, en 1971, apenas un 9.9% de las exportaciones totales de Trinidad y un 2.4% de sus importaciones tuvieron un destino u origen regional. En el caso de Jamaica, para el mismo año, las proporciones son un 3.7% y un 2.3% [...]130.
Nuestras conclusiones, en aquel entonces, fueron que nuestro país debería de solicitar su inmediata incorporación a CARICOM, bajo ciertas reservas y condiciones. Esta conclusión se justificaba por las ventajas que traería al país […]
Está claro que, bajo la crisis actual en que se encuentra CARICOM, las conclusiones a que llegó nuestro estudio, en 1973, no pueden mantenerse. Nuestro país, por cierto, solo ha escapado de la crisis regional debido a los altos precios del azúcar en los años 1974/75 y los del café y cacao entre 1976 y 1978. Los países del CARICOM no pudieron encontrar elementos contrarrestantes ya que para ellos el azúcar juega un papel menos importante y es, además, vendida a la Comunidad Económica Europea, y su producción de café y cacao es mínima. La necesidad de nuestro país de participar en un esquema de integración, sin embargo, se mantiene131.
Como bien se evidenció anteriormente, el autor defendía en el momento en que escribió el informe, la integración del país al CARICOM, cinco años después, en el momento de publicar el libro, recomendaba estar cerca del proceso integracionista, pero no solicitar el ingreso al CARICOM.
La obra contenía también un apartado titulado Epílogo, en el que se transcribía in extenso el discurso de apertura ofrecido por Vega en la Conferencia Anual de la Asociación de Estudios del Caribe pronunciado en enero de 1978 en la sede central de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra en Santiago de los Caballeros. Comenzaba haciendo un recuento histórico muy interesante que tituló “Santo Domingo y el Caribe - El pasado”, en el que da cuenta de las luchas imperiales entre potencias europeas que se disputaban el espacio americano, comenzando por el caribeño.
La segunda parte se titulaba “La problemática económica en el Caribe de hoy”. El primer punto aborda el cambio en los recursos: población, recursos naturales, capital, agricultura, azúcar, petróleo. Luego abordaba la integración económica. Afirmaba que siete razones justificaban la participación de la mayoría de los países del Caribe en un esquema de integración económica, a saber:
1.La industrialización se acelera cuando el mercado es más amplio, provocando economías de escala.
2.La industrialización también es promovida cuando se establecen industrias regionales que no podrían existir si suplieran únicamente el mercado de un solo país.
3.El mercado común promueve la competencia.
4.La compensación monetaria multilateral, entre bancos centrales, produce un ahorro a nivel regional de divisas.
5.El poder de negociación aumenta.
6.Nacen políticas económicas más coherentes entre los países.
7.Se obtiene el libre acceso a los mercados de los otros países del mercado común.
Planteaba Vega que la participación simultánea en tantos esquemas de integración no era saludable; es más, decía, se convertiría en un serio obstáculo:
Las islas del Caribe participan en varios esquemas de integración, CARICOM, COMECOM, el Mercado Común del Caribe Oriental, la Comunidad Económica Europea, y en el caso de Puerto Rico, la Federación Norteamericana. Si definimos al Caribe incluyendo a Venezuela y Centroamérica, entonces debemos agregar tres movimientos adicionales de integración: ALALC, el Grupo Andino y el Mercado Común Centroamericano. Es más, si hacemos una lista de todos los grupos de integración existentes hoy en día en el mundo, tendríamos que concluir que el Caribe participa en todos ellos, con la excepción del Mercado Común de África Oriental132.
Con relación a los modelos de política económica, Vega planteaba que el hecho de que existían, y en algunos casos persistían en ese momento, regímenes políticos diversos, desde repúblicas, algunas de ellas socialistas, de provincias francesas a colonias inglesas y holandesas hasta un “Estado Libre Asociado”, dificultaba una unidad en materia de política económica, y por supuesto, de modelo económico. Un hecho que, sin duda alguna, dificultaba y dificulta en la actualidad enormemente la integración.
Se preguntaba el autor si el Caribe seguía siendo una zona estratégica y militar. Su conclusión fue contundente. En la era nuclear, el Caribe dejó de tener la importancia geopolítica de antaño para las potencias europeas. Sin embargo, seguía el autor, sí mantenía, y mantiene todavía, una importancia capital para suplir productos vitales y estratégicos, como el níquel y la bauxita. Por ejemplo, afirmaba, 60% de la importación de bauxita en Estados Unidos provenía del Caribe. Concluye su ponencia diciendo:
Compartimos una historia común, incluyendo largos períodos de gobiernos coloniales; nuestras economías estuvieron y, para muchos, todavía están bajo un sistema de plantación. No solo somos todos economías subdesarrolladas tropicales sino economías con los mismos problemas inherentes a un potencial de industrialización seriamente limitado. Todos compartimos problemas de acceso a mercados externo.
Tenemos, de hecho, diferentes países caribeños atados, algunos más firmemente que otros, a diferentes centros de influencia: Inglaterra, Francia, Holanda, los Estados Unidos y la Unión Soviética.
Los problemas de la producción, mercadeo y diversificación del azúcar son comunes a todos: Turismo, migración, asuntos raciales, problemas de salud, son todas materias que tenemos en común en todas las islas.133
Los gobiernos posteriores entre 1978 y 1996 no le dieron importancia al tema del ingreso a la CARICOM. Solo fueron activos para la participación de los fondos que provenían de la Iniciativa Reagan para la Cuenca del Caribe y los fondos de LOME, pero no era una decisión de Estado en la que se vislumbraba al Caribe como una zona estratégica de alianza. Sin embargo, durante el primer gobierno de Leonel Fernández (1996-2000) hubo esfuerzos sistemáticos de integrarse a todas las iniciativas caribeñas. Llegando incluso a lograrse que intelectuales dominicanos formaran parte de la dirección o del equipo técnico de la Asociación de Estados del Caribe, como fue el caso de Miguel Ceara Hatton y Rubén Silié. Asimismo, se creó la embajada dominicana en Trinidad y Tobago, como una forma de hacer evidente el interés dominicano en participar en todo lo relativo a los esfuerzos de integración.
Dentro de esa política, el gobierno dominicano solicitó en varias oportunidades su incorporación a la CARICOM. La solicitud se fue postergando hasta que en 2013 la negativa fue rotunda. ¿La razón? La oposición a la decisión del Tribunal Constitucional de la República Dominicana promulgó la sentencia 168/13 del 25 de septiembre de 2013, que buscaba regularizar la migración ilegal hacia nuestro país, lo cual es válido. El punto polémico fue haber puesto la auditoría a los migrantes desde el año 1929. Esta decisión del máximo tribunal negaba un elemento básico del Derecho en el sentido de que las leyes no tienen carácter retroactivo. La Constitución de 2010 establecía que la nacionalidad se establecería a partir del “jus sanguini”, no del “jus solis”, como se indicaba en las constituciones anteriores. Las consecuencias de esa polémica sentencia a nivel nacional fueron graves al arrebatarle la nacionalidad a miles de hijos de extranjeros, nacidos en territorio dominicano. Estaba claro que el dictamen estaba dirigido a la migración haitiana, pero las consecuencias fueron funestas para todos los de ascendencia de otro país y otras razas. Lo peor todavía era que se pretendía hacer una auditoría en un país en donde los documentos brillan por su ausencia, en el cual no ha habido conciencia alguna sobre la necesidad de preservar la memoria histórica. ¿Con qué instrumentos se iba a hacer la famosa auditoría? ¿Por la sonoridad o no de los apellidos? Lo cierto es que la sentencia generó una verdadera cacería de brujas.
Las consecuencias a nivel internacional fueron masivas. En todos los medios importantes se hablaba de la severidad e ilegalidad de la sentencia. Las reacciones más sonoras y de mayor impacto fueron las de la Comunidad del Caribe (CARICOM). En septiembre de 2013 la entidad decidió suspender el conocimiento del punto acerca de la solicitud de ingreso de la República Dominicana a la entidad.
DECLARACIÓN CARICOM SOBRE LA EVOLUCIÓN DE LAS CONSECUENCIAS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL DE LA SENTENCIA DE LA REPÚBLICA DOMINICANA SOBRE LA NACIONALIDAD
La Comunidad del Caribe (CARICOM) condena […] y aborrece la sentencia del 23 de septiembre 2013 de la Corte Constitucional de la República Dominicana en la nacionalidad con carácter retroactivo [...] que excluye a decenas de miles de dominicanos, en su mayoría de ascendencia haitiana [...]
Especialmente esto es repugnante (ya) que la sentencia ignora la Sentencia 2005 hecha por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) [...] La sentencia viola las obligaciones internacionales de derechos humanos de la República Dominicana [...]
Las TIC de la Comunidad del Caribe reitera su petición al Gobierno de la República Dominicana que adopte las medidas políticas, legislativas, judiciales y administrativas necesarias con urgencia para remediar las condiciones humanitarias graves creados por el fallo [...]
Por otra parte, la Comunidad va a evaluar la relación TIC con la República Dominicana en otros foros incluyendo el de CARIFORUM, CELAC y la OEA [...]
CARICOM apoya la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de solicita una opinión […] de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Comunidad tendrá en cuenta la introducción de una Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas que condena la sentencia [...]
El gobierno de la República Dominicana tiene que demostrar su buena fe por medidas creíbles inmediatas como parte de un plan general para resolver la nacionalidad y las cuestiones pendientes en el tiempo más breve posible134.
Varios años después de promulgada la sentencia cuestionada, las aguas han bajado, pero la República Dominicana es rechazada de manera formal para su ingreso a la CARICOM. El gobierno del presidente Danilo Medina tuvo que enmendar las graves consecuencias y los absurdos errores mediante una ley que buscaba subsanarlos. El problema se resolvió en parte, aunque un buen grupo de personas, especialmente de haitianos, quedaron apátridas. La ACNUR creó un programa para ayudar a este grupo de seres humanos. Esta ayuda generó nuevas críticas tan grandes que el incumbente del momento, Gonzalo Vargas Llosa, tuvo que dejar su puesto. El problema sigue vigente. La ley amainó los problemas, pero no los resolvió del todo.
El tema del ingreso de la República Dominicana a la CARICOM sigue pendiente. En lo personal soy partidaria de que no se insista en solicitar. El problema no es solo político, hay un tema de base y es la asimetría, y la competencia en una actividad fundamental en las islas: el turismo. Somos el principal destino de turistas al Caribe, y esta situación afecta la situación económica de las demás islas. Por otro lado, los productos dominicanos podrían inundar los mercados de las pequeñas islas y esto sería catastrófico para sus débiles economías.
Ücretsiz ön izlemeyi tamamladınız.