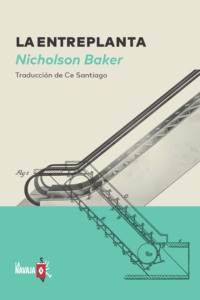Kitabı oku: «La entreplanta», sayfa 2
Capítulo Dos
Mi cordón izquierdo se había roto justo antes del almuerzo. En cierto momento de la mañana se me había desatado el zapato izquierdo, y según me había sentado a mi escritorio a trabajar en un memorando mi pie había presentido su libertad potencial y se había zafado de aquella sauna de cordobán negro para aliviarse con movimientos rítmicos bajo mi escritorio sobre una zona del enmoquetado de pared a pared y el cual, al contrario que en las apisonadas zonas comunes, aún seguía tan mullido y fibroso como lo estuvo el día que lo instalaron. Únicamente bajo los escritorios y en las salas de conferencias apenas usadas seguía la hebra lo bastante afelpada como para conservar las hermosas emes y uves que el personal de noche dejaba a medida que con las pasadas de sus varitas aspiradoras hacían que franjas de penachos limpios de polvo se orientaran en direcciones que absorbían y reflejaban la luz a intervalos. El prácticamente universal enmoquetado de las oficinas debió de acontecer en el transcurso de mi vida, a juzgar por las películas en blanco y negro y los cuadros de Hopper: desde la expansión del enmoquetado, lo único que se oye cuando las personas pasan son sus propios ruidos –el frufrú de sus impermeables, el tintineo de la calderilla, el crujido de sus zapatos, los eficaces resoplidillos que hacen para indicar, a nosotros y a ellos mismos, que están ocupados y que tienen un buen motivo para dirigirse adonde sea, además de la ráfaga cuasisónica de las abrumadoras y fallidas fragancias de las recepcionistas y los ahogos disimulados y las lenguas sacadas y las manos con pulseras llevadas al gaznate que las secretarias perfumadas con mejor gusto intercambian en su estela–. En cada oficina uno o dos individuos (Dave en la mía), que poseen estilos especiales de caminar a zapatazos, puede que aún se las apañen para que sus pisadas se oigan; pero, en general, ahora en el trabajo todos volamos al ras: una mejora enorme, como sabe cualquiera que haya visitado esas zonas de las oficinas que por diversos motivos todavía presentan baldosines de linóleo –cafeterías, salas para el correo, cuartos de ordenadores–. El linóleo resultaba soportable allá cuando la luz incandescente estaba ahí para contrarrestarlo con un brillo mitigador, pero la combinación de fluorescente y linóleo, la cual debió de extenderse durante varios años conforme ambas tendencias se solapaban, no es la más adecuada.
Mientras trabajaba, pues, mi pie se había zafado, sin aprobación alguna por parte de mi voluntad consciente, del zapato desatado en pos de la textura de la moqueta; aunque ahora, conforme reconstruyo dicho momento, me percato de que estaba operando también un deseo más específico: cuando deslizas el pie con su calcetín sobre una superficie enmoquetada, las fibras del calcetín y de la moqueta se enredan y se traban, de modo que si bien crees que estás disfrutando de la textura del enmoquetado, en realidad estás disfrutando del roce de la superficie interna del calcetín contra la planta del pie, algo que normalmente llegas a experimentar solo cuando te pones el calcetín por las mañanas1.
Pocos minutos antes de las doce, paré de trabajar, tiré mis tapones para los oídos a la papelera y, con mayor cuidado, el remanente de mi café de la mañana –colocándolo en vertical dentro de los foques convergentes de la bolsa del cubo de la basura en la base del receptáculo en sí–. Grapé una copia a carbón de un memorando que alguien me había remitido a una copia de un memorando anterior que había redactado yo sobre la misma materia y en la parte de arriba escribí a mi director, con el mejor de mis garabatos informales, «Abe… ¿sigo machacando a esta gente o lo dejo?». Puse los papeles grapados en una de mis bandejas Eldon, inseguro de si reenviárselos o no a Abelardo. Luego me puse el zapato volteándolo con un toquecito en un lateral, enganchándolo con el pie y sacudiéndolo hasta que encajó. Todo esto lo completé a tientas con el pie; y al encorvarme sobre los papeles de mi escritorio para alcanzar el cordón desatado, experimenté una leve oleada de orgullo por ser capaz de atarme el cordón sin mirar. En ese momento, Dave, Sue y Steve, de camino al almuerzo, me saludaron con la mano al pasar por delante de mi oficina. Como estaba justo en mitad de atarme un zapato, no pude corresponder con desenfado al saludo, así que voceé un sorprendido, un sobrexcitado «¡Que vaya bien, muchachos!». Desaparecieron; tiré bien del cordón izquierdo y bingo, se rompió.
La curva de incredulidad y resignación que en aquel momento soporté fue del tipo que en la vida provocan cierta clase de sucesos, interrupciones de las rutinas físicas, tales como:
a) alcanzar el último escalón pero creyendo que todavía falta por subir otro escalón, dando un plantillazo contra el rellano;
b) tirar del hilo rojo que se supone que abre de par en par el envoltorio de una tirita Band-Aid y liberarlo por completo de este sin desgarrarlo;
c) ir a cortar un trozo de cinta adhesiva Scotch del rollo que reside semihundido en ese negro y solemne dispensador suyo con aspecto de un viejo automóvil Duesenberg, oír el susurro ligeramente descendente del plástico con revestimiento adhesivo que se despega del anverso de la cinta al salir (con tono descendente porque la tira, si bien amplifica el sonido, se va haciendo también más larga conforme tiras de ella2), y entonces, justo cuando tienes la intención de cortar el trozo con el serrado metálico, llegar al más recóndito final del rollo, de tal forma que el segmento del cual has estado tirando flota inesperadamente libre. Ahora más que nunca, con el ascenso de las notas adhesivas, las cuales han logrado que los enormes dispensadores negros de cinta adhesiva luzcan todavía más pomposos y más Biedermeier y trágicamente obsoletos, uno casi cree que jamás va a alcanzar el final del rollo de cinta; y cuando lo alcanzas, se da una sensación cercana, si bien muy breve, a la conmoción y la pena;
d) proponerte grapar un grueso memorando y ansiar, conforme empiezas a reclinarte sobre la brontosáurica cabeza del cuerpo de la grapadora3, acometer las tres fases del acto– primera, antes de que el cuerpo de la grapadora haga contacto con el papel, la resistencia del muelle que mantiene erguido el cuerpo; después, segunda, el momento en que la pequeña unidad independiente en el cuerpo de la grapadora hocica contra el papel y empieza a forzar las dos puntas de la grapa a penetrar y a atravesar el papel; y, tercera, el crujido que uno nota, como al mascar un cubito de hielo, conforme las dos púas gemelas de la grapa emergen del lado interno del papel y se doblan contra los dos hoyos de la plantilla en la base de la grapadora, curvándose hacia dentro en un abrazo cangrejil con tu memorando, hasta desacoplarse de una vez por todas de la máquina– pero descubrir, conforme te apoyas en la grapadora con tu codo inmovilizado y la respiración contenida y aquella se estampa desdentada contra el papel, que se han acabado las grapas. ¿Cómo ha podido traicionarte algo así de consistente, así de incremental? (Pero hay consuelo: te pones a recargarla, dejando al descubierto el cuerpo de la grapadora y colocando una larga y citaresca hilera de grapas en su sitio; y más tarde, al teléfono, te pones a juguetear con la sección de las grapas que no te ha cabido en la grapadora, la rompes en segmentos más pequeños, haciéndolos pender de un pernio de pegamento).
Como consecuencia de la decepción por el cordón roto, irracionalmente, visualicé a Dave, Sue y Steve tal como acababa de verlos y pensé, «¡Alegres gilipollas!» ya que era probable que hubiese roto el cordón por transferir la energía social que había tenido que acopiar yo con el fin de soltarles un amigable «¡Que vaya bien!» desde mi posición agachada de atador-de-cordones a la fuerza que había empleado en tirar del cordón. Por supuesto, se habría roto igualmente antes o después. Era el cordón original, y los zapatos eran los mismos que mi padre me había comprado dos años atrás, justo después de que empezara en este trabajo, el primero tras acabar la facultad –por lo que dicha ruptura supuso una especie de hito sentimental–. Hice rodar hacia atrás mi silla para evaluar los daños, imaginando las sonrisas de mis tres compis de curro esfumándose de golpe si de verdad los hubiera llamado alegres gilipollas y lamentando aquel estallido de mala uva hacia ellos.
Sin embargo, tan pronto puse la vista en los zapatos, me acordé de una cosa que tendría que haberme chocado en el instante mismo en que se había roto el cordón. El día anterior, mientras me preparaba para irme a trabajar, mi otro cordón, el derecho, también se había roto al tirar bien de él para atarlo, bajo circunstancias muy similares. Lo reparé con un nudo, justo como planeaba hacer con el izquierdo. Fue una sorpresa –algo más que una sorpresa– pensar que después de casi dos años mis cordones derecho e izquierdo pudiesen fallar con menos de dos días de diferencia. Al parecer mi rutina de atarme los cordones era tan invariable y robótica que durante aquellos centenares de mañanas había infligido a ambos cordones idénticos niveles de desgaste. Aquella cercana simultaneidad resultaba de lo más excitante –lograba que las variables de la vida privada parecieran de repente aprehensibles y sometidas a ley.
Humedecí los hilos despeluchados del trozo que se había roto y los retorcí cuidadosamente hasta formar un empapado e insalubre minarete. Respirando suave y regularmente por la nariz, fui capaz de conducir el hilo guía salivalmente afilado a través del ojal sin demasiados problemas. Y entonces me asaltó la incertidumbre. Para que los cordones se hubiesen raído hasta el punto de romperse casi el mismo día, tendrían que haber sido atados casi exactamente el mismo número de veces. Pero cuando Dave, Sue y Steve pasaron por la puerta de mi oficina, yo me encontraba justo atándome un zapato –un único zapato–. Y en el transcurso de un día normal no resultaba en absoluto inusual que un zapato se desatara con independencia del otro. Por las mañanas, claro está, uno siempre se ataba ambos zapatos, pero los desatados aleatorios a mediodía tendrían que haber constituido una proporción relevante del desgaste total en aquellos dos cordones rotos, me daba que… un treinta por ciento, posiblemente. ¿Y cómo podía estar seguro de que dicho treinta por ciento estaba distribuido de manera equitativa –de que los zapatos derecho e izquierdo se habían desatado de forma aleatoria durante los últimos dos años con la misma frecuencia?
Probé a traer a la memoria algunos recuerdos representativos de atarme los cordones para determinar si un zapato tendía a desatarse con mayor frecuencia que el otro. Lo que descubrí fue que no conservaba ni el más mínimo engrama de atarme un zapato, o un par de zapatos, que datara de una época posterior a cuando tenía cuatro o cinco años, la edad en la que había adquirido dicha habilidad. Más de veinte años de datos empíricos se habían perdido para siempre, no me acordaba de nada. Pero supongo que suele ocurrir lo mismo que en esos momentos de la vida que se recuerdan en tanto grandes avances: el descubrimiento de algo crucial, y no la repetición de sus aplicaciones posteriores. Daba la casualidad de que los primeros tres grandes avances en mi vida –voy a enumerar aquí todos los avances:
1. atarse los cordones
2. apretarlos en forma de X
3. una mano firme contra las zapatillas al atarlas
4. cepillarme la lengua además de los dientes
5. ponerme desodorante cuando ya estaba vestido del todo
6. descubrir que barrer era divertido
7. encargar un sello de caucho con mis señas para hacer más eficiente el pago de las facturas
8. resolver que las células cerebrales habían de morir–
tienen que ver con atarse los zapatos, pero no creo que ese hecho resulte muy inusual. Los zapatos son la primera máquina adulta que nos entregan para que dominemos. Aprender a atarlos no era lo mismo que observar a un adulto cargar el lavavajillas y que te preguntara luego con voz cariñosa si te gustaría cerrar de un empujón la puerta del lavavajillas y hacer girar la rueda del programa (con su molesto sonido de matraca) hasta Lavado. Aquello resultaba artificioso, considerando que estabas al tanto de que los adultos querían que aprendieras a atarte los zapatos; no les hacía gracia arrodillarse. Hice varios intentos por adquirir la habilidad, pero hasta que mi madre no colocó una lamparita en el suelo para que yo pudiese ver con claridad los cordones oscuros de un par de zapatos nuevos de vestir no la dominé de verdad; volvió a explicarme cómo realizar el nudo introductorio de base, el cual comenzaba a gran altura como un frágil rizo en forma de corazón, y se encogía conforme tirabas de las puntas de plástico de los cordones hasta que se formaba una pequeña pepita retorcida de un poco menos de un centímetro de largo, y me enseñó a progresar desde aquella base hasta la principal figura cotiledónea de cuerda, la cual resultaba no ser un verdadero nudo sino una ilusión, un truco que uno realizaba con el cordón doblando segmentos de este sobre sí mismos y apretando en torno a ellos otras dobleces provisionales, pero todo aquello no era en realidad más que un esquema piramidal interdependiente, el cual conecté mucho después con un pareado de Pope:
El hombre, como la generosa parra, vive respaldado.
La fuerza que gana proviene de los abrazos dados.
Apenas unas semanas después de que adquiriera yo la habilidad básica, mi padre me ayudó con mi segundo gran avance, con la meticulosidad que demostró al enseñarme a apretar una por una las crucetas de los cordones, comenzando por la punta del pie y operando hacia arriba, enganchando un dedo índice debajo de cada X, para que al llegar a lo más alto fuese uno recompensado con sorprendentes longitudes de cordón disponibles para realizar el nudo, y al mismo tiempo sentías el pie firmemente encapachado y alerta.
El tercer avance lo hice por mi cuenta en mitad del patio del recreo, cuando me detuve, sin aliento, a atarme la zapatilla4, la boca pegada a la rodilla y a su interesante aroma, ante mí una panorámica detallada de los hormigueros y de las pisadas de otras zapatillas (las mejores, de unas Keds, creo, o unas Red Ball Flyers, tenían un perímetro de triángulos asimétricos y varias concavidades en el centro las cuales imprimían perfectas cúpulas de tierra), y conforme me ataba otra vez la zapatilla descubrí que lo estaba haciendo de manera automática, sin tener que concentrarme en ello como al principio lo había hecho, y, más importante, que en algún momento del año anterior desde que aprendiera los movimientos básicos, era evidente que había evolucionado mis dos pequeños subescalones propios, los cuales nadie me había enseñado. En uno sostenía con el lateral del pulgar un tramo temporalmente tirante de cordón; en el otro estabilizaba la mano con un dedo corazón apoyado contra el lateral de la zapatilla durante las varias manipulaciones finales. Aquí el avance estaba en el reconocimiento por mi parte de haber desarrollado por cuenta propia refinamientos de la técnica en un área en la que nadie me había indicado que existían refinamientos aún por hallar: había personalizado un proceder adulto.
1 Cuando me pongo un calcetín ya no lo preenrollo, esto es, ya no reúno el calcetín sobre mis pulgares en pliegues telescópicos y posiciono luego la rosquilla resultante sobre los dedos de los pies, pese a que durante años creyera que aquello se trataba de un truco ingenioso, aprendido de admirables profesoras de guardería de rostro lozano, y que revelaba mi pereza e incapacidad para planear con antelación sosteniendo en su lugar el calcetín por el reborde del tobillo y embutiendo el pie hasta su destino, ajustando el tobillo varias veces hasta asentar el talón como es debido. ¿Por qué? El más elegante preenrollado puede dejar intactos cualesquiera granitos de arenilla que se te hayan clavado a la planta del pie provenientes del suelo imperfectamente barrido por el que has caminado para ir de la ducha a tu cuarto; mientras que con el método más burdo, más directo, si bien uno se arriesga a que un calcetín viejo se desgarrare, sí que desprende dicha arenilla durante el descendente avance del pie, de manera que rara vez notas más tarde fastidiosas partículas yendo y viniendo bajo el arco del pie mientras sales en dirección al metro.
2 Cuando era pequeño pensaba que se llamaba cinta Scotch porque la palabra «scotch» imitaba el chirrido descendente de las antiguas cintas de celofán. Al igual que la incandescencia retrocedió ante la fluorescencia en la iluminación de oficinas, la cinta Scotch, tiempo ha de un amarillo transparente, se volvió de un azul transparente, además de maravillosamente silenciosa.
3 Las grapadoras han seguido, rezagándose como unos diez años, los amplios cambios estilísticos que hemos presenciado en las locomotoras y en los brazos fonocaptores de los tocadiscos, a los cuales se asemejan. Las grapadoras más antiguas son de hierro fundido y verticales, igual que las locomotoras a carbón y que los cilindros fonográficos de cera de Edison. Luego, a mediados de siglo, a la par que los fabricantes de locomotoras descubrían el término «aerodinámico », y a la par que los diseñadores de brazos fonocaptores acoplaban la aguja en aerodinámicas cápsulas acanaladas que parecían trenes tomando una curva en una montaña, el personal de Swingline y el de Bates se pegaron a ellos instintivamente con la sensación de que las grapadoras se parecían a las locomotoras en que los dos dientes de la grapa hacen contacto con un par de huecos de metal, los cuales, al igual que la pareja de raíles bajo las ruedas del tren, los fuerzan a seguir un camino predeterminado, y de que se parecían a los brazos fonocaptores de los tocadiscos en que ambas máquinas, a grandes rasgos del mismo tamaño, hacen puntiagudo contacto con sus respectivos medios de almacenamiento de información. (En el caso del brazo fonocaptor, la aguja recupera la información, mientras que en el caso de la grapadora, la grapa la sujeta en tanto unidad –el pedido, los documentos del envío, la factura: pum, grapados, una unidad; la carta de reclamación, las copias de los cheques anulados y de los recibos, la carta de disculpas recibida: pum, grapada, una unidad; una secuencia de memorandos y télex que contiene la historia de alguna controversia interdepartamental: pum, grapada, una controversia–. En los antiguos problemas grapados, uno puede ver esas marquitas como de vacuna contra la tuberculosis en la esquina superior izquierda donde las grapas han sido retiradas y repuestas, retiradas y repuestas, conforme el problema –incluso los agujeros de grapa de dicho problema– se copiaba y se reexpedía a otros departamentos de cara a medidas, copias y grapado adicionales). Y entonces dio comienzo la gran era de lo cuadrado: el sistema BART era el ideal para los trenes, mientras que los tocadiscos de AR y de Bang & Olufsen se volvieron angulares –¡se acabaron esos bulbos de plástico color crema!–. Otra vez el personal de Bates y de Swingline se subieron al carro, librando a sus aparatos de toda curvatura atenuante y ofertando el negro antes que el pardo, de textura tan interesante. Y ahora, cómo no, los trenes de alta velocidad de Francia y Japón han regresado a los perfiles aerodinámicos que evocan las ciudades del futuro de las portadas de Popular Science en los cincuenta; y las grapadoras no tardarán en incorporar también un atemperado copete a lo pompadour. Por desgracia, el estilístico progreso del brazo fonocaptor se ha ralentizado, porque todos los compradores que apreciarían una puesta al día del realismo soviético en el diseño están comprando reproductores de CD: su inspiradora era se acabó.
4 Los nudos de las zapatillas se distinguían bastante de los nudos de los zapatos de vestir –cuando al final apretabas bien ambos bucles, la lógica del nudo que acababas de generar se volvía irrastreable; mientras que en los nudos de los cordones de zapato, uno podía, después incluso de haberlos apretado, seguir con la mente el trazado del nudo, como montado en una montaña rusa–. Te podías imaginar al nudo de zapatilla y al nudo de zapato de pie uno al lado del otro declamando el Juramento de Lealtad: el nudo de zapato pronunciaría cada palabra como una unidad gramatical, entendiéndola como algo más que un sonido; el nudo de zapatilla soltaría todas las palabras de sopetón. La gran ventaja de las zapatillas, en cambio, una de sus muchas ventajas, era que cuando te las habías atado y bien atado, sin calcetines, y las llevabas puestas todo el día, y se humedecían, y antes de irte a la cama te las quitabas, tus pies exhibían por todo el lateral las marcas de los ojales de cromo en hileras rojas, como ojos de buey en un submarino de Julio Verne.