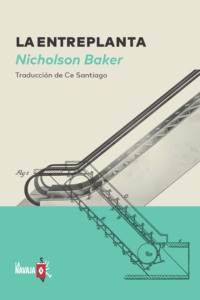Kitabı oku: «La entreplanta», sayfa 3
Capítulo Tres
Progresos como aquel no volvieron a darse hasta después de cumplir los veinte. El cuarto de los ocho avances que he enumerado (para ponernos rápidamente al día, antes de regresar a los cordones rotos) llegó cuando aprendí en la facultad que L. se cepillaba la lengua además de los dientes. Siempre me había imaginado que cepillarse los dientes era una actividad que se ceñía estrictamente a los dientes, puede que a las encías –pero había tenido a veces dudas fugaces sobre si limpiar tan solo aquellas partes de la boca combatiera de verdad la fuente del mal aliento, que yo sostenía que era la lengua–. Desarrollé el hábito de fingir que tosía, ahuecando la mano delante de los labios para olisquearme el aliento; cuando los resultados me desagradaban, me comía un apio. Pero poco después de empezar a salir con L., ella, encogiéndose de hombros como si aquello fuese una cuestión de dominio público, me contó que se cepillaba la lengua todos los días, con su cepillo de dientes. Al principio me estremecí del asco, pero estaba muy impresionado. Hasta que no pasaron tres años no empecé a cepillarme la lengua yo también de manera regular. Para cuando se me rompió el cordón, me cepillaba de manera regular no solo la lengua sino también el cielo de la boca –y no exagero cuando digo que supone un gran cambio en mi vida.
El quinto gran avance fue mi descubrimiento de un modo de aplicarme el desodorante por las mañanas vestido del todo, un incidente que describiré con mayor detalle más adelante, ya que sucedió la misma mañana en la que me convertí en un adulto. (En mi caso, la adultez en sí misma no supuso ningún avance, si bien fue una útil baliza).
Mi segundo apartamento después de la facultad fue el escenario del sexto avance. La habitación tenía el suelo de tarima. Alguien del trabajo (Sue) me dijo que se sentía alicaída, pero que se iba a ir a casa a limpiar el apartamento, porque eso siempre la animaba. Yo pensé, ¡qué extraño, qué manierista, qué interesantemente contrario a mis propios principios y prácticas, limpiar adrede tu apartamento para alterar tu humor! Unas semanas más tarde, llegué a casa un domingo por la tarde después de haberme quedado a dormir en el apartamento de L. Estaba extremadamente contento, y tras varios minutos leyendo, me levanté con el propósito de limpiar mi habitación. (Vivía en una casa con otras cuatro personas, de ahí que tuviese una sola habitación que fuese de verdad mía). Recogí prendas de ropa y tiré a la basura varios papeles; luego me pregunté qué sería lo que personas como L., o la mujer alicaída del trabajo, hacían después. Barrían. En el armario de la cocina encontré una escoba prácticamente nueva (no uno de esos diseños actuales con barbas sintéticas cortadas en diagonal de modo uniforme, sino una igualita a los modelos con los que me había criado, con ramitas doradas y como plisadas unidas a un mango azul por un alambre plateado enrollado a la perfección) que había comprado uno de mis compañeros de piso. Me puse manos a la obra, con el recuerdo de toda una cadena de descubrimientos subsidiarios de la niñez, como utilizar una de las pecheras de cartón de las camisas de mi padre a modo de recogedor, y abrazando la escoba con la axila a fin de barrer el polvo con una mano hasta el cartón; y descubrí que el acto de barrer alrededor de las patas de la silla y de las ruedecitas del mueble del estéreo y de las esquinas de la librería, perfilándolas con las pasadas en curva de mi escoba, como si estuviese poniendo cada pata de la silla y cada ruedecita y cada jamba entre comillas, hacía que viera aquellos elementos familiares de mi cuarto con renovada receptividad. El teléfono sonó justo mientras estaba barriendo una última pila de polvo, monedas y viejos tapones de los oídos –el momento en el que la habitación estaba de lo más limpia, porque la pila que acababa de juntar seguía allí como testimonio–. Era L. Le dije que estaba barriendo mi cuarto y que aun así me sentía muy contento, ¡eso de barrer me ponía extremadamente contento! Ella dijo que también acababa de barrer su apartamento. Dijo que para ella lo mejor era barrer el polvo hasta el recogedor, y que esas líneas grises como hechas con regla de residuo superfino, una tras otra, fuesen disminuyendo de grosor hacia la invisibilidad, pero sin jamás desaparecer del todo, según ibas retirando el recogedor. Tomé el hecho de que hubiésemos decidido de manera independiente barrer nuestros apartamentos aquella tarde de domingo después de haber pasado juntos el fin de semana como la prueba más sólida de que estábamos hechos el uno para el otro. Y de ahí en adelante cuando leía las cosas que sostuvo Samuel Johnson sobre lo mortífero del esparcimiento y los edificantes efectos de la industria, siempre asentía con la cabeza y pensaba en las escobas.
El avance número siete, que sucedió no mucho después del domingo de escobas, vino ocasionado por haber encargado un sello de caucho con mi nombre y mi dirección a una tienda de material de oficina, para así no tener que escribir una y otra vez mis señas cuando pagaba las facturas. Aquel día había llevado algunas cosas a la tintorería, y el día anterior había llevado a un lejano suburbio varias sillas que L. había heredado de una tía para que unos ciegos les repararan las partes de mimbre; también había escrito a mis abuelos, y había encargado una transcripción de uno de los programas de MacNeil y Lehrer en el que uno de los entrevistados había dicho cosas que representaban con particular claridad un modo de pensar con el cual yo discrepaba, y había solicitado a Penguin, tal como sugerían en la contra de todos sus libros de bolsillo, una «lista completa de títulos disponibles»; dos días antes había llevado mis zapatos a que les cambiaran las tapas –es asombroso cómo las tapas se desgastan antes de que se rompan los cordones– y pagué varias facturas (lo cual me había hecho pensar en la necesidad de un sello con mis señas). Al salir de la tienda de material de oficina, tomé conciencia del poder de todas aquellas transacciones individuales, simultáneamente pendientes: por toda la ciudad, y en lugares escogidos de otros estados, se estaban poniendo en marcha eventos en mi nombre, se estaban llevando a cabo servicios, tan solo porque yo los había solicitado y en algunos casos pagado o acordado que pagaría más adelante por ellos. (La carta a mis abuelos no se ajustaba exactamente, pero contribuía aun así al sentimiento). No tardarían en verter caucho derretido en letras metálicas del revés que representaban mi nombre y mi dirección; unos ciegos estaban haciendo con los dedos movimientos como de clarinetista sobre los agujeros en los mimbres a medio reparar de las sillas, calibrando distancias y grados de tirantez; en alguna parte del Medio Oeste en habitaciones llenas de ordenadores Tandem y de multiplexores estadísticos Codex el registro magnético de varias tarjetas de débito a mi nombre se estaba sobrescribiendo con un nuevo registro magnético que se correspondía con una cifra reducida al céntimo por la cantidad que había escrito a vuelapluma en mis cheques con un rotulador de punta de fieltro (hacía la tradicional marca larga y ondulada después del «y 00/100» en la línea para los dólares, igual que hacían mis padres, y habían hecho sus padres antes que ellos); la tintorería no tardaría en cerrar, y en un saco en alguna parte de la tienda a oscuras, atada en un fardo para mantenerla separada de todos los demás fardos, detrás de los carteles descoloridos del escaparate que decían «Para un nuevo look a medida», mi ropa sucia descansaría durante la noche; confié en ellos para que se adueñaran temporalmente de ella, y ellos confiaban en que yo regresaría a su tienda y que les pagaría por hacer que pareciera nueva. Podría lograr que el mundo hiciera por mí todo eso y más, y a la par que todo aquello estuviera sucediendo, podría andar por la calle, aliviado de los pormenores de las tareas individuales, ¡viviendo la vida! Me sentía como un cocinero de comida rápida, despachando a la vez ocho o nueve pedidos de huevos, plantando las tostadas, dándole la vuelta a las salchichas, disponiendo los platos, accionando el interruptor que iluminaba el número de camarera. Fue el sello de caucho en concreto lo que le puso la guinda al avance, porque, al llevar mi nombre, el sello condensaba todas aquellas acciones desde la distancia, y era en sí mismo un acto secundario con el que hacía un pedido de vida, acto que me había llevado mi tiempo, sí, pero que me ahorraría tiempo más adelante, con cada factura que pagara.
El octavo avance, el último en el que puedo pensar como previo al día de los cordones rotos, era un conjunto de cuatro motivos por los cuales era bueno que las células cerebrales hubieran de morir. De un modo u otro, la muerte de las células cerebrales llevaba preocupándome desde al menos los diez, convencido año tras año de que me estaba volviendo más estúpido; y cuando empecé a beber en cantidades moderadas, y salió en las noticias (estando yo en la facultad) que con menos de un tercio de litro de una bebida espirituosa se matan mil neuronas (creo que esa era la ratio), mi preocupación se intensificó. Un fin de semana le confesé por teléfono a mi madre que estaba preocupado porque durante los últimos seis meses en especial, el vataje de mi cerebro se había atenuado sensiblemente. A ella siempre le habían interesado las analogías materialistas para la cognición y me ofreció consuelo, tal como sabía yo que ella haría. «Cierto es», me dijo, «que tus células cerebrales se mueren, pero las que quedan desarrollan cada vez más conexiones, y dichas conexiones siguen ramificándose año tras año, y ese es el progreso que has de tener presente. Lo importante es el número de uniones, no la cifra bruta de células». Aquella observación me resultó sumamente útil. Durante el par de semanas que siguió a la noticia de que la proliferación de conexiones continuaba en mitad de la carnicería neuronal, conformé varias teorías relacionadas:
a) Empezamos, quizás, con un cerebro que está demasiado abarrotado de capacidad procesal pura, y por tanto la muerte de células cerebrales forma parte de una criba planificada y necesaria que precede a la ascensión a niveles más altos de inteligencia: las débiles se van disipando y los huecos que dejan, según son reabsorbidas, estimulan a los vástagos que les crecen a las dendritas, los cuales disponen ahora de más espacio en el patio del recreo, y surgen como resultado estructuras correlacionales complejas. (O tal vez la exacerbada necesidad de las dendritas de espacio para crecer fuerza una pugna por el emparejamiento: se enzarzan con botalones más endebles en su búsqueda de conexiones ricas en información, atajando por territorios intermedios y provocando que estos se marchiten y desconecten igual que los barrios cercanos a una nueva autopista). Con menos células en total pero con más conexiones por cada célula, la calidad de tu conocimiento sufre una transformación: empiezas a tener mejor mano con las coyunturas, las personas entran en categorías, tus recuerdos pasados se enlazan y tu vida empieza a parecerte, a diferencia de cuando eras más joven, una cosa inevitable compuesta de un millón de pequeños fracasos y pequeños éxitos de desarrollo interdependiente, lo opuesto a un brillante collar de cuentas hecho de momentos autónomos. Los matemáticos necesitan todas esas neuronas de repuesto, y sus carreras se tambalean a la par que lo hacen sus neuronas, pero el resto deberíamos dar gracias por su desaparición, ya que deja sitio a la experiencia. Dependiendo del lugar del rango en que uno empiece, te desplazas conforme tu cerebro madura hacia el polo más rico, más mezclado: los matemáticos devienen filósofos, los filósofos devienen historiadores, los historiadores devienen biógrafos, los biógrafos devienen decanos de facultad, los decanos de facultad devienen asesores políticos y los asesores políticos se postulan para el cargo.
b) Usadas con precaución, sustancias que dañan el tejido neuronal, como el alcohol, pueden prestar ayuda a la inteligencia: uno corroe con dolor y veneno las partes cromadas y risueñas de la mente, las que te resuelven los autodefinidos, forzando así a las neuronas a que se responsabilicen de sí mismas y de las que tienen a su alrededor, curtiéndolas contra el acelerado desgaste de dichos disolventes artificiales. Después de una noche de envenenamiento, tu cerebro se despierta por la mañana diciendo: «Sí, me importa un cojón quiénes introdujeron la batata en Norteamérica». El daño que le hayas infligido sana, y las partes cicatrizadas y ya en el olvido muestran exterioridades inusuales, rugosidades suficientes como para convertirse en los nódulos en torno a los cuales la sabiduría entreteje sus fibrillas.
c) Las neuronas que fenecen son las que posibilitaban la imitación. Cuando eres capaz de imitar con destreza, el abanico de opciones ante ti resulta demasiado amplio; pero cuando tu cerebro pierde su capacidad excedentaria, y junto con ella un poco de agilidad, un poco del disfrute de improvisar y la ambición para hacer cosas que no le convienen, entonces no te queda otra que centrarte en hacer bien las pocas cosas que tu cerebro es capaz de hacer de verdad bien –las demás ya no te parecen ni apremiantes ni una distracción, porque están permanentemente fuera de tu alcance–. La sensación de que eres más estúpido de lo que eras es lo que te despierta al final el interés por los asuntos verdaderamente complejos de la vida: por el cambio, por la experiencia, por las formas en que otras personas se han adaptado a la decepción y a la merma de capacidades. Te das cuenta de que no eres ningún prodigio, tus hombros se relajan y empiezas a mirar a tu alrededor, a ver que el resplandor azul del álgebra y la abstracción no es rival para lo pintoresco.
d) Las ideas individuales resultan heridas junto con los vínculos por los cuales viajan. Conforme son desmembradas y remembradas, dañadas, olvidadas y más tarde restauradas, se vuelven más sutiles, más jerárquicas, escalonadas con detalles medio desmoronados. Al descomponerse o sufrir daños, se regeneran más como una parte del yo y menos como una parte de un sistema externo.
Estos eran los ocho principales avances que tenía a mi disposición para llevarlos a efecto en mi vida el día en que me senté a reparar el segundo cordón deteriorado en dos días.
Capítulo Cuatro
Después de haber terminado el nudo de reparación, un bulto con dos cabos deshilachados justo por debajo del par de ojales superior, tiré de la lengüeta del zapato –otro de los pequeños preludios al atado que me había enseñado mi padre– e inicié con cautela el nudo de regulación. Puse especial cuidado en reducir de escala la oreja de conejito que tenía que formar con el cabo ahora más corto del cordón, y que así quedase margen suficiente para apretarlos bien sin percances1. Observé con interés el fluido e inconsciente trajín de mis manos: eran las manos de una persona madura, con venillas y una buena cantidad de vello en los dorsos, pero que habían aprendido aquellos movimientos tan bien y tanto tiempo atrás que en ellas parecían persistir elementos de un yo mucho más pretérito, con agallas y cola. Reparé también en mis zapatos, por primera vez desde hacía un buen rato. Ya no parecían nuevos: pensaba que aún eran nuevos, porque más o menos había empezado en aquel trabajo con ellos, pero ahora veía que tenían dos profundas arrugas más arriba de la punta, intersecantemente ladeadas, como la línea del corazón y la línea de la cabeza en la quiromancia. Estas arrugas siempre me habían salido en los zapatos exactamente con la misma forma, un hecho desconcertante sobre el cual había reflexionado a menudo cuando era pequeño –había intentado acelerar la formación de la pareja de arrugas doblando a mano un zapato nuevo, y me había preguntado por qué, si el zapato tenía casualmente que empezar a doblarse por cierto lugar atípico, debido a una accidental debilidad del cuero en esa zona, jamás establecía la línea de la arruga en el lugar por el que había sido doblado por vez primera, sino que al final asumía el clásico patrón oblicuo en V.
Me puse en pie, hice rodar mi silla de vuelta a su sitio y di un paso en dirección a la puerta de mi oficina, donde mi chaqueta colgaba todo el día, sin usar salvo cuando el aire acondicionado se ponía violento o tenía que hacer alguna presentación; pero en cuanto noté que daba dicho paso, experimenté cómo mi insatisfacción con la idea plena de que solo con mis actos cotidianos de atarme los zapatos se me pudieran haber desgastado los cordones se agudizaba. ¿Qué pasaba con la variedad de minúsculos estiramientos y tironcitos que el propio zapato ejercía sobre sus cordones mientras yo caminaba por ahí? Caminar era lo que había desgastado las tapas; caminar era lo que había añadido las arrugas a las punteras de mis zapatos –¿se suponía que tenía que descartar la relevancia del caminar en el rozamiento de mis cordones?–. Recordaba de algunas películas planos de una cuerda que mantenía en pie un puente y que conforme el puente se balanceaba esta se iba rayendo contra una roca afilada. Incluso si con cada paso el tejido del cordón se movía contra su ojal solo milimétricamente, al final aquel vaivén podría quizás hender las fibras exteriores, si bien el cordón no reventaría en realidad hasta que una fuerza relativamente grande, como el primer tirón que le daba al atármelo, fuese aplicada.
¡Estupendo! ¡Mucho mejor! Este modelo de paso-flexión (según lo había bautizado para mí, en oposición al anterior modelo de tirón-y-raído), pensé, explicaba bastante bien la coincidencia de las roturas de ayer y de hoy. Casi nunca saltaba a la pata coja, ni me recostaba contra un escaparate con un pie cruzado sobre un tobillo, ni flexionaba por lo demás un zapato con exclusión del otro –patrones de uso que habrían desgastado uno de los cordones de manera desproporcionada–. El año anterior me había resbalado en el bordillo congelado de una rampa para minusválidos, y al día siguiente había usado una muleta, durante una semana tuve especial cuidado con la pierna izquierda, pero una cojera de cinco días probablemente no tenía importancia, y en cualquier caso, no estaba en absoluto seguro de haber llevado esos zapatos nuevos, los mejores que tenía, durante esa semana, ya que no habría querido que aparecieran orográficas manchas de sal en las punteras.
A pesar de ello, reflexioné, de ser cierto que los cordones se raían por la flexión al caminar, ¿por qué lo hacían invariablemente solo en el lugar de contacto con el par de ojales superior de cada zapato? Me detuve en el umbral, mirando la oficina, con la mano reposada en el pomo cóncavo de metal2, resistiéndome a este nuevo e inoportuno desconcierto. No tenía noticias de ningún cordón que se hubiese roto por un ojal intermedio. Quizás la tensión al caminar recaía con mayor fuerza sobre el giro de cordón en los ojales superiores, de igual modo que la tensión al tirar de los cordones para atarlos. Resultaba concebible, si bien asustaba imaginarlo, que el modelo de tirón-y-raído y el modelo de paso-flexión mezclaran de modo tan sutil sus coeficientes que la acción humana jamás distribuyera con exactitud la causación.
Fui hasta el cubículo de Tina, en cuyo tabique exterior se encontraba el panel de registro de salida, y moví el disco magnético verde que había junto a mi nombre de PRESENTE a AUSENTE, alineándolo con los discos de Dave, Sue y Steve. Escribí «Almuerzo» en el espacio que se facilitaba para la explicación, usando un Magic Marker verde.
–¿Has firmado el póster de Ray? –dijo Tina, que salió haciendo rodar su silla. Tina tenía una buena mata de pelo, peinado de forma impresionante con espuma fijadora, alrededor de una cara pequeña e inteligente; era probable que justo entonces estuviera de lo más alerta, porque se estaba haciendo cargo de los teléfonos de Deanne y de Julie, las otras secretarias de mi departamento, hasta que regresaran del almuerzo pasada la una. En la zona más privada de su cubículo, a la sombra de la estantería bajo la lámpara fluorescente sin estrenar, tenía clavadas con chinchetas fotos de su marido con una camisa a rayas, de varios sobrinos y sobrinas, de Barbra Streisand y múltiples fotocopias de aforismos en tipografía gótica que rezaban: «Si no puedes librarte de ello, ¡métete de lleno!». Me encantaría poder rastrear alguna vez el progreso de aquellas máximas de aliento al personal por las oficinas de la ciudad; Deanne tenía otro clavado con chinchetas en uno de los tabiques de su cubículo, en mayúsculas reducidas a escombros por la distorsión de tantas y tantas fotocopias; decía: «¿EN SERIO QUIERES QUE APREMIE CON ESTE APREMIANTE TRABAJO QUE ME APREMIO EN APREMIAR?».
–¿Qué le ha pasado al viejo Ray? –dije. Ray era el responsable de vaciar las papeleras de cada despacho y cubículo y de reponer los productos del cuarto de baño, pero no de pasar la aspiradora, algo que hacía una empresa externa. Tenía alrededor de cuarenta y cinco años, estaba orgulloso de sus hijos, llevaba camisa a cuadros (para mí Ray estaba siempre asociado a la sensación de trabajar hasta tarde, ya que podía oír la gradual aproximación de las distantes colisiones de papeles y de los sonidos más sinuosos de las fundas de plástico conforme se abría paso por la hilera hacia mi oficina, vaciando la bolsa de cada papelera en un contenedor gris y triangular que empujaba, y dando con ello aquel día por verdaderamente finiquitado para aquel despacho, pese a que uno pudiese estar todavía trabajando dentro, porque cualquier cosa que entonces tiraras era basura de mañana. Antes de colocar una nueva bolsa de plástico en una papelera, dejaba oculta en el fondo una segunda bolsa plegada para el día siguiente, ahorrándose con cada parada varios movimientos; y hacía un nudo muy rápido en la bolsa para que no se retrajera, convirtiéndose de forma efectiva ella misma en basura, en cuanto uno desechaba algo voluminoso como un periódico).
–Se hizo daño en la espalda el fin de semana pasado mientras intentaba mover una piscina –dijo Tina.
Hice una mueca de dolor con oficinesca solidaridad.
–Una piscina desmontable, espero.
–Una de bebés para su nieto. Puede que esté un tiempo de baja.
–Eso explica por qué durante los últimos días, cada vez que tiro mi vaso de café, tengo que empujarlo por entre un esponjoso cojín de plástico. La persona que está ocupando el puesto de Ray no sabe cómo deshacerse del aire atrapado. Aun así, en cierto modo disfruto con el efecto… un efecto almohada.
–Estoy segura de que disfrutas del efecto almohada –dijo ella, flirteando mecánicamente. Me condujo hasta un póster extendido sobre el escritorio de una ayudante de investigación que había llamado para informar de que estaba enferma.
–¿Dónde firmo?
–Donde sea. Ten un boli.
Ya casi había sacado mi boli del bolsillo de la camisa, pero al no querer rechazar su oferta, dudé; al mismo tiempo, ella vio que yo ya tenía un boli, y con un «Oh» empezó a retirar el suyo de la posición de ofrecimiento; mientras tanto yo había decidido aceptar el suyo y tuve que soltar el de mi bolsillo, sin advertir hasta que fue demasiado tarde que ella había retirado la oferta; ella, al ver entonces que yo empezaba a echar mano del boli, canceló su retracción, pero entretanto yo, al procesar su anterior movimiento correctivo, había vuelto a echar mano de mi propio boli –de forma que completamos un jueguecito de desbaratos que fue como las reverencias mutuas que intercambias con un peatón que viene de frente, conforme ambos dais bandazos para indicar si vais a pasar por la derecha o por la izquierda–. Finalmente cogí su boli y examiné el póster; representaba, con rotuladores de colores de punta de fieltro, un jarrón que contenía cinco esbozos de flores largas y ensortijadas. En el jarrón había una leyenda, en caligrafía cursiva de sobresaliente, «¡Ray, te echamos de menos, esperamos que vuelvas pronto al trabajo! De tus compis de curro». Y en los pétalos de las flores a rotulador de punta de fieltro figuraban las pulcras, casi idénticas firmas de las muchas secretarias de la entreplanta, todas ellas realizadas en distintos ángulos. Entremezcladas con estas se hallaban las firmas más variadas de algunos de los encargados y de los ayudantes de investigación. Dije en voz alta algo sobre su belleza: era bello.
–Julie hizo el jarrón, las flores las hice yo –dijo Tina.
Encontré un pétalo no muy llamativo en la cuarta flor: no demasiado prominente, porque tenía la impresión de que las cosas se habían quizás enfriado un poco con Ray de un tiempo a esta parte –uno atraviesa ciclos inevitables de cordialidad oficinesca– y quería que viera primero las firmas de personas cuyos sentimientos estuviesen para él absolutamente claros. Y casi había firmado, y entonces me percaté por suerte de que la alta y horizontalmente comprimida firma de conquistador de mi jefe, Abelardo, con montones de tirabuzones y vanidosas florituras, se hallaba situada un pétalo por encima en la misma flor que yo había escogido. Firmar con mi nombre tan cerca del suyo habría sido vagamente inapropiado: se podría interpretar como la aserción de una alianza especial (al estar mi firma más cerca que la de Dave o la de Sue o la de Steve, que también trabajaban para Abelardo), o podría parecer que implicaba que yo iba en busca del nombre de mi jefe porque quería estar cerca de otra persona exonerada, que evitaba las firmas del secretariado. Por aquel entonces llevaba firmadas suficientes tarjetas de despedida de la oficina y de cumpleaños y de que-te-mejores como para haber desarrollado una insana sensibilidad a los matices de la ubicación de la firma. Me desplacé a uno de los pétalos en las antípodas de la flor, cerca del nombre de Deanne, y firmé en el que esperaba fuera un ángulo original.
–Ray va a llorar de alegría cuando vea este póster, Tina –dije.
–Pero qué majo eres –dijo Tina–. ¿Vas a almorzar?
–Salgo a por unos cordones. Ayer se me rompió uno y justo ahora se me ha roto el otro. ¿No te parece extrañamente accidental? No se me ocurre cómo explicarlo.
Tina frunció el entrecejo durante un momento y luego me señaló.
–Resulta curioso que lo menciones, ¿sabes?, porque en casa tenemos dos detectores de humo, ¿vale? Hará como un año que los tenemos. La semana pasada, las pilas de uno de ellos se agotó y se puso a sonar «¡Pi!... ¡Pi!... ¡Pi!». Así que Russ salió a comprar unas pilas nuevas. Y entonces al día siguiente, por la mañana, justo salía yo por la puerta, tenía las llaves en la mano, y de pronto oigo el «¡Pi!... ¡Pi!... ¡Pi!» del otro. Dos días seguidos.
–Qué extraño.
–Sí que lo es. Sobre todo porque uno de ellos se dispara más a menudo, porque está más cerca de la cocina y no le hace gracia que haga nada a la parrilla. Pollo asado (¡pi! ¡pi!) ¡alerta roja! Pero el otro solo se ha disparado una vez que yo recuerde.
–Estás diciendo entonces que da igual si se usan o no.
–Sí, da igual. Espera un momento –su teléfono había empezado a sonar; se excusó levantando una mano. Luego, con una voz que de repente era dulce, eficiente, palatino-glotal, y susurrando levemente, dijo:
–Buenos días3, despacho de Donald Vanci. Lo siento, Don no está disponible en este momento. Si me deja un número le diré que le devuelva la llamada.
Retirando con suavidad su boli de mis dedos, localizó su bloc de Mientras Estaba Fuera y anotó un nombre. Luego, repitiendo códigos de productos y cantidades, empezó a recoger un mensaje complejo. Tuve unas ligeras ganas de irme, pero hacerlo habría resultado brusco. Entre lo del póster de Ray y lo del pollo asado, nuestro intercambio apenas si había traspasado el civismo de oficina hacia el reino de la conversación humana, y debía por tanto terminarse conversando: la etiqueta requería que esperara hasta que sus obligaciones telefónicas acabaran con el fin de intercambiar con ella una última frase, a menos que el mensaje que estaba recogiendo fuese a todas luces a alargarse más de tres minutos, en cuyo caso Tina, buena conocedora de las convenciones, me liberaría –dándole yo pie primero con algún movimiento del tipo «Caray, pues me tengo que pirar» (recolocándome los pantalones, comprobando que llevaba la cartera, un saludo jocoso)– moviendo los labios para articular un silencioso «¡Adiós!».
Mientras esperaba, comprobé la bandeja giratoria de los mensajes, pese al hecho de que había estado toda la mañana en la oficina y habría recibido cualquier llamada; luego, alargando el brazo hasta el cubilete de Tina, cogí su pesado sello de cromo para las fechas. Era un modelo que se entintaba solo: en reposo, el elemento interno para las fechas, ceñido con seis cintas de goma, mantenía su numerología actual pegada bocabajo contra el techo negro y húmedo del armazón. Para usarlo, colocabas la base cuadrada de la máquina sobre el trozo de papel que deseabas fechar y presionabas el pomo de madera (¡un pomo de verdad!) –entonces el elemento interno, guiado por unas curvas en S inscritas en la superestructura tipo grúa de caballete, iniciaba su grácil descenso rotativo, poniéndose bocarriba justo a tiempo para aterrizar como un módulo lunar, tocando el papel solo un instante, depositando la fecha del día, y apurándose después a regresar a su murcielaguil reposo–. Cuando llegaba por la mañana temprano, a veces observaba (a través de la pared de cristal de mi oficina) a Tina adelantar la fecha del sello para las fechas: después de que se hubiese acabado su dónut blanco, y se hubiese sacudido las migajas de las yemas de los dedos dentro del envoltorio de plástico en el que venía el dónut, y hubiese doblado el envoltorio con las migajas dentro hasta que formara una pulcra bolita blanquecina, y hubiese tirado la bolita a la basura, abría la cerradura de su escritorio y sacaba su grapadora, su bloc de Mientras Estaba Fuera (blocs que tendían a desaparecer si no los escondías) y el sello para las fechas de su cajón central ordenado con meticulosidad, colocando cualquier sobrecito adicional de sacarina que le hubiesen incluido con el café dentro de un compartimento especial del cajón que solo contenía sobrecitos de sacarina. Y entonces adelantaba la cinta de goma un único dígito, una representación con la que a estas alturas era probable que para ella diera comienzo el día, a modo de primer acto en la oficina –idéntico a cuando yo pasaba la página de mi calendario de mesa, con sus dos anillas de metal por las cuales guiabas los agujeros de la página tamaño postal, hasta el día siguiente (lo cual era lo último que hacía yo la noche previa, porque encontraba desalentador afrontar los compromisos y los «por hacer» del día anterior a primera hora de la mañana), y que se había convertido en el mecanismo de escape que impulsaba mi propia vida.
Ücretsiz ön izlemeyi tamamladınız.