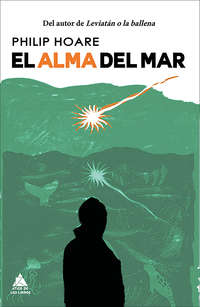Kitabı oku: «El alma del mar», sayfa 2
Un barco de tres palos se escora en un estilizado mar, empujado por grandes olas bajo gruesas nubes de tormenta, hacia una isla cubierta de árboles inclinados por el viento donde hay una rocosa caverna, todo dibujado con cenagosos tonos de verde y azul, gris y verde azulado, cuidadosamente superpuestos, como los pájaros, la tierra y el mar que rodeaban el edificio en el que compré el libro. El diseño de la cubierta rozaba la caricatura, era folclórico y con múltiples niveles. Capturaba el oscuro misterio y la música de las palabras que albergaba en su interior.
La tempestad es una ceremonia, un ritual en sí mismo que se representaba públicamente en un teatro al aire libre en el antiguo monasterio de Blackfriars, en el Támesis, un río al que antaño se arrojaban sacrificios para complacer a los dioses. Es una obra sencilla y misteriosa, «deliberadamente enigmática —dice Anne Righter en su introducción a la edición de Penguin—, una obra de arte extraordinariamente secretista», tan emblemática que podría ser representada por mimos, prescindiendo de los diálogos.
Sus orígenes se remontan al desastre del Sea Venture, hundido frente a las Bermudas en 1609, cuando transportaba colonos de Plymouth a Jamestown; el propio Harry Southampton había invertido en el asentamiento de Virginia. Shakespeare se inspiró en la narración que William Strachey hizo del naufragio, la historia de un desastre natural, con sus fuegos de san Telmo en el momento culminante de la tormenta —«una aparición de una pequeña luz redonda, como una tenue estrella, que titilaba y desprendía centelleantes llamas»— y la inquietante llamada de los petreles que volvían a su nido, «un aullido extrañamente hueco y duro». Sus cantos le valieron a las Bermudas la reputación de islas habitadas por demonios, una fama que Strachey rechazaba racionalmente, aunque reconocía la presencia en ellas de otros monstruos: «Me abstengo de hablar de qué tipo de ballenas hemos visto junto a la costa».
La tempestad constituye la aproximación más cercana de Shakespeare al Nuevo Mundo. Es casi una obra de teatro norteamericana, aunque dos siglos después sus náufragos habrían llegado a la orilla de otra colonia: la Tierra de Van Diemen, en cuyas remotas orillas suroccidentales uno puede imaginar un naufragio del siglo xvii y a sus abandonados marineros tambaleándose sobre arenas desconocidas. Algunos consideraron a Calibán y Ariel representaciones simbólicas de pueblos nativos recién descubiertos, cuyos países ya estaban siendo saqueados por Occidente; otros han visto en ellos el reflejo de una isla más cercana al hogar: Irlanda, un lugar problemático poblado por gentes salvajes, se consideraba una plantación que había que conquistar. Pero la isla de Próspero también podría ser una utopía, un lugar en ninguna parte donde su magia se eleva como una niebla que vela el espacio y el tiempo; del mismo modo que, un siglo antes, mientras preparaba su expedición, Colón había escrito notas al margen y apuntes sobre gente extraña que naufragaba en las Azores y en la costa occidental de Irlanda: «Hemos visto muchas cosas notables y, especialmente, en Galway, en Irlanda, donde vimos a un hombre y una mujer con unas formas milagrosas, empujados por la corriente subidos en dos troncos».
Parece que Shakespeare, cerca del final de su vida, se recreó a sí mismo con el personaje del mago omnisciente; otros han visto en Próspero el reflejo del astrólogo de Isabel I, John Dee, quien conversaba con ángeles utilizando un disco de oro y veía en su espejo de obsidiana negra —robado del Nuevo Mundo— el futuro y el pasado. Toda la obra parece estar sucediendo antes de que fuera escrita. Está cargada, en el sentido original del término, como un barco lleno de mercancías, pero también de significado. Shakespeare conocía bien el océano: se refiere a él en más de doscientas ocasiones en sus obras y algunos críticos creen que en algún momento fue marinero. Desde luego, conocía su significado, y ambientó La tempestad en un «mar insaciable», un lugar de transformación. Tras la tormenta, Ariel le dice a Fernando que su padre, el rey, yace «en el fondo»; el agua lo ha hecho inmortal y lo ha convertido en una joya barroca:
Yace tu padre en el fondo
y sus huesos son coral.
Ahora perlas son sus ojos;
nada en él se deshará,
pues el mar lo cambia todo
en un bien maravilloso.
Para los artistas y poetas posteriores, La tempestad conservó su poder mágico y su engañosa sencillez. Samuel Taylor Coleridge pensaba que el arte de Próspero «no solo podía convocar a los espíritus de las profundidades, sino a los personajes tal y como fueron, eran y serán», y que Ariel «no había nacido ni del cielo ni de la tierra, sino, por así decirlo, entre ambos». Para Percy B. Shelley, a quien apodarían Ariel, la obra evocaba «el murmullo del mar estival» y su estado intermedio. Y para John Keats, en cuyos volúmenes de las obras de Shakespeare esta era la pieza más subrayada, se convirtió en un patrón en el que basar su imaginativa vida, como si fuera un mapa para orientarse. De hecho, zarpó del estuario de Southampton con un ejemplar de La tempestad en el bolsillo.
En abril de 1817, Keats, entonces un joven estudiante de medicina en Londres, tomó la diligencia a Southampton en busca de distracciones. Amaba el mar desde que había leído, en La reina de las hadas de Spenser, sobre «ballenas que sostienen mares sobre sus hombros» —«¡Qué imagen!»—; su práctica de la poesía lo había convertido en «un Leviatán […] lleno de estremecimientos», y en una carta a su amigo Leigh Hunt evocó «el lomo de una ballena en el mar de prosa». Pero cuando, caminando por las murallas medievales del puerto, observó las grises aguas, el joven poeta no vio lo que había visto Horace Walpole una generación antes: «El mar de Southampton, de un azul profundo, reluciente de barcos», ni siquiera alguno de los delfines que ocasionalmente lo surcaban. En su lugar, encontró las fangosas orillas descubiertas por la marea baja; el mar había huido. «El estuario de Southampton, cuando lo vi, no era mejor que cualquier masa de agua poco profunda, lo que no hizo sino responder a mis expectativas —explicó a sus hermanos—; hacia las tres ya habrá recuperado sus buenos modales». Keats tenía los nervios a flor de piel, así que sacó su libro de Shakespeare y citó La tempestad para relajarse: «He aquí mi consuelo». Esa tarde se marchó con la marea alta y navegó hasta la isla de Wight donde, inquietado por los extraños sonidos de la isla e incapaz de dormir, comenzó a escribir su largo poema, Endimión, repleto de rayos de luna, ballenas echando agua por sus espiráculos, delfines saltarines y la historia de Glauco, el pescador que se convirtió en un dios con aletas en lugar de miembros, a quien Endimión libera de la bruja Circe.
A Turner, contemporáneo de Keats, también le emocionaba el mar agitado. Su imaginación coloreó los cielos del sur; esbozó esta orilla y pintó las tormentas frente a la isla de Wight, y cuando, según afirmaba, pidió que lo ataran al mástil de un barco durante una ventisca para poder crear un gran vórtice giratorio de olas y nubes —como si estuviera viendo el futuro— bautizó el barco con el nombre de Ariel. Y en esta tormentosa historia, Shakespeare y Turner influirían a su vez en otro escritor. La escarlatina que sufrió en su infancia dañó los ojos de Herman Melville y los dejó «tiernos como dos crías de gorrión»; tenía treinta años, y una carrera como marinero a sus espaldas, cuando leyó a Shakespeare, tras descubrir, en 1849, una edición con tipografía grande de las obras del dramaturgo. Cuando empezó a escribir sobre su gran ballena blanca —con la cabeza llena de los espumosos cuadros de Turner que había visto ese año en Londres—, Melville leyó La tempestad y dibujó un recuadro alrededor de las «tranquilas palabras» de Próspero, la lacónica respuesta del mago a la inocente exclamación de su hija al ver a los aborígenes:
Miranda
Oh, maravilla!
¡Cuántos seres admirables hay aquí!
¡Qué bella humanidad!
¡Ah, gran mundo nuevo que tiene tales gentes!
Próspero
Es nuevo para ti.
Melville, hijo de una colonia, vio la profecía en la escritura de Shakespeare y en el arte de Turner: ambos lo ayudaron a crear el ominoso y extraño mundo de Moby Dick. En ella, el capitán Ajab es un Próspero monomaníaco y, del mismo modo que el fuego de San Telmo ilumina el inicio de La tempestad, las mismas inquietantes luces engalanan su barco, el Pequod, con un brillo espectral; los animales adquieren un significado simbólico —las ballenas y los pájaros acompañan la narrativa como cómplices, nadando y volando junto a la historia— y el mar se eleva con una mente propia, como en las pinturas de Turner. Mientras tanto, los mortales prosiguen con su letal oficio: una tripulación inquieta navega hacia lo desconocido —entre ellos, un caníbal tatuado, Queequeg, una especie de Calibán— y Ajab bautiza blasfemamente a sus arponeros en nombre del diablo. La fascinación del escritor estadounidense con la obra de Shakespeare no se detiene ahí. Al final de su última obra, Billy Budd, marinero, Melville imagina el cuerpo ahorcado de su «bello marinero» entregado a las profundidades, enredado en pegajosas algas, un eco del destino de Jonás en un mar bíblico —«donde simas de remolinos lo absorbieron hasta diez mil brazas de profundidad, y “las algas estaban enrolladas en su cabeza”»— y también en el de Alonso en La tempestad, quien, creyendo que su hijo se ha ahogado, desea también él yacer «en el fondo cenagoso».
Constantemente recreada, constantemente representada, La tempestad vivió más allá de su creador y pasó de mano en mano. Se convirtió en un código secreto, en un parte meteorológico marino futurista, un prolongado hechizo mágico. Conjuraba un mar singular a partir de sus extrañas bestias y sus mascaradas, y resistió contra viento y marea elevándose en una tormenta atizada por un dramaturgo cuya identidad todavía parece fluida e incierta.
A medida que un nuevo siglo se acercaba, la obra ganó impulso, acumulando nubes en lugar de amainarse con la distancia y el tiempo. Pocos años después de que Melville dejara Billy Budd, marinero inédito en su escritorio, otro exmarinero, Joseph Conrad, se inspiró en La tempestad para El corazón de las tinieblas, con Kurtz como un terrible Próspero. Dos décadas después, Eliot incluyó fragmentos de la obra en La tierra baldía, como si Shakespeare hubiera anticipado el desastre. La obra de Eliot está surcada por el dios marrón del Támesis y la costa de Nueva Inglaterra por la que había navegado de niño, un lugar poblado por monstruos marinos y restos de naufragios; y, cuando su madame Sosotris descubre su carta del tarot del marinero fenicio ahogado —«lo que eran ojos son perlas»—, le advierte: «Temed la muerte por agua». Mientras tanto, los huesos de otro marinero, «muerto hace dos semanas», son limpiados por las criaturas del mar, por las cosas viscosas que el viejo marinero vio allá abajo.6
Hechizada y hechizante, La tempestad acompañó al siglo xx como un rito paralelo; pocas obras han sido más replicadas, remodeladas y representadas. W. H. Auden reimaginó el destino de sus personajes en el drama en verso El mar y el espejo; Aldous Huxley se sirvió irónicamente de ella para su mundo feliz; y la película de ciencia ficción Planeta prohibido convirtió a Ariel en el robot Robbie, una adaptación para una época con sus propios aborígenes que temer. Al final de los oscuros setenta del siglo xx —mientras un satélite británico llamado Próspero era lanzado a los cielos, siguiendo un transmisor lanzado una década antes, de nombre Ariel—, Derek Jarman, que vivía en un almacén de Londres junto al Támesis, fascinado por John Dee, filmó su versión alquímica como «una cronología de trescientos cincuenta años de existencia de la obra», en la que Próspero fue interpretado por el futuro autor de Whale Nation, un sibilante actor ciego apodado Orlando hizo de Calibán, un hombre de aspecto aniñado andrógino, de Ariel y Elisabeth Welch cantó «Stormy Weather» rodeada de marineros bailando. En este linaje de otredad, rebosante de hermafroditas y metamorfos, no parece una coincidencia que el director quisiera que las canciones de Ariel fueran cantadas por el hombre de las estrellas7 que me obsesionaba y presidía mi cuaderno azul.
La palabra «tempestad» deriva del latín «tempus», «tiempo». Todo es nuevo y viejo en la isla de Próspero. Como el propio mar. Siempre cambiante, siempre el mismo.
En la oscuridad, ruidos sombríos emergen de los muelles y resuenan sobre el agua. Las luces rojas de la chimenea de la planta eléctrica parpadean como un faro industrial, convocando y a la vez, advirtiendo. En la oscuridad puedes ser lo que quieras. Para mí, la oscuridad eran los clubes nocturnos bajo las calles de Londres. Ahora es otro tipo de actuación nocturna.
Una hora antes del amanecer, antes de que la luz empiece a pintar de añil el cielo estival, voy en bicicleta a la playa. La tenue luz delantera delata a los zorros que han salido del bosque e ilumina las colas blancas de los conejos. En lo alto de los árboles, por encima de la orilla, un par de lechuzas leonadas hablan a graznidos. Los cuervos siguen posados en las ramas, con sus colas y picos angulares, como si, al igual que ellas, hubieran nacido de los troncos. Estas criaturas tienen su propio lugar en el interregno de la oscuridad; no deberían estar en otra parte. Nadie podría haberte dicho cuando eras joven lo que iba a ocurrir. No se atrevían. Ya es bastante comprender que lo perdido está por llegar. Veo cosas que no están.
Un momento mágico; me siento como un penitente. El mar está tan calmo que es un pecado romper su superficie. Pero lo hago. Nadar de noche, con la visión reducida, hace que el acto sea todavía más sensual. Sientes el agua a tu alrededor, te pierdes en su vaivén. Algunos peces me muerden, dejando amorosas marcas.
Floto y veo caer las estrellas.
Una tarde lo vi tendido en las gradas del puerto, llenas de hierbajos. Un ciervo, con las patas abiertas junto a la marca de la pleamar. Parecía perfecto, allí desplomado, arrojado por la marea, mirando el cielo con ojos vidriosos. ¿Había muerto tratando de cruzar a nado desde el bosque? ¿O había resbalado y caído, con sus pezuñas hendidas repiqueteando sobre el cemento mientras el pánico se apoderaba de sus ojos? Quizá alguien le había disparado, aunque no había ninguna herida en su piel bermeja.
A la mañana siguiente alguien había cogido a este ciervo marino, a esta foca con cornamenta, y la había empalado en la reja metálica. Estaba allí, colgada por el cuello, oscilando como una advertencia, del mismo modo que los granjeros clavan lechuzas muertas, con las alas extendidas, en las puertas de los graneros. Quise librarlo de aquella indignidad, bajarlo de la cruz, pero yo no era lo bastante fuerte.
Así que esperé a ver qué sucedía.
Al día siguiente, reapareció en la orilla, como si él solo hubiera bajado de la valla por la noche. Ahora lo acompañaba un cuervo carroñero, que picoteaba tímida pero íntimamente su carne, celebrando de este modo los últimos ritos. Le deseé al pájaro lo mejor y un buen desayuno.
Ya me había olvidado del ciervo muerto cuando, una semana después, vi sus restos entre la espuma. A estas alturas, el cuerpo se había reducido a una hilera de vértebras que los cangrejos y las gaviotas habían dejado limpias. Del animal solo quedaban su armazón esencial, su esquelética belleza retorcida como el fantasma de una cornuda serpiente marina que flotara en el agua. Allí estaba la gruesa cornamenta, que emergía de unos bulbosos aros de toscos bordes en la frente; entre ella había un trozo de piel que parecía del espolón. Aún colgaban del cráneo jirones de carne gris, pegados de cualquier manera al fino hueso blanco. Este pecio grotesco tenía que ser mío, debía añadirlo a los otros que guardaba en casa, a los fragmentos de porcelana blanca y azul, a las pipas de arcilla que conservaban los posos del tabaco, a los fragmentos de cristal marino translúcido, los trozos de vasijas medievales esmaltadas de color verde y las piedras agujereadas.
Con un trozo de madera para sujetar la columna, tiré de los cuernos, doblándolos y forcejeando con ellos como si fueran los de un toro. Mientras lo hacía se me pasó por la cabeza lo sencillo que sería arrancar una cabeza humana. Tambaleándome, conseguí mi trofeo, mi premio por haber observado con tanta paciencia. Tuve que sacar un ojo gelatinoso antes de meter el cráneo en una bolsa de plástico y atarla al transportín de mi bicicleta.
Me alejé de la playa pedaleando, pasando junto a peatones que no podían imaginar lo que llevaba conmigo. Ya en casa, cavé un hoyo en la cálida tierra marrón y enterré el cráneo hasta los cuernos. La cornamenta emergía orgullosa del suelo como un rosal recién podado. Amontoné piedras a su alrededor para protegerlo de los depredadores y entré en casa a esperar a que los cuernos florecieran y de ellos crecieran brotes y ramas, mientras, bajo la superficie, a la calavera le salían raíces que se convertirían en huesos, en sus vértebras perdidas, en su fémures y costillas, todo restaurado, listo para emerger de la tierra como un ciervo nuevo, resucitado, mío.
ÉLMIRAHACIALAORILLA

La pista está salpicada de luces de colores, una constelación caída del cielo. Me conducen a través del frío nocturno y ocupo mi lugar junto al piloto. Me dice que adelante mi asiento y me abroche el cinturón. Los cuernos se mueven sobre mi regazo, operados por un fantasmal copiloto; diales e indicadores LED incomprensibles parpadean y se mueven en la consola. Las ventanas de plexiglás tiemblan con las vibraciones de las hélices al avanzar hacia la pista de despegue. Estamos listos para despegar tras un enorme avión de pasajeros, el tipo de aeronave en la que he pasado seis horas para llegar aquí. Pero estos últimos kilómetros parecen los más difíciles.
El avioncito sigue al mastodonte aéreo, extrayendo coraje de su estela. El piloto murmulla hacia su micrófono, la pista se despeja y las alas se tambalean. De repente, nos elevamos sobre la ciudad oscura, más oscura por el mar que la bordea.
Noto que contengo la respiración, como un niño la mañana de Navidad. Quiero volverme hacia el piloto y decirle: «¿No es increíble?». Pero él se limita a mirar hacia adelante, con su camisa blanca bien planchada, y contiene su éxtasis con tranquilidad. Todo se aleja, todas las casas, las calles, las oficinas y las instituciones, y solo queda el agua negra.
Las luces de la pista de despegue se desvanecen y las reemplazan las estrellas invernales. Orión salta sobre el horizonte, tomando perezosamente su posición; en su silueta estelar se atisba el eco de la frágil forma del cabo Cod. Es una noche muy clara, más clara si cabe por el frío; en los espacios del Cazador veo las estrellas que ha engullido y las estrellas que están naciendo. Durante veinte minutos, somos astronautas, dentro del cielo, volando hacia otro sistema. Miro hacia arriba y hacia abajo: no hay diferencia, todo es igual arriba y abajo. El mar está lleno de estrellas, las estrellas están llenas de mar.
De la oscuridad frente a nosotros emerge una línea de luces rojas que nos saludan titilantes. Es un aterrizaje tentativo: lo único que hay debajo es arena. Regresamos a la Tierra con una sacudida. Por lo que sé, bien podríamos haber llegado a otro planeta. El piloto se vuelve en su asiento y dice: «Bienvenido a Provincetown».
En los últimos días, la bahía se ha llenado de serretas. Son aves de pico dentado y cresta plumada, que deambulan constantemente sobre el mar en busca de comida y sexo. Justo frente a la orilla, tres machos arquean el cuello con lujurioso esplendor, combatiendo por una hembra. Pat dice que los gaviones atlánticos, esas grandes gaviotas, a veces copulan con ellas. Pat es mi casera, aunque quizá sería mejor referirme a ella como mi marinera. Ha vivido aquí setenta años. Conoce este lugar tan bien como su cuerpo. Yo lo veo a través de sus ojos.
De cerca, las serretas de pecho rojo son aún más radicales: grandes, pugilísticas, como si fueran en busca de camorra. Veo la cabeza arrancada de una de ellas rodando en la línea de la marea. La recojo y recorro sus dientes de velociraptor con el índice. En invierno, esta playa no es un lugar de inocencia y juegos, sino de matanza y masacre.
Desde mi terraza, oigo las llamadas desoladas de los somorgujos que cruzan la bahía. A cierta distancia está el rocoso rompeolas, salpicado de guano. Se construyó para proteger el puerto, pero pronto lo colonizaron los cormoranes. Se los desprecia por sus excrementos, que gotean como gachas de pescado, y se los acusa de acabar con las presas de los pescadores. Son tan glotonas que se dislocan las mandíbulas para tragar peces enteros. Solo Pat las ve como son: seres centinela que ha dibujado una y otra vez, yendo en kayak hasta el rompeolas y atándose a una boya para trampas para langostas, con los binoculares Zeiss en una mano y un rotulador negro en la otra.

Cormoranes, dibujo a tinta, Pat de Groot, 3 de noviembre de 1982.
Pat —ella misma parece un pájaro, con su mata de pelo plateado, sus intensos ojos castaños y sus altos pómulos— encauza a estos carismáticos espíritus. Altivos ante nuestro desdén, posan retrato tras retrato; una dinastía de cormoranes, cada perfil digno de un príncipe Habsburgo. Aferrados a las rocas con sus garras y las cabezas inclinadas para acicalarse, extienden las alas —para refrescar el cuerpo y secar las plumas—, proyectando sombras de sí mismos. Algunos han visto en estas formas un crucifijo, un símbolo de sacrificio; otros, algo más oscuro.
En las primeras páginas de Jane Eyre, publicada en 1847, la joven heroína de Charlotte Brontë toma una noche de invierno Una historia de los pájaros de Gran Bretaña, de Thomas Bewick, del estante de una biblioteca y, escondida en un asiento tras una ventana, oculta por una cortina, se sumerge en las descripciones de «los lares de las aves marinas» del mar del Norte, rodeaba por «un mar de ondas y espuma» y «los fantasmas marinos» de los barcos hundidos.
Los grabados de Bewick de «islas melancólicas y desnudas» reflejan el abandono de Jane como huérfana, una «incómoda excrecencia». Luego, cuando conoce al señor Rochester, le muestra tres extrañas acuarelas que ha pintado. Una refleja el cuerpo de una mujer de la cadera para arriba, visto a través del vapor como una encarnación del lucero vespertino; otra, un témpano de hielo bajo el manto de la aurora boreal, dominado por una cabeza velada de ojos hundidos; en la tercera alegoría, un cormorán aparece posado en el mástil medio sumergido de un barco que se va a pique. El pájaro es grande y negro, «con las alas salpicadas de espuma. En el pico llevaba un brazalete de oro con piedras preciosas, dibujadas con el mayor detalle de que era capaz mi lápiz y teñidas con los colores más brillantes de mi paleta». Debajo de él «se vislumbraba el cadáver de un ahogado a través del agua verdosa; el único miembro bien visible era un delicado brazo del cual había sido arrancada la pulsera o banda por los embates del mar».
El nombre científico del cormorán orejudo, a pesar de su rigor linneano, tiene reminiscencias góticas. Phalacrocorax auritus une la palabra griega para «calvo», «phalakros», con «korax», que significa «cuervo», y «auritus», el lema latino para «orejudo», una referencia al penacho nupcial. Su nombre común trasluce la misma alusión, si no confusión, de la contracción de corvus marinus, «cuervo marino» —hasta el siglo xvi se creía que las dos especies estaban relacionadas—. Está claro que, como los cuervos, los cormoranes tienen una precedencia noble: Jacobo I tenía un criadero de cormoranes en el Támesis, supervisado por el guardián de los cormoranes reales, que encapuchaba a las aves y les ataba los cuellos para evitar que se tragaran sus presas. Bewick los llamaba corvoranes y creía que su linaje «poseía energías de un tipo no ordinario; tiene un carácter severo y silencioso, con unos ojos notablemente penetrantes y un cuerpo vigoroso, y su comportamiento se compadece con su apariencia de saqueadores circunspectos y cautelosos, de tiranos implacables»; subrayó, además, que el Satán de Milton se encarna en un cormorán en el Paraíso, un ángel negro desterrado posado sobre el Árbol de la Vida.
El cormorán, cuya oscuridad está implícita en su capacidad de sumergirse cuarenta y cinco metros bajo la superficie del mar, antecede a todos los monarcas tiránicos; su pose de pterodáctilo evoca el pasado reptiliano de todas las aves. Y, sin embargo, para algunos ojos modernos, el cormorán es demasiado común: un carroñero, un cuervo marino o, de acuerdo con la insensible denominación que recibe en el sur profundo de Estados Unidos, el ganso negro.8 Según Mark Cocker, los pescadores británicos lo llaman la «peste negra» y exigen su erradicación. Pero este desfile de descalificaciones nos describe a nosotros mismos: ponemos nombres para conocer y poseer, no necesariamente para comprender. Ni siquiera disponemos de palabras adecuadas para nosotros mismos.
Como otros animales, los cormoranes se han visto obligados a compartir la mancha humana. Lejos de comerse «nuestro» pescado, las presas que se cobran son poco valiosas para nosotros. Más bien, parece que les atraen los objetos que rechazamos. En 1929, E. H. Forbursh, el incansable ornitólogo estatal de Massachusetts —un hombre que se erigió en abogado defensor de las aves imputadas (aunque él mismo comía alguna de las especies que estudió)—, descubrió un nido de cormoranes frente a la costa de Labrador engalanado con objetos que los pájaros habían rescatado de restos de naufragios, sumergiéndose en el agua, como el ladrón de brazaletes de Jane Eyre, para recuperar navajas, pipas, alfileres y peines. Estos hallazgos decoraban sus nidos como si con ello nos ofrecieran sus comentarios artísticos a nuestra perecedera cultura.
Una mañana de otoño, tras una increíble tormenta que azotó el Cabo y me deprimió con su imponente violencia, me desperté al alba y encontré, frente a la casa de Pat, el mar lleno de cormoranes; cientos de ellos. Expulsados del rompeolas, se habían reunido en un apretado grupo, como refugiados avícolas en una formación abstracta compuesta por afilados picos amarillos elevados al cielo, gargantas blancas y sinuosos cuellos que se movían con un ritmo repetitivo, una especie de enloquecido expresionismo cormoranesco. Una bandada de cuervos marinos, marcas sobre el agua.
Algunos se posaron en los restos en descomposición del antiguo muelle, cuyos pilares habían quedado reducidos, tormenta tras tormenta, a ángulos de cuarenta y cinco grados que sobresalían del agua. Observé a los pájaros, que se elevaban y hundían con el subir y bajar de las olas. Luego los vi más lejos. Habían encontrado una fuente de alimento, y, mientras el sol hacia destellaba sobre sus oscilantes cuerpos, gaviotas argénteas americanas los sobrevolaban, como una capa gris parpadeante sobre sus formas, que parecían dibujadas con tinta negra. La escena tenía un frenesí silencioso, y yo era su único espectador.
Casi todas las mañanas, camino hasta la playa y me encuentro con Dennis y su perra, Dory. Dennis es apuesto y todo el mundo lo quiere. Es robusto, con cabello entrecano y barba bien recortada; me recuerda a Melville. Cuando bajamos del bote de observación de ballenas tardamos tres veces más en llegar a casa porque se detiene cada dos por tres a hablar con amigos y conocidos de la ciudad. Dennis fue profesor; realizó su servicio militar con los guardacostas, pero es un enamorado de las aves desde sus años de infancia en Pensilvania. Llegó a Provincetown por casualidad y se quedó. Todo el mundo ha llegado a esta orilla desde fuera, como el propio suelo, traído para lastrar sus inestables arenas; incluso la hierba se trajo de Irlanda, para ser extendida sobre los elegantes jardines del East End.
Esa mañana, cuando Dennis y yo íbamos a nuestro encuentro, vi un pájaro posado en el rocoso rompeolas que había entre nosotros. Había metido la cabeza bajo el ala, así que supuse que estaba acicalándose, o durmiendo. Al acercarnos, Dennis sacó sus binoculares. Algo no encajaba. Me hizo un gesto con las manos abiertas y señaló al cormorán, que resbaló de las rocas y cayó al agua.
El pico del pájaro estaba atado a su espalda con un sedal y el ave tiraba patéticamente del filamento. Nadaba en paralelo a la orilla y lo seguimos. Quería regresar a tierra, confundido por lo que le había sucedido, picoteando para liberarse de sus ligaduras. Pero, según nos acercábamos, se adentraba en el mar. Dennis no era optimista. «Seguirá alejándose… o se sumergirá», dijo.
Me metí en el agua. Dennis corrió playa arriba, manteniéndose cerca de los contrafuertes para no llamar la atención. Intenté empujar al cormorán hacia la orilla, salpicándolo. Funcionó: el pájaro se dirigió a la playa y Dennis corrió hacia él, sin temor a su aleteante masa.
De súbito, allí estaba, en nuestras manos. Un asombroso círculo de zafiro alrededor de un ojo como un cabujón verde; una belleza fracturada, que devolvía la mirada sin pestañear. De cerca, sus facciones cobraban la definición con que Pat las dibujaba: pico de punta amarilla y curva, alas de un negro mate. Si de lejos parecía primitivo, a esta distancia parecía todavía más un archaeopteryx, como si tocásemos la evolución con nuestros propios dedos.
Todos los pájaros existen independientemente de nosotros: no son mamíferos y, por tanto, son extraños. No obstante, podía imaginarme como la pareja de un cormorán, fascinado por este tipo tan atractivo, construyendo un nido con él entre las rocas, elevando orgullosamente nuestros picos en el aire, celebrando nuestra cormoraneidad. Lo llevamos a la terraza de una casa que se estaba construyendo en la playa, donde un obrero nos prestó un cuchillo. Sin perder tiempo, Dennis cortó el sedal y retiró el anzuelo de la boca del cormorán. Brotó sangre, brillante y fresca sobre las plumas negras. Dennis recibió de inmediato un picotazo en el pulgar por sus molestias, lo que hizo que él también sangrara. Yo desaté las alas del pájaro. Enseguida, fue libre y, medio corriendo, medio volando, fue hacia el agua en busca de su almuerzo.