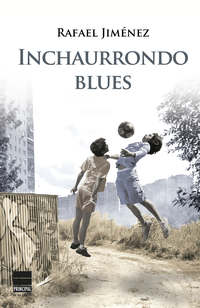Kitabı oku: «Inchaurrondo Blues», sayfa 3
4. La fortaleza
La pequeña radio no paraba de liarse con los cables de los auriculares mientras la guardaba en su bolsillo. Se la había regalado el Sargento Bermúdez, muy amigo de su padre. Era su distracción preferida después del balón y jamás se separaba de ella a pesar de que las había más modernas, de colores más llamativos y con unos cables más cortos que evitarían que se pasara tanto rato desenredando el nudo. También disponía de un espacio para poner casetes, pero como no tenía ninguno, la utilizaba para escuchar la radio. A veces no entendía muy bien lo que decían porque, como le explicaba su padre, sólo tenía doce años y con doce años, aún no se entiende nada. Y si encima es en un idioma muy raro, se entiende todavía menos. Aunque algo sí que entendía. Eloy sabía que estaba viviendo en el cuartel de Inchaurrondo (le costó muchísimo aprender a pronunciar aquel nombre tan raro) desde hacía casi un año; recordaba que hacía casi un año porque entonces tenía once y estaba a punto de fichar por el equipo de fútbol del pueblo y no pudo ser porque al teniente Navarro, o sea su padre, le dio por ascender y lo mandaron a Inchaurrondo. Seguro que ahora estaría jugando en el Real Atarfe y seguro que sería titular, porque como le decía Blas:
—Juegas muy bien a fútbol, más o menos como el delantero centro de la Real Sociedad, Satrústegui, que se parece mucho a ti porque tiene el pelo rizado. Aunque no tienes bigote como él.
Eloy se miraba cada mañana en el espejo deseando despertarse un día con un fino pero rotundo bigote como el delantero de la Real Sociedad.
Su hermano Sergio se pasaba todo el día diciéndole lo mayor que era, aunque a Eloy le había parecido siempre un ser sin edad y sin cabeza y por mucho que tuviera quince años y se creyera un hombre, le parecía que era como un pájaro que aún no sabía cuál era su destino. Eloy sí lo sabía. Sería el delantero centro del Real Atarfe y su foto saldría en los cromos de la liga a pesar de que siempre le había invadido el temor de que el Real Atarfe no ascendiera de tercera en la vida. Sergio iba a lo suyo, no le hacía ni caso e iba diciendo que quería ser guardia civil como su padre. Se pasaba el día estudiando, haciendo deporte y diciendo unas palabras muy raras cada vez que ponían la bandera del cuartel a media asta; sí, casi cada semana el cabo Canicas se subía a un andamio que había junto a la bandera y le añadía un trapito negro y la dejaba a la mitad y entonces Sergio y otros amigos suyos se ponían a decir de todo. El caso es que había días que ni le hablaba. Eloy suponía que no tenía mucho tiempo para hablar con un niño de doce años, porque también le decía que no entendía nada y que era un enano.
La única persona que le trató como si fuera Satrústegui fue Soledad, su madre. Eloy siempre había dudado si los abuelos le pusieron ese nombre para llamarla como a la abuela o porque madre siempre estaba sola. Comentaba su padre, el teniente Navarro, que su madre no se había aclimatado a esto de vivir en Inchaurrondo y que estaba enferma. Dolores, la vecina del tercero, decía que tenía nostalgia. Eloy descubrió en Inchaurrondo el significado de esa palabra; era algo así como lo que sentía cuando recordada a Atarfe y su campo de fútbol y su piscina y a Blas, su mejor amigo. Pero Eloy se decía una y otra vez que él no estaba enfermo de nostalgia. Madre sí. Se pasaba el día mirando por la ventana, mirando el reloj cada vez que su padre salía a la calle y a veces se ponía a llorar cuando eran las diez de la noche y su padre aún no había vuelto. Pensaba que le había pasado algo o que no iba a volver, como la semana pasada el capitán Manrique; se fue con tres guardias más y no volvieron. Bueno, volver, sí volvieron, porque al día siguiente el cabo Canicas bajó la bandera, le puso el pañuelo negro y todo el mundo lloraba y tuvo que venir alguien muy importante (ya lo había visto varias veces) y la iglesia se llenó de gente. Eloy se ponía un poco triste cuando se llenaba la iglesia y también cuando el otro día la mujer del capitán Manrique se puso a chillar, a chillar de una manera inhumana porque eso no eran lágrimas como las que le salían a Eloy cuando se acordaba de Atarfe, eso eran gritos de un dolor muy grande, no se podía imaginar que la Señora Manrique tan peripuesta y conocida en el cuartel como la «Capitana Manrique» (porque mandaba más que su marido, bueno, de lo que mandaba antes) se pusiera a llorar de esa manera tan desconsolada.
***
Cuando se llenaba la iglesia de Inchaurrondo, incluso los niños dejaban las clases para estar allí. Parecía que esos días el cielo era diferente mientras oían llantos a lo lejos, y entonces, en ese preciso instante, Eloy se ponía a pensar en Atarfe y veía su cielo de color azul, blanco y rosa, como si fuera una bandera, su bandera. Y por encima de todo eso, a veces creía ver a Dios, una imagen allí al lado del color azul que le miraba y que se parecía mucho al crucifijo que había en la iglesia del pueblo.
***
Siempre que iban todos a la iglesia y venían esas personas tan importantes y las mujeres se vestían de negro, el ataúd pasaba por delante de todos envuelto en la bandera de España, la misma a la que el cabo Canicas le ponía el pañuelo negro; la banda de música tocaba una melodía bastante triste y cuando ya había acabado todo, se llevaban la caja a toda prisa, sin que a nadie le diera tiempo de acercarse a verla, como si el guardia que había muerto ansiara escapar de Inchaurrondo, como si esas personas tan importantes no quisieran que la gente empezara a gritar y así conseguir que la viuda del guardia no contagiara a todas las mujeres y los hombres y los niños que allí estaban.
En la iglesia de Inchaurrondo siempre hacía frío y parecía que las viudas con su traje negro y su cara blanca habían envejecido veinte años de golpe, y a pesar de que en la iglesia no cabía nadie, Eloy notaba tanto silencio mezclado con el frío que alguna vez se llegó a orinar encima.
***
El cuartel de Inchauuuurrondo, «jo, mira que es difícil pronunciarlo», se decía Eloy, era muy muy grande, tan grande que a veces pensaba que no vivía en un cuartel, sino en una pequeña ciudad. Ya había vivido en otros cuarteles, aunque la verdad es que su casa siempre había sido un cuartel; no había conocido otro hogar que los cuarteles de la Guardia Civil, en Atarfe y ahora aquí. No estaban mal, pero éste le impresionó el primer día que lo vio, aunque eso pasó hace unos meses y era más pequeño y todo le impresionaba más. Todo cuanto iba descubriendo hacía que se quedara con la boca abierta y con cara de tonto, como decía su hermano. En el cuartel había de todo y nadie tenía que salir al barrio para comprar de nada. O casi nada. Había supermercado, colegio, guardería, tiendas de ropa, casas de solteros y de casados, campo de fútbol, de baloncesto, una iglesia y la casa del comandante. Era la más grande y bonita de todas porque, como decía el listo de Sergio, el comandante era Dios y Dios debía tener una casa muy grande, tan grande como el universo para poder verlos a todos.
Sin embargo, el piso del bloque de casados era pequeño y oscuro con sólo un par de ventanas por las que entraba poca claridad. Al entrar en el comedor con escasa luz, apenas se veía nada. Poco a poco se distinguía el mantel de la mesa con sus colores alegres. Era el mismo mantel que tenían en Atarfe. La mesa, las sillas, una vieja nevera y una lámpara muy antigua que parecía aprisionar la bombilla eran las primeras visiones al acceder al piso. A menudo se oían pasos por las escaleras. Pasos lentos, pesados, de alguna vecina que subía cargada. No se oían ruidos de niños. La señora Dolores venía a casa cada día para ver cómo se encontraba Soledad. Era una alegre señora ya algo mayor que se ocupaba de fregar la escalera. Entre los pasos lentos de la señora Dolores se oía algún portazo de alguien que salía al patio. Cuando la vecina entraba en casa, ésta se inundaba de un perfume denso que llenaba el comedor cerrado, rancio. Las viejas sillas, el espejo del aparador y el armario llevaban décadas allí. Por la puerta entornada aparecía la cabeza de Dolores que solía decir:
—Hola Soledad. ¿Ya está levantada? ¡Venga, arriba! Y tú, Eloy, a lavarte que llegarás tarde al colegio.
Soledad contestaba habitualmente que le había preparado el desayuno a su marido y que como no tenía nada más que hacer, se había quedado adormilada.
—Como hay tan poca luz en este piso, parece que te mueras de sueño —decía Soledad.
***
El silencio imperaba en el bloque. Se oía un reloj de algún vecino que daba las campanadas cinco minutos antes que el reloj de la iglesia. Aquí todo estaba desfasado, como si vivieran en un mundo irreal donde el tiempo poco importaba excepto para contar los días que faltaban para regresar a Andalucía o a Extremadura. Algún pájaro intentaba emitir algún sonido poco acústico, pero se callaba enseguida, como si a él tampoco le importara demasiado. Eloy se untaba lentamente la mantequilla en la tostada, evitando que se deshiciera, mientras abría el bote de la mermelada que pulverizaba el ambiente inundándolo de olor a melocotón. De una de las habitaciones se oían los ronquidos de Sergio que, como de costumbre, también había soñado despierto aquella noche.
«¡Te cogeré, hijo puta, no escapes, que voy a por ti!», insistía el hermano en sus habituales peleas nocturnas contra un enemigo que Eloy desconocía. Luego los gritos de Sergio se volvían confusos, como si su boca se trabara igual que la de un borracho. La habitación de Sergio estaba llena de objetos extraños para Eloy. Tenía un pequeño armario cerrado con llave y ni siquiera su padre podía abrirlo. Eloy pensaba que allí dentro debían de haber secretos inalcanzables para él. Quizá estuviera lleno de bebidas con las que se emborrachaba por las noches y por eso hablaba en sueños, o de armas sofisticadas para darle una paliza a alguien como hacía en Atarfe. Un día, Eloy lo vio guardar una especie de palo muy raro que le recordaba a la espada de La guerra de las galaxias, pero Sergio cerró rápidamente la puerta de un portazo y le advirtió, cogiéndolo por la solapa, que ni se le ocurriera mirar su armario. Sergio ni siquiera quería que limpiaran su habitación. Él se encargaba de ventilarla, pasar la escoba y lavar su ropa. Todo para que no entrara nadie en su mundo de reproches.
***
—¿Debe ser muy tarde, no? —le preguntaba Soledad a la señora Dolores, que abría las ventanas para que se fuera el olor a cerrado.
—Las nueve, Soledad, las nueve son ya.
—Es hora de levantarse.
—Sí, Soledad, es hora de levantarse.
Cuando la madre de Eloy se incorporaba de la cama, Eloy ya estaba preparado para cruzar todo el cuartel en dirección al colegio, pero antes trataba de comprobar si al abrazar a su madre notaría sus carnes más suaves. Se hacía de nuevo un silencio al abrazarla. Luego se oía algún llanto de un niño, y el propio Eloy dudaba si era él mismo que no se daba cuenta y lloraba por dentro. Al momento, la señora Dolores entraba de nuevo sigilosamente y echaba en el váter el cubo de agua sucia. Luego se metía en la habitación de Eloy y empezaba a barrer. De nuevo, Eloy oía el llanto de un niño mientras cerraba la puerta de casa y su madre, con los ojos encogidos por el insomnio y el pelo alborotado, se quedaba en la semioscuridad del comedor recogiendo las migas de pan del mantel de colores alegres.
***
En su trayecto hacia el colegio, Eloy siempre recordaba que el primer día que llegó se puso a llorar y no sabía muy bien el porqué.
—Ya está bien de lloriquear —le dijo su hermano.
—No estoy lloriqueando, sólo estoy llorando —dijo Eloy.
—¿Es que no ves que lloriquear y llorar es lo mismo? —insistió el listo de Sergio.
—Cuando te pones así te daría un codazo. A ver si te enteras, llorar es lo que yo estoy haciendo ahora y lloriquear es lo que hace madre cuando está sola. Los hombres lloramos y las mujeres lloriquean, ¿no? Eso mismo me dijo mi amigo Blas en el pueblo cuando nos despedimos…
Al rato ya recuperaba su universo pequeño. Después de todo, Sergio se creía que porque Eloy tuviera sólo doce años no se enteraba de nada.
Lo que sí le fascinaba era el olor del cuartel; todos tenían sus propios olores y a él le sedujo el aroma de lavanda que lo inundaba todo. Era como los niños, cada edad tenía sus olores y su madre ya no le ponía esa colonia de botella de litro sino una más pequeña que olía a violetas y que la tenía guardada con la radio y sólo se la ponía cuando iba al salón de juegos. El cuartel de Inchaurrondo era el que mejor olía de todos los que había conocido; no sabía si era porque el comandante era Dios y tenía en cuenta hasta el olor que desprendía el cuartel, o porque estaban bajo una colina llena de arbustos y Eloy suponía que algún árbol desprendía aquel olor. Porque eso de que el comandante fuera Dios, no se lo acababa de creer. Sería muy importante, pero no era Dios.
A medida que avanzaban los interminables días de Inchaurrondo, Eloy se iba sumiendo en una bruma de tristeza; cada vez hablaba menos con su padre, que se había convertido en un hombre ocupadísimo, en el presidente de su vida, y Eloy en un niño postizo a quien no pertenecía nada de cuanto lo rodeaba. A partir de ese momento fue cada vez más evidente el sentimiento de frustración de su padre y de su madre. Ni siquiera atiborrarse de medicamentos conseguía que su madre emitiera algún signo de alegría, únicamente de sueño; siempre estaba dormida o recostada frente a la ventana del comedor. A veces creía que incluso se le caía la baba de tanto mirar por ese pequeño cuadrado en el que entraba poca luz y en que las gotas de lluvia encharcaban su mirada y sus ojos. Su padre la había querido muchísimo pero ahora no tenía tiempo para demostrárselo. Siempre creyó que el hecho de dejar el pueblo sin apenas consultárselo fue algo que Soledad no le perdonaba. Pero ya era tarde; la madre de Eloy se había ido a su mundo húmedo de remordimientos y su padre era, ahora, el teniente Navarro.
***
Parecía que los guardias que llevaban el féretro tenían el traje negro de tanto usarlo. También eran negros la mayoría de los coches situados en el patio del cuartel. Casi todas las mujeres iban de negro formando un grupo idéntico de caras desahuciadas y llorosas en las que el miedo les brotaba por los ojos en forma de lágrimas también negras. El grupo de guardias civiles que levantaban a hombros el féretro eran el vivo reflejo del miedo, del desaliñado y sombrío miedo, mientras que el sacerdote parecía otro cuervo más en aquella jaula de lamentos y dolor.
Eloy estaba seguro de que allí fuera, en las inmediaciones del cuartel, era donde se encontraban los verdaderos cuervos, emprendiendo su vuelo desde lo alto de las azoteas o de los árboles, como si fueran sombras de Satanás desprendidas de las brasas, dibujando remolinos en círculos para deleitarse de las lágrimas negras del cuartel. Graznaban como los cuervos sobre sus cabezas, emitiendo un sonido de júbilo que creía que solo él escuchaba produciéndole melancolía y angustia. De vez en cuando sobrevolaba alguna gaviota que trataba de espantar a tanto cuervo. Con un profundo nudo en el estómago veía el espectáculo y a su madre allá, a lo lejos, cada vez más ida, más ausente.
Levantaron el ataúd, aquella espantosa caja de madera que no era negra sino marrón, con sus bordes dorados para poder asirla y, por un instante, un solitario rayo de sol se reflejó en ellos y en los ramos de flores que estaban sobre la tapa. También, a pesar aquellos esporádicos rayos de sol, el día era negro. Un día perfecto para morir en Inchaurrondo.
Como si fuera un retablo, el coche fúnebre esperaba junto a la verja del cuartel, a la misma altura donde el viejo nogal veía pasar cadáveres de jóvenes y viejos guardias casi todas las semanas. En ese momento, Eloy recordaba el aspecto que tendría su árbol preferido de Atarfe, el alcornoque en el que Blas y él se cambiaban los cromos de la liga o hablaban de sus incipientes erecciones matutinas. Notaba cómo se le erizaban las hojas y al imaginarlo, sentía que sus ramas comenzaban a volar como poseídas por una brisa milenaria y en ese momento veía a Blas caminando por los olivares entre los susurros del crepitar de las ramas al pisarlas. Cerraba los ojos y distinguía todos los árboles de Atarfe e intentaba ponerles un nombre a cada unos de ellos en un deseo incontenible de que el diario de sus sueños y sus recuerdos durara más tiempo en su memoria. Eran secretos exclusivos que había guardado para consolarse de la lluvia, del viento y de las ausencias. Los olmos, olivos y castaños de Atarfe tenían nombre. Casi se sentía embarcado, rendido ante la realidad de sus sueños.
Su padre estaba rígido y sin mostrar el menor atisbo de trastorno, como si se hubiera acostumbrado a la muerte, como si ya no quedara nada de la vida real en sus entrañas, empezaba a caminar para hacer callar a alguna mujer que mostraba su dolor, áspero, tenso, sin espasmos, como un muñeco articulado por el deber. Pasó muy cerca de Eloy sin ni siquiera darse cuenta de que él estaba consumido por la palidez que produce el miedo. Su boca rígida y su mandíbula como una roca surcaban las arrugas de su frente y Eloy comprendió que su padre se había ido de su vida. No podía seguirle en su viaje.
Se preguntaba si su padre recordaría el entierro del abuelo Melquíades y sus andares detrás del ataúd con un pañuelo entre las manos y una cinta negra en el brazo como si fuera el capitán de algún equipo de fútbol inexistente. En algún momento llegó a pensar que podría compartir con su padre algunos sueños y silencios pensando erróneamente que formaba parte de su vida más íntima. Pero nunca fue así. Él proyectaba sus fantasmas y sus sombras sobre Eloy y tapaba cualquier esperanza de complicidad.
El coche fúnebre se puso en movimiento. Iba acompañado de otros dos vehículos negrísimos. Salió rápido, casi se podría decir que el amigo que le saludaba cada mañana por la ventana, con su fino bigote para parecer mayor, tenía prisa por descansar eternamente. Deseaba no tener más miedo, que ninguna granada o una ráfaga al doblar una esquina le removieran el alma. Tenía prisa por llegar a su pueblo. Tenía prisa por sentir el olor de su madre.
Luego, al cabo de muchas horas, el coche fúnebre llegaría a cualquier pueblo. Quizá habría una loma junto a la iglesia y al cementerio. Alguien labraría el campo y el suelo removido mostraría el color más profundo de la tierra. Unas mujeres a la puerta de su casa verían pasar el cansado coche fúnebre y se volverían para mirarlo, mientras algunos pájaros se amontonarían dando círculos por el cementerio, como si fueran una nube de cuervos negros que quisieran asegurarse de la muerte de un niño que se dejó un fino bigote para parecer mayor.
Era otoño y el escaso sol que trataba de calentar su rostro y secar sus lágrimas acariciaba el paisaje de Inchaurrondo, lo suavizaba. Se giró hacia el Dios Sol y lo miró fijamente como hacía en Atarfe, tratando de taparse la vista cuando alguna nube se interponía. Del sol no huiría nunca, lo cogería con sus manos, lo apretaría, se lo guardaría en el bolsillo como si fuera una canica y lo sacaría cada día al despertarse sin cansarse de absorber todo lo que le rodeaba en Atarfe, los campos, las pequeñas colinas, sus árboles, el olor de la tierra seca y el susurro de las hojas que iban cayendo en el dulce otoño granadino.
La cercanía del mar en San Sebastián no era suficiente consuelo. Los cercanos y a veces lejanos disparos, los ladridos de perros, las sirenas, las procesiones fúnebres y las casas grises conseguían detenerle como un diminuto ser que no alcanza a ver lo que sus ojos miran.
Eloy creía firmemente que la muralla del cuartel dividía dos mundos distintos en los que era perceptible, y lo sería todavía más a medida que pasara el tiempo, el objetivo de todos los muros del mundo. Separar. Dividir. Matar poco a poco.
Ücretsiz ön izlemeyi tamamladınız.