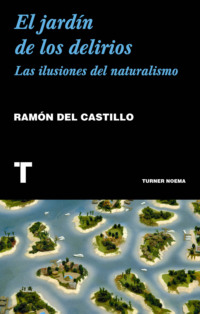Kitabı oku: «El jardín de los delirios»
TURNER NOEMA
El jardín de los delirios
Las ilusiones del naturalismo
RAMÓN DEL CASTILLO

Título:
El jardín de los delirios. Las ilusiones del naturalismo
© Ramón del Castillo, 2019
De esta edición:
© Turner Publicaciones S.L., 2019
Diego de León, 30
28006 Madrid
Primera edición: marzo de 2019
Reservados todos los derechos en lengua castellana. No está permitida la reproducción total ni parcial de esta obra, ni su tratamiento o transmisión por ningún medio o método sin la autorización por escrito de la editorial.
ISBN: 978-84-17141-84-4
eISBN: 978-84-18895-85-2
Diseño de la colección:
Enric Satué
Ilustración de cubierta:
Diseño TURNER. Imagen virtual de Europa en el archipiélago The World
(Dubái) © Stéphane Compoint
Depósito Legal: M-1274-2019
Impreso en España
La editorial agradece todos los comentarios y observaciones:
turner@turnerlibros.com

ÍNDICE
primera parte. Delirios al aire libre
evasión
Amad la naturaleza
Adiós a la naturaleza
El antinaturalista
El jardín y el ladrillo
Jardines de este mundo
Jardines de entrenamiento
Pasear, derivar, delirar
Surrealismo y jardines de locos
Atracciones situacionistas
Zona Verde Temporalmente Autónoma
Espacio basura y tropicalidad
Posmodernismo sin naturalismo
Adiós a la Tierra
‘Paradise Now!’
Jardines extraterrestres
Bibliografía
segunda parte. Biblioteca delirante
deambulaciones
en teoría
geografía, sociología, antropología
psicogeografía
heterotopías, utopías, distopías, futuro imperfecto
memoria, nostalgia, pasado perfecto
neurología, ecopsicología, terapias, fe
hogares, casas, cabañas
melancolía, aburrimiento, fuga, desaparición
andar, caminatas, travesías
excursiones, viajes, vacaciones
zoos, ferias, parques temáticos
naturaleza y ecología
paisajes
bosques, parques, jardines
diseño paisajístico
urbanismos, diseños, políticas
literatura
artes
pintura y fotografía
documentales y películas
ruidos y paisajes sonoros
ecos y músicas
Agradecimientos
primera parte
Delirios al aire libre
evasión
No tienen recuerdos, ni proyectos.
El tiempo se construye a su alrededor teniendo como único referente el placer del momento y los signos en las paredes. Más tarde están en un jardín. Se acuerda de que existían jardines.
chris marker, El muelle
No entiendo del todo por qué en un momento dado cambia tan drásticamente la percepción del espacio, pero cuando sucede se queda para siempre. Aunque no sé bien lo que digo, porque lo que cambia es la percepción de muchas cosas a la vez, y no solo del espacio. Supongo que estudiar más geografía y urbanismo ayuda, aunque es difícil que los libros le cambien a uno si antes no se estaba predispuesto para ese cambio. Pasé demasiado tiempo haciendo historia de las ideas, colocándolas en contextos y rodeado de gente que se preocupaba por el sentido de la historia (o por su falta de sentido), cuando en realidad a mí lo que verdaderamente me asombraba era el sentido del espacio (si lo tiene), nuestra relación con él y su continua transformación (que también tiene su historia, claro). Con todo, mi giro (o mejor, desvarío espacial) no coincidió con el giro espacial que dieron la filosofía y las ciencias sociales.1 Es cierto que me ayudó tratar con teóricos marxistas que tuvieron que ir más allá del estudio de textos e imágenes para entender la lógica cultural del capitalismo. Pero esos contactos quizá fueron otro efecto, y no la causa del cambio. Siempre me había preocupado mucho el espacio, aunque en un sentido sumamente prosaico: no creía que el progreso fuera alcanzable, pero sí creía que el espacio podía ser más habitable, e incluso –iluso de mí– que podían existir otros lugares, otros espacios (¿de esperanza?) a los que quizá se podría escapar, al menos temporalmente.
Una de las ideas a las que le doy vueltas en este libro es la de evasión. Cuando empecé a pensar en la relación entre evasión y espacios al aire libre, me acordé de todas las veces que me había escapado a jardines urbanos y parques públicos, pero me di cuenta de que no había cuidado ninguno privado, ni había colaborado en un huerto comunitario, ni en una granja urbana. Algunos hemos pasado mucho tiempo en jardines públicos por necesidad, o sea, porque había que matar el tiempo en algún sitio o porque buscábamos tranquilidad, a veces paseando en compañía, pero más frecuentemente vagando a solas. Desde luego, teníamos a nuestro alcance otros espacios a donde huir (billares, iglesias, bares, polideportivos, unas pocas bibliotecas), pero acabábamos en zonas verdes. Por algo sería. Quizá nos sentíamos más libres, alegres y cómodos: los árboles daban sombra, los gorriones alborotaban y se nos metía en las botas la tierra de jardín, que no es tierra de verdad, pero que era nuestra tierra. Sin embargo, íbamos hasta allí no porque amáramos particularmente la naturaleza. En realidad, lo poco que sabíamos de ella nos atemorizaba porque la habíamos descubierto en el cine (el otro lugar que más frecuentábamos, además de las zonas verdes) y allí, en aquella sala oscura, se nos presentaba en colores espectaculares y bajo formas amenazantes. Otros habían descubierto la naturaleza en novelas de aventuras, nosotros en las películas de Tarzán y King Kong, y en las de exploradores de junglas espesas y peligrosas. Vimos demasiado cine antes de ver suficiente realidad, ese era el problema, así que cuando contemplábamos un río con rápidos nos acordábamos rápidamente de una película (lo mismo valdría para desiertos y cumbres nevadas). Comparábamos la naturaleza con los decorados que se habían quedado grabados en la memoria, algunos en blanco y negro, otros en tecnicolor, de manera que cuando uno visitaba el campo pensaba que debía ir uniformado de expedicionario o de cazador. Cuando uno llegaba al mar se sentía imbécil en bañador, porque lo suyo habría sido ir disfrazado de buceador. El disfraz más barato que existía –por cierto– era el de náufrago. Jugar a estar perdido en el desierto también era barato, bastaba una cantimplora vacía y una duna retirada de una playa, o algún arenal de una rivera o un lago seco. Asociábamos la naturaleza con la guerra. Jugábamos a la guerra en patios y parques, pero cuando íbamos al campo nos sentíamos en un gran campo de batalla.2
Supongo que jugar a la guerra en campo abierto nos permitía un simulacro de inmersión en plena naturaleza. Podíamos mezclarnos más con la tierra, el aire, el agua, desaparecer en la maleza, arrastrarnos por el barro, sentir calor y frío, observar el paso de nubes, percibir cómo caía la noche, contemplar el inmenso cielo estrellado.3 Pero la naturaleza no era como nos habían hecho creer las películas. Caerse a un arroyo era espantoso, pero salir era todavía peor, sobre todo si los demás se reían de uno. La ropa no se secaba rápido. Defecar al aire libre era algo que no estaba en el guion. ¿Cuándo lo hacían los exploradores de las películas? Porque los de verdad lo tienen que hacer, eso está claro. En el campo donde jugábamos a las expediciones también solía aparecer ganado bovino, ¿eran las vacas que nos miraban tan fijamente parte de la naturaleza? ¿Qué pensarían de nosotros los ganaderos y pastores cuando nos veían jugando a cazadores de un safari? Los niños que pasaban el verano en campamentos eran otra cosa, y los que militaban en los Scouts también. Esos sí que sabían lo que era la naturaleza, ellos eran niños de verdad, ellos vivían en esta tierra, pero nosotros no, nosotros éramos niños de cine (pasábamos más tiempo dentro de una sala de proyección que en una tienda de campaña). De algún modo solo lográbamos sentirnos en la naturaleza imitando a un personaje que luchara en ella, o con ella. La verdadera forma de acabar fusionándose con ella no era muy romántica, sino catastrófica y siniestra: ser tragados por ella. La naturaleza era eso: terribles tormentas que provocaban naufragios, desastres, precipicios y cataratas que te arrastraban, arenas movedizas que te tragaban. Probablemente el cine de cataclismos, maremotos, inundaciones y terremotos marcara nuestra imagen de la naturaleza. El cine de catástrofes, y especialmente el japonés, nos parecía de lo más natural y fue simpático que cuarenta años después en Japón unos colegas dedicados a la literatura y al psicoanálisis nos felicitaran por nuestro conocimiento del cine japonés (no de Kurosawa, sino del cine popular de catástrofes).4
Hablo más de cine, pero “la naturaleza es en primer lugar literatura”, como dijo Bernard Charbonneau en el El jardín de Babilonia [1969]. En Europa la inventan Rousseau y Goethe, pero en el mundo anglosajón lo hace Defoe. Para los románticos franceses –añade– la naturaleza es como un telón de fondo, un decorado (como las cataratas de Niágara en René, de Chateaubriand), pero en el mundo anglosajón “el sentimiento de la naturaleza es más natural. Los personajes ya no meditan a la orilla de los lagos, sino que se sumergen en ellos; escalan las cimas que servían de decoración para la ensoñación romántica; y se embarcan y parten a ese océano cuya ola venía a romper a los pies de René. Y no como pasajero, sino como simple marinero. El discurso se vuelve acción; la descripción, técnica” (Charbonneau, 2016: 200). Menciona entonces, claro, a escritores cuyas novelas han inspirado tantas películas, a Melville, Kipling, London, Conrad, y que no versan “sobre la naturaleza en sí misma”, sino sobre “el hombre en lucha con ella”, sobre individuos solitarios “que se enfrentan a las fuerzas primigenias del mundo”. No es una literatura exótica, sino una literatura del combate, probablemente porque surge en sociedades protestantes donde “la industria era más opresiva, y el individuo, cuando conseguía resistirse, más exigente”, y donde “el trato con la Biblia había agudizado la percepción de la tensión que enfrenta y une al hombre con lo creado” (p. 201).5
Luego aprendimos más biología y geología, y más geografía. La literatura y el cine no lo eran todo. Así que quizá podíamos sentirnos cerca de la naturaleza de otra forma. No hacía falta hacer grandes viajes, ni convertirnos en aguerridos pioneros. Bastaba con observar todo de otra forma. La naturaleza también estaba al final de la línea del cercanías, o al alcance de un paseo urbano por terrenos baldíos. ¿Acaso las cucarachas y las ratas que vivían en las ciudades no eran naturaleza? También los pájaros, claro, y los insectos. ¿Pero no eran también parte de la naturaleza las esporas que producían alergias terribles? ¿Y la lluvia torrencial que atascaba alcantarillas y túneles y creaba grandes atascos de tráfico? ¿Y la nieve que aún por entonces podía cubrir toda la ciudad? ¿O el hielo? Los parques y jardines no nos parecían grandes escenarios naturales pero resultaban accesibles: estaban más cerca que las montañas, los desiertos, los grandes ríos o las costas y podrían valernos como sucedáneo de la naturaleza.
Pero volvamos a la idea de evasión, que –no hay que recordarlo– es ciertamente evasiva, porque puede significar muy distintas cosas: huir, escapar, esquivar, eludir, soñar, fantasear, olvidar; que pueden resultar positivas o negativas dependiendo de sus causas y sus fines. Cuando empecé a hablar de la evasión a mis colegas, me hablaban de religión y me recordaban que la fuga mundi es en el fondo una entrega más verdadera a este mundo. Yo no comprendía nada de lo que me decían, o lo comprendía pero me hacía el tonto porque no me interesaba asociar a los fugitivos con eso, con santos, monjes, eremitas o ermitaños. No me interesaba la relación entre fuga y verdad, ni la huida como búsqueda de autenticidad. Tenía en la cabeza escapadas más desesperadas, a fugitivos locos, a derrotados, vagabundos pirados, viajeros huidizos, malogrados errantes, solitarios esquivos. También me acordaba de hippies delirantes que buscaban la autenticidad en la naturaleza, y de algunos que se dieron cuenta de su error demasiado tarde.
Como no me impresionaban los relatos solemnes de los filósofos y los teólogos, y la geografía, la sociología y la psicología cada vez me divertían más, se me ocurrió investigar por qué la gente prefiere escapar no a la naturaleza salvaje (sea eso lo que sea y suponiendo que exista), sino a una pseudonaturaleza; no a espacios naturales por naturaleza, sino a sus “derivados”, a espacios naturales elaborados. Empecé a pensar en la lógica que lleva a diseñarlos y en las costumbres que empuja a visitarlos, y de repente me vi estudiando la obra del geógrafo Yi-Fu Tuan, sobre todo su libro Escapismo. Formas de evasión en el mundo actual (2003), que me resultaba muy discutible, pero por eso mismo mucho más útil que otros. Para empezar, Tuan me ayudó a entender mejor el apego y el desapego, el deseo de quedarse en casa y el deseo de salir de ella y, sobre todo, dos trastornos: la nostalgia y el desarraigo.
Simplifico al calificarlos de trastornos, pero me interesan más como parte de la psicopatología que de la poesía. Aclararé que no estoy en contra de la gente arraigada, excepto cuando conciben su arraigo como una obligación, ni tampoco el cosmopolitismo desarraigado me parece malo, solo que es inaceptable cuando inspira una pose de desdén y superioridad hacia los que no se mueven de su tierra. Moverse de un lugar a otro no procura necesariamente más sabiduría, no inculca tolerancia ni favorece la apertura de miras. En la era de los viajes baratos se pueden visitar muchísimos lugares, pero sin viajar realmente. Y es que la ecuación del poema de T. S. Eliot según la cual al final del largo viaje lo que uno acaba conociendo realmente es el punto de partida, no es tan sencilla como parece.
Magris señala en El infinito viajar (2005) que para Weininger viajar era inmoral y para Canetti, cruel. Retrocede incluso hasta Horacio (“inmoral es la vanidad de la fuga”) cuando recomienda no salir corriendo a caballo para huir de cosas que en realidad galopan agarradas al ingenuo jinete. Según Weininger “el yo fuerte” es el que permanece en casa, el que “se encara con la angustia y desesperación sin que lo distraigan o aturdan”, el que “no aparta la mirada de la realidad, y la pelea; la metafísica es residente, no busca evasiones ni vacaciones”. Curiosa afirmación, porque podría ser la perfecta coartada para ignorar este ancho mundo en nombre de las responsabilidades con el mundo propio. Sin embargo, Magris insiste: “Las aventuras del viaje no son nada comparadas con la aventura más arriesgada, difícil y seductora” que “se lidia en casa; es allí donde nos jugamos la vida, la capacidad o la incapacidad de amar y construir, de tener y dar felicidad, de crecer con valentía o agazaparse en el miedo; es allí donde corremos los mayores riesgos […] recorrer el mundo es descansar de la intensidad doméstica, apaciguarse en placenteras pausas de holganza, abandonarse pasivamente […] al fluir de las cosas” (Magris, 2005: 21). Habría otra razón para no salir de casa, por lo visto. El viaje, realmente, no solo puede ser una huida del mundo propio, sino también una forma superficial de transitar por el mundo ajeno, adoptando el papel de mero espectador, sin verse afectado por la vida de los otros. Por supuesto, frente a estas dos huidas del mundo, Magris contempla una alternativa demasiado bonita para ser verdad, la del viajero que finalmente descubre que el mundo es su verdadera casa, sentimiento que revaloriza su amor por el hogar y a la vez le previene del chovinismo: “Amor por las lejanías y amor por el hogar coinciden, porque en el hogar se quiere también al vasto mundo desconocido, y en este último se aprecia, aun en las más variadas formas, la intimidad del hogar […]. Viajar enseña el desarraigo, a sentirse siempre extranjeros en la vida, incluso en casa, pero sentirse extranjero entre extranjeros acaso sea la única manera de ser verdaderamente hermanos” (p. 23).
La idea de evasión se suele estudiar a la vez que la de hogar, que es otra idea igualmente difícil de definir. El hogar no es lo mismo que la casa, recuérdese. La casa es un espacio delimitado, acotado, mientras que el hogar es algo mucho más vago y amplio, no es tampoco un territorio geográfico, sino todo un ambiente emocional y cultural. “Volver a casa” puede significar cosas muy distintas: volver al hogar familiar, al pueblo o localidad, a la provincia, al barrio, a la comunidad, a la ciudad (hometown). También puede significar volver a tu país (country) o a tu tierra natal (homeland). Para viajeros y exploradores puede significar “volver a tierra”, o sea, a puerto si eres un argonauta, o volver a la Tierra si eres un astronauta. El destino de muchas huidas puede ser una fantasía, algo imaginario, pero a veces el punto de partida puede ser otra ilusión igual de irreal. El paisaje del hogar no es un territorio físico o un espacio material, sino un espacio imaginario; esta fue la clara conclusión de D. E. Sopher en “The Landscape of Home. Myth, Experience, Social Meaning” (1979) cuando se planteó cuáles son las marcas (signatures) que convierten un espacio en un hogar. Cuando se está fuera de casa, lo que realmente está ausente son ciertas personas, porque sin el factor humano –decía Sopher– el hogar no existe. El paisaje del hogar es una amalgama de imágenes, historias y recuerdos. O sea, eso que llamamos “el hogar” depende tanto de un álbum de fotos y de los comentarios que hemos oído sobre ellas como de documentos de inscripción, certificados de nacimiento, residencias o posesiones. Tener un hogar presupone una geografía emocional, un mapa vago de una pequeña región aunque esté fabricado con elementos concretos. La idea del hogar no es separable del “campo rememorado de una experiencia familiar, dentro del cual los lugares particulares perduran como los loci de los sucesos personales memorables” (Sopher, 1979). Cada lugar genera una memoria, pero la memoria también produce ese lugar. La percepción de un terreno, un ambiente o, más aún, de un paisaje como un lugar familiar está condicionada por una historia psíquica y cultural, consciente o inconsciente, por una memoria individual y colectiva. No existe una experiencia pura, ni una percepción desprejuiciada de un lugar; tampoco una definición exclusivamente física o topográfica de un terreno o un entorno. Tampoco una exclusivamente administrativa de un distrito. Aunque nos cueste admitirlo, construimos nuestro territorio de origen igual que una agencia de viajes construye un destino para un turista: fabricamos el paisaje natal haciendo que algunos fragmentos representen un todo, como los editores de postales pintorescas deciden que un puente, un tranvía o un edificio represente la totalidad de la ciudad, su espíritu peculiar, sus señas de identidad inconfundibles. Nunca dejamos totalmente el hogar atrás, igual que un ateo no deja del todo a Dios, afirma Michael Allen Fox (2016).6
Hay fugas muy justificadas, claro. Para empezar las que tienen que ver con la simple supervivencia. Escapamos de fuerzas que nos atenazan, de poderes que nos someten y amenazan, de espacios que nos retienen. Si no lográramos escapar de ciertas situaciones podríamos acabar muertos, o locos; aunque también se puede acabar perdiendo la cabeza si se vive en permanente estado de fuga, claro. Salir de un lugar horroroso y desplazarse a otro más tranquilo no es ninguna evasiva, sino un intento de disfrutar de un grado de seguridad y de libertad del que se carece. Fugarse no tiene nada de malo. La vida puede ir en ello. Un ejemplo particular de evasión consiste en lo que David Le Breton llama “actos de desaparición”. Le Breton es conocido por sus trabajos sobre el arte de caminar y el silencio, pero en Desaparecer de sí (2018) estudia a fugitivos que tratan de borrar su pasado para sacar de sí mismos una personalidad más pura y elemental.7 Para estos caminantes la sociedad solo representa hipocresía y falsedad, así que es normal que idealicen la naturaleza salvaje y que perciban los grandes espacios naturales como el reino de libertad. Un jardín o un parque quizá les resulten tan artificiales y opresivos como la sociedad de la que quieren huir. No les parecen escenarios a la altura de grandes experiencias, aunque en esos espacios domésticos hay gente tan perdida existencialmente como ellos –como contaré en otro libro,8 en ellos se pueden experimentar náuseas de profundo carácter metafísico, como le ocurrió a Sartre. La diferencia entre unas montañas salvajes y unos jardines públicos es que en estos últimos quizá puedan encontrarte borracho en el suelo y llevarte a un hospital cercano a tiempo, mientras que en las montañas pueden encontrar tu cadáver meses después de que murieras por ingesta de bayas venenosas. En cualquier caso –diría el romántico– el riesgo de intoxicación y muchos otros peligros que depara la naturaleza son menores en comparación con la dicha y la grandeza que pueden procurar al prófugo.9 La cuestión es lograr sentirse vivo por primera vez, aunque sea la última vez que uno lo haga, y muera en el intento.
Aparte de estas fugas tan intrépidas y románticas que a veces acaban tan mal, la fuga más habitual a la naturaleza es bastante más ridícula y se basa en lo contrario, en la ausencia de riesgos. Cuando hacemos una escapada al campo nos evadimos de la ciudad, huimos como locos de ella y nos matamos en un atasco para llegar a una casita rural rodeada de bosque por donde dar paseos. Necesitamos volver a la naturaleza de vez en cuando, claro, pero no exactamente a la naturaleza cruel que padecieron nuestros ancestros, sino a algo bastante más acogedor y tierno. Si nuestros abuelos de orígenes rurales hubieran vivido lo suficiente para ver cómo nos comportamos un fin de semana en el campo, amando a la madre naturaleza, quizá habrían acabado mentando a la madre que nos parió. Ellos salieron corriendo del campo hacia la ciudad huyendo de un mundo atroz, y celebraron el dichoso día en que lograron vivir rodeados de asfalto y hormigón.10 Nosotros, en cambio, nos hemos asfixiado en las ciudades y ahora tratamos de huir en dirección contraria hacia un campo totalmente idealizado. Lo que un día fue un refugio, hoy nos parece una cárcel.11 Si viviéramos realmente a la intemperie en plena naturaleza, o lleváramos una vida verdaderamente rural entre pastos y corrales, cuadras y silos, correríamos de nuevo hacia la jaula de la civilización y nos ataríamos nosotros mismos el collar, como los perros caseros que se escapan pero regresan sumisamente a su caseta magullados, hambrientos y con el rabo entre las piernas.
El deseo de entrar en contacto con el mundo natural puede parecer natural, pero no lo es. Muchos amantes de la naturaleza sufren un déficit grave de sentido histórico. Como ha mostrado Rebecca Solnit en su magistral Wanderlust (2001), el sentimiento de unión con la naturaleza, tal como muchos lo siguen describiendo, surgió en la época romántica, o sea, en un momento histórico, pero se ha ido transformando hasta convertirse en una especie de sentimiento natural (p. 133). Solnit empieza citando Walking de Thoreau, el pasaje donde afirma que cuando caminamos de manera natural nos dirigimos a bosques y campos (pobres de nosotros si no lo hiciéramos –añade– si solo camináramos por jardines y paseos) y continúa:
Para Thoreau, el deseo de caminar en un pasaje que no ha sufrido alteración alguna por parte del ser humano parecía ser algo natural […]. Aunque mucha gente hoy va a los campos y bosques para caminar, el deseo de hacerlo se debe en gran parte a los tres siglos de cultivo de ciertas creencias, gustos y valores. Anteriormente, los privilegiados en busca de placer y experiencias estéticas caminaban solamente por jardines o paseos. El gusto por la naturaleza ya arraigado en la época de Thoreau y magnificado en nuestros tiempos tiene una historia peculiar, una que ha hecho a la misma naturaleza algo cultural (ibíd.).12
Entrar en contacto con la naturaleza es algo que se aprende. Muchas personas –es cierto– se pueden conmover con ella, aunque no hayan leído muchos libros de viajes o poemas, aunque no hayan contemplado pinturas y fotografías de paisajes, pero eso no significa que hayan estado al margen de procesos de socialización o que no hayan aprendido a sentir lo que sienten y a reconocer sus propias emociones. Sentirse en la naturaleza es una experiencia social, no en el sentido de que tenga que ser colectiva (uno puede experimentarla a solas), sino en el sentido de que se ha aprendido de igual modo que se aprende todo las demás: imitando, observando, conviviendo con otras personas. El deseo de entrar en contacto de forma espontánea con una realidad al margen de la historia humana, una realidad intacta, pura, originaria, natural…, es él mismo un producto histórico y relativamente reciente.
Solnit tiene razón y además apunta otro asunto: volver a la naturaleza ha sido un privilegio de unos pocos, igual que antes lo fue pasear por un parterre, entre fuentes barrocas. Los jardines ingleses eran tan artificiales como Versalles, y en ellos se formó el gusto naturalista de la alta sociedad. Mucho tiempo después, el turismo de masas logró poner al alcance de todos los bolsillos aquella selecta experiencia de origen romántico. Por eso, hoy todos somos más románticos, solo que las clases bajas y medias disfrutan de una naturaleza low cost, mientras que las nuevas clases pudientes siguen asegurándose su éxtasis particular en parajes más naturales, los últimos paraísos terrenales. Que los ricos aterricen con helicóptero en una playa protegida para pasar el día no es nada: con suficiente dinero se puede edificar una mansión dentro de una reserva natural. Lo habitual hoy es comprarse la playa, o la isla, aunque hay quienes pueden fabricar la isla de la nada, vertiendo toneladas de arena donde solo hay agua.
No todos los que vuelven a la naturaleza han sido millonarios opulentos y horteras. Como recordó David Brooks hace ya casi veinte años en Bobos en el paraíso. Ni hippies ni yuppies: un retrato de la nueva clase triunfadora (2001),13 las nuevas clases pudientes de finales de los ochenta y los noventa no fueron tan desvergonzadas, e inventaron un tipo de distinción social que exigía otra forma de relacionarse con la naturaleza. Su visión del reino natural era inseparable de su corrección política y contribuyó al progresivo desarrollo del “capitalismo verde”. No eran tan bohemios como los hippies, pero tampoco tan fríos e implacables como sus antecesores, los yuppies. Eran menos cínicos que estos, mucho más moralistas, y ahí estuvo el problema.
Uno de los valores que reivindicaron fue la lentitud. Para disfrutar de la naturaleza todos deberíamos empezar a andar mucho más despacio y a disfrutar del camino. Los turistas visitan a toda prisa los parajes naturales, tan rápido como los monumentos históricos. De hecho, a estos efectos, no hay diferencia entre naturaleza y cultura: las dos son decorados. Pero eso no es viajar, creían los bobos. Ellos eran diferentes y por eso –dice Brooks– recorrían el valle del Loira en barcaza y miraban por encima del hombro a los grupos que pasaban por la orilla en coche; atravesaban Nueva Zelanda en bicicleta, desdeñando a quienes usaban un tren; cruzaban Costa Rica en balsa, sintiéndose superiores a quienes se subían a un avión. Si los turistas de visita en África solían visitar una reserva natural, ellos descubrían otra menos conocida, alternativa, a la que probablemente era mucho más difícil llegar, pero que siempre era más auténtica. Daba igual si había menos animales, porque lo que verdaderamente disfrutaban era saber que no estaban haciendo lo que la mayoría (p. 218).
Otro principio de estos grandes viajeros y naturalistas de los noventa es que se está más cerca de la naturaleza cuanto más sufrimiento se padece. Los bobos pusieron de moda las vacaciones extremas, las excursiones al límite en las que se hacen cosas que a nadie se le ocurriría hacer o que solo se hicieron por necesidad; por ejemplo, cruzar a pie una zona que el ejército de Alejandro Magno atravesó “porque su única alternativa era perecer” o abrirse paso en una selva infestada de bichos en la que ningún nativo se internaría para así “adquirir conciencia ambiental”. En la época de los hippies el naturalismo significa renuncia a la ambición y al hedonismo –dice Brooks– mientras en la época boba se le dio la vuelta al asunto: para experimentar el reino natural hay que aspirar a lo más alto y pasarlo mal…, “hemos pasado del hedonismo drogado de Woodstock al ascetismo del explorador ocasional de clase culta”. Los bobos
no se limitan a sentarse en el bosque, sino que se lanzan a subir montañas, vadear por la selva, escalar un peñasco helado o cruzar en bicicleta la divisoria continental. Si existe un modo fácil de escalar una montaña, ellos toman el camino más difícil. Si tienen la posibilidad de ir a algún sitio en un tren estupendo, van en bicicletas y por los peores caminos. Convierten la naturaleza en una carrera de obstáculos, en una serie de pruebas que superar. Van a la naturaleza para comportarse de un modo antinatural. En la naturaleza los animales huyen del frío y buscan el calor, cobijo. En cambio, los naturalistas bobos huyen de las comodidades y buscan el frío y las privaciones. Lo hacen para sentirse más vivos y porque su vida, vacaciones incluidas, es una serie de pruebas de aptitud (pp. 220-221).