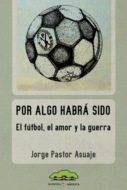Kitabı oku: «Nosotras presas políticas», sayfa 2
Quiénes éramos
Somos hijas de una generación que se debatía entre “peronismo y antiperonismo”. Crecimos escuchando a los adultos discutir sobre política en las reuniones familiares, generalmente en la mesa de los domingos, levantando la voz, momento que era seguido por un silencio destinado a comprender el mensaje que surgía de la radio, desde la que una voz en off, solemne, empezaba diciendo: “Comunicado al pueblo de la Nación…” que, con una marcha militar de fondo, anunciaba un nuevo golpe de Estado.
Veíamos las caras adustas, intuíamos el miedo y la preocupación.
Así había sido en el 30 cuando las Fuerzas Armadas destituyeron a Hipólito Yrigoyen. Así también fue en el 55 cuando una nueva irrupción militar, encabezada por la Marina, derrocó al presidente Juan Domingo Perón. Algunas recordamos este hecho porque, en el barrio, todos los chicos de la cuadra fuimos conducidos junto a nuestras madres al sótano de la casa de un vecino “por las dudas, para protegernos de los tiros”, nos decían nuestros padres, mientras ellos permanecían en las calles, de un lado o del otro: a favor de Perón o a favor de la Libertadora. Y, después, vinieron largos años de proscripción del peronismo.
Cuando en el 62 derrocaron a Arturo Frondizi no fuimos a la escuela por varios días. Y cuando en el 66 los militares, irrespetuosos, sacaron al presidente Illia del sillón de Rivadavia a los empujones y a las patadas, nos quedó grabada la imagen, publicada en los diarios, de aquel médico de Cruz del Eje reconocido por su honestidad. Esta vez había sido Onganía la cabeza visible de la que ellos denominaron “revolución argentina”.
Y ese año nos encontró en las calles peleando contra la nueva dictadura, y luego en el 70 y en el 71 contra las de Levingston y Lanusse.
Y fue precisamente contra Agustín Lanusse que, en el 72, junto a tantos más, estremecimos las baldosas y los vidrios de los diarios La Prensa y La Nación manifestándonos contra el fusilamiento de los presos políticos cuando la masacre de Trelew.
Costó muchas vidas, muchos sacrificios, lograr que los militares dejaran el gobierno. Pero lo dejaron.
Así, vivimos la asunción de Héctor Cámpora a la presidencia. Fue un día de sol brillante cuando vimos desfilar frente a nuestros ojos a los líderes Salvador Allende y Osvaldo Dorticós Torrado. El “Tío” confiaba en que, como anunciaba el programa electoral del FREJULI, la redistribución del poder en un proceso democrático era posible.
Y lo festejamos.
Y la alegría continuó el 25 de mayo del 73, cuando poderosas movilizaciones populares arrancaron la promulgación de la ley de Amnistía que dejó en libertad a los presos políticos que poblaban las cárceles del país. Ese día fue una fiesta y las que estábamos en Buenos Aires recordamos el “Devotazo”.
Pero el mismo año, en una larga y multitudinaria marcha, fuimos a Ezeiza a recibir a Perón. Regresaba al país en un avión que nunca vimos aterrizar y, en cambio, lo que vivimos fue una verdadera masacre.
Y el 11 de septiembre, amargo y funesto, nos encontró nuevamente en las calles para repudiar el sangriento golpe de Estado de Augusto Pinochet en Chile…
Ésa es nuestra historia.
Nacimos, la mayoría de nosotras, entre el 45 y el 55. Vivimos en un país de luchas, desencuentros y proscripciones, con gobiernos elegidos por el voto popular e interrumpidos drásticamente por dictaduras militares. Es que, entonces, la Trilateral Commission sostenía que la democracia era “disfuncional al desarrollo”.
El mundo se había dividido en dos bloques: capitalismo y comunismo. Y había sido declarada una guerra: la “guerra fría”, que determinaba que desde este lado del mundo –bloque “occidental y cristiano”– todo movimiento social que cuestionara el poder fuera visto como una amenaza comunista. Claro mensaje del “Norte”, que nuestra generación contrarrestó dando contenido a dos palabras: imperialismo y dependencia.
En el 59 vimos en la revista Life que unos barbudos habían hecho una revolución en una isla caribeña. Y que un argentino, Ernesto Guevara, había participado en ella. Eso nos impactó para siempre.
Esta pequeña isla, Cuba, de tan sólo 1.100 kilómetros de largo, había decidido hacerle frente al país más poderoso del mundo, EEUU. (¡Mirá vos!)
Aquí, la lucha continuaba. Y el 29 de julio del 66 la Policía Federal desalojó la Facultad de Ciencias Exactas a los golpes, contra todos y sin distinción: alumnos, docentes, no docentes. Fue la “Noche de los bastones largos”.
La Universidad fue intervenida por orden de Onganía y, mientras algunas fueron clausuradas, en otras los estudiantes sostuvieron huelgas que duraron meses, negándose a asistir a clases en esas condiciones. Como en Córdoba, donde un estudiante que repartía volantes fue baleado, hecho que tuvo como respuesta la toma del Hospital de Clínicas, después de lo que se desató una represión aún mayor. A raíz de esto “215 científicos y 86 investigadores de áreas sociales y humanísticas” tuvieron que emigrar.
Y qué triste fue aquel día de octubre del 67, cuando diarios y revistas publicaron la foto del Che muerto en un catre de campaña. Apresado vivo en La Higuera, asesinado en Bolivia.
En el 68 nos sorprendió el “Mayo Francés” cuando estudiantes e intelectuales parisinos se levantaron para protestar contra el régimen económico, cultural y educacional, y contra la política colonialista de su país.
Y ese mismo año la CGT de los Argentinos, dirigida por el gráfico Raimundo Ongaro, declaraba en un manifiesto: “…agraviados en nuestra dignidad, heridos en nuestros derechos, despojados de nuestras conquistas, venimos a alzar, en el punto donde otros las dejaron, las viejas banderas de lucha”.
Y la lucha estaba en las calles.
Se sucedían manifestaciones universitarias: en Corrientes, también en Rosario, donde murieron los estudiantes Blanco y Bello.
Y el 29 de mayo se produjo el “Cordobazo”, sublevación masiva, encolumnada detrás de dirigentes obreros como Agustín Tosco, Atilio López, Elpidio Torres. Y allí estábamos. Ardía el barrio Güemes; ardía el arco de la entrada de Córdoba; columnas de trabajadores habían cortado el acceso a la ciudad; era un campo de batalla la Vélez Sarsfield frente a la CGT, donde los manifestantes arremetían contra la policía, “armados” con tarros repletos de bolitas que, tiradas al ras del pavimento, hacían resbalar y caer a los caballos de la montada; ardía el barrio Clínicas, ahí estuvimos, parapetados en barricadas y en los techos y, con gomeras, tiramos piedras a la policía que merodeaba los alrededores con tibias incursiones y abundantes gases; hubo luchas y hubo muertos, y el contundente levantamiento significó el principio del fin de la dictadura de Onganía y el recambio militar.
El hombre llegó a la luna.
Y el 16 de septiembre se ordenó la ocupación militar de la ciudad de Rosario, y entonces obreros y estudiantes salieron a las calles. Fue el “Rosariazo”.
En enero del 70 dirigentes combativos triunfaron en las elecciones internas en los sindicatos SITRAC y SITRAM en Córdoba, ganándole la pulseada a la eterna burocracia sindical.
Y las huelgas y las manifestaciones no se detenían. El 15 de marzo del 71, de nuevo, masivamente. Levingston había nombrado a un interventor en Córdoba quien, en un rasgo de absoluta soberbia, había declarado que “cortaría la cabeza de la víbora marxista”, lo que trajo como respuesta el “Viborazo”. Para que la sangre no llegara al río el interventor tuvo que ser reemplazado por Lanusse…
Se estrenó la película Z, de Costa Gavras. Era una época en la que convivían el Club del Clan y el cine “testimonial”, por el que optábamos: Estado de Sitio, Blow Up, I como ICARO… el realismo de Buñuel. Y, al menos una vez por semana, era posible ir al “cine club” para ver La batalla de Argelia, El chacal de Nahuel Toro, entre tantas otras, o La hora de los hornos, proyectadas por circuito “under”. Grandes expresiones artísticas de las que, sobre todo, nos atraían el contenido social y el debate en grupo al final de la función, allí mismo o en el café de al lado.
En realidad todo se debatía, todo era objeto de discusión, porque lo que estábamos cuestionando era el sistema reinante, los valores vigentes.
El arte “abstracto” poco importaba por su falta de “mensaje” pero, en cambio, admirábamos a Carpani, cuyas pinturas aparecían en paredes o en revistas, con sus imágenes de grandes contrastes y pocos grises, que eran un símbolo de la época.
Y era posible quedarse absorto frente al Guernica, de Picasso, con sus imágenes despedazadas por la guerra. Alonso, Berni, Spilimbergo, o los muralistas mejicanos, cuya presencia nos recordaba que somos parte de un continente que extiende sus brazos y su historia de norte a sur.
Veíamos en la tele las imágenes de Vietnam, el horror de los fusilamientos públicos, y a niños y adultos destrozados por las bombas de napalm.
Y en Buenos Aires se exhibía la obra teatral Hair.
Escuchábamos a Mercedes Sosa, a Atahualpa Yupanqui, a los Olimareños, a los Quilapayún, a Joan Baez, a Violeta Parra, a Daniel Viglieti, a Serrat, a Sui Generis, a Almendra, a Vox Dei o a Vinicius de Moraes… o a los Beatles, los “melenudos” del Submarino Amarillo, de los que éramos fanáticas. Y nos divertíamos y bailábamos en las peñas folclóricas y en los festivales de rock, acompañando las guitarreadas con unos vinitos, o unos lisos, o con la sangría bien fría de vino con limón, azúcar y hielo.
Leíamos los poemas de Walt Whitman, Mario Benedetti, Nicolás Guillén, Miguel Hernández, Juan Gelman, Paco Urondo o Pablo Neruda. Y allí estaba la literatura de Hauser, Althuser, Cárdenas, Lumumba, Franz Fanon, para quien quisiera tomarla.
Y si algo se podía leer “entre líneas”, eran los comics de Breccia con su Mort Cinder, Hugo Pratt y su Corto Maltés, la Mafalda de Quino, Oesterheld y su memorable Eternauta.
Y absorbimos las experiencias de Taco Ralo y los Uturuncos, Raúl Sendic y el MLN Tupamaros, Miguel Enríquez y los miristas chilenos, Salvador Allende con su propuesta de una “vía pacífica hacia el socialismo”. Propuestas de lucha, ebullición de ideas, donde parecía que todo lo necesario para lograr una sociedad mejor, nacional y latinoamericana, estaba al alcance de la mano.
Descubrimos que la historia que estudiábamos en la escuela era la historia “oficial”, pero que había otra que no aparecía en los libros de texto, que se aprendía en reuniones con amigos, en tomas y asambleas en la fábrica o en la facultad, en la calle, en los grupos cristianos tercermundistas o en familia. Una que algún profesor “piola” de vez en cuando se animaba a contarnos. Una que estaba en otros libros que alguien a veces nos pasaba. Entonces aprendimos a leer entre líneas.
Y entre tomas y asambleas, entre libros y largas discusiones, trabajando en fábricas o en el barrio, vivíamos sumergidas en un clima de efervescencia, de barricadas, de movilizaciones, de organización, de la CGT de los Argentinos, de cordobazos y pintadas en las paredes con la imagen del Che dibujada rápido, con aerosol y esténcil, en negro, blanco y el rojo inconfundible de la lucha que estaba en las calles, que era palpable y en la que se percibía que “todo” era posible: sólo había que tomar la decisión.
En las calles había propuestas en construcción, la historia continuaba, estaba viva.
Era la continuidad de las luchas obreras que se remontaban a principios de siglo, las huelgas y piquetes que acompañaron su nacimiento y su crecimiento hasta convertirse en una clase obrera numerosa, como lo era entonces, en los años 60 y 70. Luchas que desde el principio estuvieron impregnadas de las ideas anarquistas y socialistas de aquellos que bajaron de los barcos: los primeros inmigrantes europeos, nuestros seres queridos. Los que participaron en la bárbara “semana trágica” del 19 en los talleres Vasena donde, entre otras cosas, se pedía por una jornada de ocho horas. O en nuestra Patagonia, que pasó a la historia como “rebelde”.
Era la continuidad de la lucha por el voto de las mujeres que, en 1920, impulsara la militante socialista Alicia Moreau de Justo, y que Evita convirtiera en realidad 29 años después.
De la lucha contra la corrupción, el autoritarismo, el clericalismo como factor de poder, y de los sucios negociados entre los gobiernos de turno y los grupos económicos internacionales durante la tristísima Década Infame, que eran denunciados en el Congreso por don Lisandro de la Torre.
Pero también de la línea histórica nacional y popular, de las montoneras federales del siglo XIX, de caudillos como Artigas, entre otros.
De Hipólito Yrigoyen y su propuesta nacional, aunque contradictoria, en su momento, con los intereses de la incipiente clase obrera.
Del peronismo, y de aquel fuerte símbolo del 17 de octubre: la insubordinación posterior a la Década Infame por parte de los que migraron a la capital buscando trabajo, que devinieron en trabajadores y encontraron un lugar en el mundo, los llamados “cabecitas negras”. Los que “metieron las patas en la fuente de Plaza de Mayo” como voceaban los canillitas que vendían La Prensa y La Nación.
Nos preguntábamos por qué tanto fervor a favor o en contra. Por qué algunos eran llamados “gorilas” por otros, por los que habían llorado bajo la lluvia aquel 26 de julio del 52 cuando, en medio de largas filas de gente, fueron a despedir a Evita. Evita, cuya pequeña figura pasó a la historia por haberse animado a enfrentar a los poderosos y a alzar la voz para representar, defender y conseguir legítimamente los derechos de los niños, de las mujeres, de los trabajadores; es decir, de los humildes.
Tal había sido su trascendencia y la de los principios peronistas, que notábamos su vigencia en las calles, en viejos y jóvenes, militantes de la llamada “Resistencia”, por la que seguían luchando y muriendo 18 años más tarde.
Era la continuidad de la construcción de la izquierda que ahora miraba hacia Latinoamérica, que unía las luchas obreras de los ingenios azucareros del norte del país con la acción del estudiantado de la universidad; que tomaba las ideas marxistas de Mariátegui, intelectual peruano que proponía la integración indígena y cultural para América.
Leíamos a Milcíades Peña o los clásicos: Marx, Engels, Rosa de Luxemburgo. O los textos críticos de Scalabrini Ortiz y Arturo Jauretche, y las claras posturas de John William Cooke.
Era la continuidad de experiencias lejanas, la vietnamita de Giap y su paciencia, la china de Mao y su guerra prolongada, la bolchevique con Lenin, la lucha contra el colonialismo francés en Argelia o la del pueblo palestino y su Organización para la Liberación Palestina.
Era la continuidad de la primera revolución latinoamericana, la Cuba de Fidel, tan cercana y tan posible. Y la sentíamos nuestra.
Devoramos los textos que había escrito el Che como economista, como antiimperialista, crítico y mordaz, entregado a modificar la realidad de la dependencia del Tercer Mundo con su frase célebre pronunciada en la reunión de la OEA en Montevideo: “Al imperialismo no hay que darle ni un cachito así.”
Era el hombre nuevo, ejemplo de honestidad y entrega.
Queríamos ser como el Che.
Y así nos iniciamos en política.
¿Pero dónde?
¿En las nuevas organizaciones políticas que surgían a la luz de la revolución cubana?
¿En aquellas que intentaban sumar a la teoría clásica de izquierda las nuevas experiencias?
¿En las que se incorporaban al movimiento existente conformando el peronismo revolucionario?
Organizaciones políticas que se desgranaban y se fusionaban y daban lugar a otras nuevas.
Propuestas distintas y contradictorias entre sí, pero con un mismo fin: el cambio social.
Había pintadas en las calles. Se volanteaba en las puertas de las fábricas, en las facultades y en los barrio. ¡Hicimos tantas cosas en tan poco tiempo!
En los kioscos se podían comprar El Mundo, Noticias, Nuevo Hombre, y hasta El Combatiente, El Descamisado, Militancia, Estrella Roja durante el 73, entre otros diarios y revistas en los que se encontraban las distintas visiones de la realidad del momento.
Pero, cualquiera fuera nuestra formación, nos unía la decisión de comprometernos.
Nos guiaba la idea de ser coherentes en la práctica con las ideas revolucionarias que habíamos ido adquiriendo.
Sumarse no era una decisión fácil. No se trataba sólo de tener una afinidad política con tal o cual partido u organización, de ir a un comité o a una unidad básica. Era una opción de vida, una decisión que se consultaba, incluso, con amigos o con la familia. A veces había que enfrentarse con los padres. Otras no. Pero siempre se ponía en riesgo la vida. Siempre el miedo estaba presente.
Aun así prevalecía en nosotras la fuerte necesidad de cambiar las cosas. Pensábamos, estábamos convencidas de que las condiciones estaban dadas para que nuestra lucha lo hiciera posible.
Amábamos la vida, el bien más preciado, y en nuestro convencimiento estábamos dispuestas a arriesgarla para realizar cambios profundos en la sociedad. Y debatíamos: ¿Cómo? ¿Con qué metodología? ¿Era la “teoría del foco”? ¿Un gobierno nacional y popular? ¿Un gobierno revolucionario y socialista? ¿Era el movimiento peronista, revolucionario? ¿Había que luchar desde adentro o desde afuera del movimiento peronista? ¿Había que rescatar la experiencia maoísta? ¿Había que incorporar los principios de Trotsky? ¿Con las urnas al gobierno o con las armas al poder? ¿Debíamos seguir con los estudios universitarios o abandonarlos para incorporarnos a trabajar en las fábricas y así adquirir los criterios de la clase obrera? ¿O, siendo obreras, debíamos incorporarnos a la lucha política?
Con jeans y zapatillas, con el pelo atado y la cara lavada nos enamorábamos, paríamos, nos casábamos, o éramos la “compañera de”, la “cumpa de”. Buscábamos la independencia, dejábamos muy tempranamente nuestra casa paterna y, con las nuevas ideas, construíamos el propio hogar.
Trabajar, estudiar, criar y cuidar a nuestros hijos y a los de nuestros compañeros, militar, todo con la misma actitud, todo en una sola vida, sumadas a otros para luchar por una sociedad más justa.
¿Por qué no?
Minutos, horas y días entregados a esta forma de concebir la vida hicieron que nos fuésemos convirtiendo en
mujeres libres, comprometidas, pensantes,
mujeres militantes sindicalistas,
mujeres militantes cristianas,
mujeres militantes políticas,
mujeres militantes revolucionarias.
Pero ya no importó que perteneciéramos a las distintas variantes del peronismo o de la izquierda, que tuviéramos propuestas divergentes para un proyecto de país que cambiara el “establishment”, que nos aliáramos o nos enemistáramos, que nos enfrentáramos en alguna circunstancia y nos volviéramos a encontrar en otro momento del proceso de lucha.
Ellos venían por más.
Nos llamaron “subversivas”, “infiltradas”, “terroristas”, “comunistas”, “bolches”.
Y nos persiguieron.
Algunos debieron abandonar el país; otros se vieron obligados a esconderse para que no los detuvieran, y vivieron un auténtico exilio interno; otros fueron secuestrados y sumaron su nombre a la lista de los desaparecidos, y jamás supimos de ellos. Otros fueron asesinados.
A Nosotras nos encarcelaron.
Capítulo 1
Años 1974-1975
Afuera
El presidente Juan Domingo Perón, en su tercer mandato, alcanzó a gobernar sólo por un período de nueve meses y, a su muerte, el 1 de julio de 1974, su esposa María Estela Martínez de Perón, hasta entonces vicepresidenta, quedó a cargo de la conducción del país.
A partir de ese momento se afianzaron medidas represivas que ponían de manifiesto la supremacía en el poder de los sectores no democráticos del peronismo. Se sucedían las clausuras de diarios, las intervenciones a las provincias, a los sindicatos y a las universidades. Acercarse a las facultades y a los gremios se convirtió en un riesgo mayor, ya que la organización denominada “Triple A” (Alianza Anticomunista Argentina) registraba nombres, domicilios, perseguía y asesinaba. Puesta en acción desde el Estado por José López Rega, ministro de Bienestar Social desde el 25 de mayo de 1973, se manifestaba primero a través de amenazas telefónicas, inscripciones en tarjetas que eran pasadas por debajo de las puertas de las casas de participantes de asambleas, de miembros de sindicatos y de partidos políticos, de médicos, de abogados defensores de presos políticos, y que luego de la primera o de la segunda advertencia, o aún sin ellas, era seguida de la concreción del asesinato. Este grupo paramilitar, compuesto de policías, militares y civiles, esparcía el terror y la muerte. En las calles aparecían los cuerpos sin vida, maniatados con alambres, con claros signos de tortura, con balazos en la nuca, en algunos casos dinamitados, de delegados sindicales, estudiantiles, familiares de militantes, abogados, todas ellas personas a las que nos unía un profundo afecto. Nos llegaban estas noticias a la cárcel y quedábamos impactadas por el enorme dolor de imaginarnos los sufrimientos a los que habían sido sometidos.
Las dolorosas consecuencias del accionar de este grupo fueron, entre tantos más, los asesinatos de Carlos Mujica, sacerdote tercermundista, el del diputado del Parlamento Nacional, Dr. Rodolfo Ortega Peña, y el del Dr. Alfredo Curutchet –ambos abogados defensores de presos políticos–, el de Julio Troxler, exsubjefe de la Policía Bonaerense, a quien no se le perdonó que, en 1973, ordenara una formación policial para homenajear a los presos políticos liberados; el de Atilio López, exvicegobernador de la provincia de Córdoba, junto a Juan José Varas, y el del historiador Silvio Frondizi. Sumados a ellos, los asesinatos de Carlos Prats, Comandante del Ejército Chileno durante la presidencia de Salvador Allende, y su esposa, Sofía Cuthbert, y tantos, tantos otros, que constituyen una lista interminable.
El 7 de noviembre de 1974 el gobierno decretó el estado de sitio “por tiempo indeterminado”. Y en febrero de 1975 dispuso que las Fuerzas Armadas centralizaran la lucha contra la “subversión” con el objetivo de aniquilarla. Así, el Comando de la V Brigada de Infantería con asiento en Tucumán puso a la provincia en “estado de guerra” y llevó a cabo, con cerca de cinco mil efectivos, el “Operativo Independencia”. Desde entonces las amenazas, los arrestos, las muertes, nunca se interrumpieron.
Simultáneamente se importaba de Estados Unidos la “Doctrina de Seguridad Nacional”, que afianzó las dictaduras latinoamericanas, que con ese aval, a fines de 1975, en Chile, crearon y pusieron en ejecución el llamado Plan Cóndor. Por este acuerdo los gobiernos de ese país, Argentina, Paraguay, Uruguay, Brasil y, en menor medida, Perú, pactaron la persecución a los opositores a los regímenes en el poder en esas naciones, y acordaron vigilar, secuestrar, torturar y entregar al opositor –vivo o muerto– al gobierno de su país. Así fue sofocada cualquier expresión que pudiera cuestionar los planes de cada uno de esos gobiernos, y así fueron generados cientos de secuestros de ciudadanos que eran capturados por estas fuerzas conjuntas, tanto en los distintos territorios como en las fronteras, y que en la mayoría de los casos fueron asesinados.
Las luchas internas del partido gobernante, las múltiples manifestaciones populares lideradas por dirigentes de base que cuestionaban la política económica y la actuación de López Rega, las últimas acciones guerrilleras de mayor envergadura como el copamiento al Regimiento de Infantería de Monte 29 de Formosa –acción de Montoneros– el 5 de octubre de 1975, y la del copamiento al Batallón de Arsenales “Domingo Viejobueno” de Monte Chingolo, llevado a cabo por el Ejército Revolucionario del Pueblo el 23 de diciembre de 1975, por ejemplo, revelaban un país convulsionado, sumergido en continuas pujas y contradicciones. Y las Fuerzas Armadas esperaban atentas que se produjera la situación adecuada que les permitiera entrar en acción: en la conferencia de Ejércitos Americanos, en Montevideo, Jorge Rafael Videla, como Comandante General del Ejército, afirmaba: “Si es preciso, en la Argentina deberán morir todas las personas necesarias para lograr la seguridad del país.” Y ya el 23 de diciembre de 1975 los mismos militares habían manifestado que todavía no era el momento de tomar el poder, y el levantamiento de la Fuerza Aérea, con el brigadier Jesús O. Capellini a la cabeza, había sido sofocado.
Durante este año empezamos a vivir la ferocidad de la represión a través de las noticias de los secuestros y de las muertes de nuestros familiares, entre otros: Santiago Krazuk, marido de Nora, Sebastián Llorens y Diana Triay, hermano y cuñada de María y de Fátima, Pablo Antonio Fainberg, marido de Margarita (Nora, Fátima, María, Margarita se encontraban detenidas en distintas cárceles de país).
Llegó el nuevo año y estas noticias se multiplicaron. El 1 de marzo de 1976, días antes del golpe de Estado, mataron a Federico Báez, a Agnes Acevedo de Báez y a Ercilia Báez (que tenía 20 años): eran los suegros y la cuñada de Isabel, en ese momento detenida en la cárcel de Olmos. Desde entonces contaríamos por centenares a nuestros familiares muertos y desaparecidos.