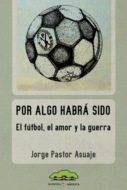Kitabı oku: «Nosotras presas políticas», sayfa 3
La cárcel
Perder la libertad significaba transitar el camino impuesto de detención, tortura, comisaría, juez, cárcel. Secuencia que empezaba cuando nos sacaban de nuestras casas, por lo general en horas de la madrugada, encapuchadas. Después nos trasladaban en el piso o en el baúl de algún auto policial, esposadas o atadas las manos –a veces también los pies– hacia distintas comisarías, Coordinación Federal o alguna casa destinada para los interrogatorios. Era empezar a conocer el terror y el dolor de la tortura en el cuerpo y en la mente. Sentir ese olor tan particular, mezcla de suciedad y adrenalina. Perder la libertad implicaba sufrir simulacros de fusilamiento y, en algunos casos, ser víctimas de violación. Perder la libertad significó también sentir que nuestra vida no valía nada para nuestros captores, que pendía de un hilo muy delgado y que bastaba sólo una orden, una decisión, un sin sentido para acabar con ella. Cualquier circunstancia ínfima podía cambiar nuestro destino entre la vida y la muerte.
“Era domingo 16 de marzo de 1975, eran las 11 de la noche. Yo me encontraba de visita en una casa cuando llegó un grupo de hombres de civil. Entraron descargando sus ametralladoras sin parar. Sin saber que pasaba, salimos al patio y fue en ese momento que vi caer sin vida a un compañero que fue fusilado por la espalda. Al resto nos pusieron a empujones contra la pared, bajo una lluvia de balas que sentíamos sobre nuestras cabezas. En medio de todo esto apareció llorando mi hija de tan sólo 4 años, que hasta entonces había estado durmiendo. En mi desesperación, me di vuelta gritándoles que por favor pararan porque la podían matar, la tomé en mis brazos y me colocaron nuevamente contra la pared con ella alzada. A las otras personas las tiraron al suelo, les vendaron los ojos, les ataron las manos y comenzaron a golpearlas y a patearlas mientras les preguntaban cosas que no entendíamos. Mi hija estaba descalza y con mucho frío, lloraba sin parar aferrada fuertemente a mí como pidiéndome protección. Mientras destrozaban todo, se consultaban entre ellos si mataban a otro o no. Después se me acercaron, me quitaron a la niña y me vendaron los ojos. Nos llevaron a Coordinación Federal; allí me desvendaron los ojos y me trajeron a la nena, quien se quedó conmigo hasta el otro día al mediodía, cuando vinieron a llevársela pese a mis gritos de desesperación. De allí fui conducida vendada y con las manos atadas atrás a una pieza donde me desnudaron. Luego me ataron a una camilla y comenzaron a golpearme. Esto duró un buen rato pero luego vino la picana eléctrica: la sentía en todo el cuerpo, desde los pies hasta el cuero cabelludo; como mis gritos eran muy fuertes, pusieron música, me taparon la boca con un almohadón y me amenazaban constantemente con que no vería más a mi hija. Así transcurrió una hora, luego de la cual me dejaron para llevarme nuevamente a la noche, cuando se volvió a repetir lo mismo: la picana eléctrica. Esta segunda vez fue aplicada mayormente en los senos, el ombligo, la vagina y la boca. Cuando mis fuerzas ya estaban muy débiles, me desataron y me llevaron a una pieza. Allí había varios cuerpos tirados, calculo que eran alrededor de veinte. No teníamos abrigos ya que nos los habían quitado, pero ellos abrieron las ventanas y colocaran varios ventiladores: teníamos mucho frío. Las amenazas de muerte eran constantes, como así también los golpes y las patadas. Los quejidos de las personas que allí nos encontrábamos no paraban. Una de ellas pidió que la llevaran al baño pues quería vomitar, pero no se lo permitieron. En un momento le pregunté si estaba muy dolorido y me contestó que estaba reventado y que se llamaba Jorge M. Name; por hablar recibimos un fuerte puntapié cada uno. Al otro día, calculo que sería al amanecer, sentí que dos guardias se acercaban a él y luego oí que uno le decía al otro: “Saquémoslo, ya está muerto”: ¡Había quedado muerto al lado mío como consecuencia de la tortura! Ese mismo día sentí llorar a una mujer a la que le alcancé a ver las manos por debajo de la venda que me tapaba los ojos y vi que las tenía totalmente quemadas. Esto me impresionó mucho. Un guardia se acercó y le preguntó quién era; ella dijo que se llamaba Eleonora Cristina de Domínguez, entonces el guardia le contestó: “Ayer matamos a tu marido.” Esa persona, junto con otra llamada Néstor García, que también se encontraba muy cerca de mí y pedía por favor que los desataran pues tenía las manos muy hinchadas y lastimadas por las ligaduras, hoy están desaparecidas. Respecto a esta última persona, en varias oportunidades escuché su nombre cuando lo llamaban para torturar, y la última vez que lo escuché, el guardia le dijo: “Néstor García, vamos”, y se lo llevaron arrastrando pues al parecer no podía ni caminar. Así tirados en el piso, sin comer ni tomar agua y llevándonos al baño muy pocas veces, a pesar de nuestros pedidos, permanecimos seis días. Luego de las dos veces que me torturaron, el miércoles, creo, por la noche, pues había perdido la noción del tiempo, volvieron a llevarme a la sala de torturas y esta vez no usaron la picana eléctrica sino los golpes que se sucedían sin cesar, en la cabeza, en el cuerpo, en todos lados.”
STELLA
Después de estas experiencias, llegar a la cárcel era el “final feliz” de la espantosa secuencia. Era entrar en la legalidad y por lo tanto significaba la posibilidad de sobrevivir. En principio, después de varios días, a veces semanas, uno podía ducharse, dormir en una cama, tomar un mate caliente, comunicarse con la familia y, por sobre todo, encontrarse con las caras amistosas de aquellas compañeras que ya estaban detenidas.
Pero llegar a la cárcel también significaba separarse de la familia, los hijos, los maridos, los padres, hermanos, compañeros de militancia o de trabajo, de amigos y de vecinos. Separarse de los afectos, del entorno social, de todo lo que era nuestra vida.
Es difícil describir la sensación que nos producía pensar que no volveríamos a ver por mucho tiempo nuestro hogar, nuestras calles, las veredas y sus árboles, la costanera, el mar, el río o la montaña.
Pasábamos a ser enjuiciadas y nos convertíamos en Presas Políticas.
“Con el ruido metálico del cerrojo a mis espaldas, culminó el viaje a ese mundo desconocido.
Miré a mi alrededor y sólo pude vislumbrar algunas imágenes que se dejaban ver tímidamente por la débil luz que se colaba desde el pasillo. Eran mujeres en poses de desquicio, gordas, provocativas, en camisas de dormir, que se asemejaban más a enaguas y que dejaban asomar sus pechos caídos, sus figuras estaban como pegadas a los respaldos de las camas… De pronto, una mano me tocó el hombro sacándome abruptamente de ese paisaje: “Aquí somos todas presas políticas, descansa en este colchón, mañana hablamos, por ahora descansa y puedes estar tranquila, mi nombre es Berta.” Pocas palabras, pero las suficientes como para volverme el alma al cuerpo. No recuerdo si dormí o dormité, era mucha la ansiedad que me embargaba. Tampoco sé si tenía muchas ganas de que llegara el día siguiente, o que la noche se alargara eternamente… Tenía un montón de pensamientos y sentimientos encontrados que revoloteaban en mi cabeza. Se prendieron las luces, escuché voces y un movimiento agitado de pasos y correteos… Esto anunciaba la llegada de un nuevo día.
Todas a los pies de las literas esperando que entrara la guardia, allí me di cuenta de que las imágenes que vi cuando me empujaron dentro del pabellón eran una mala pasada que me había jugado mi imaginación, poblada de temores y prejuicios. Me levanté, me paré a los pies de la colchoneta y paseé mis ojos por el pabellón, con un telón de fondo que era la guardia pasando lista a nombres que más tarde me serían tan familiares… Sentí las miradas de esas chicas, todas muy jóvenes, sobre mi pequeña persona.
Después de pasada la guardia, se acercaron a mi: “Cómo estás, cómo te llamás, cómo te sentís, tomate un mate… Si sentís que querés hablar, hacelo”, eran miradas sanas, amistosas, que me hicieron sentir más tranquila. Comencé a contarles que nos habían traído de Coordinación Federal, Moreno, en un camión, que después supe que se llamaban “celulares”. Era un camión cerrado con pequeñas celdas. Nos habían sacado de Coordina y llevado a muchas partes, entre ellas al hipódromo, donde recogieron a todo tipo de gente para llevarla detenida, para finalmente llegar a Villa Devoto, una cárcel “modelo”, como le llamaban.
No sé cuánto rato más seguí hablando, tengo la sensación como de un mareo, seguramente me atrapó la ansiedad. De pronto, me callé. Me di cuenta de que en esos momentos las palabras no eran necesarias, que necesitaba silencio y acercarme con la mirada a cada uno de esos rostros, a cada rincón, para escudriñar cada cosa que había en ese pabellón, el 42… y que me acompañarían por un largo tiempo… ”
Casi 360 días…
“KATY” CATALINA PALMA
Para todas nosotras, acostumbrarnos al encierro fue un proceso doloroso que exigía un gran esfuerzo. Había que habituarse a la idea de que, de un día para otro y sin saber por cuánto tiempo, nuestra vida iba a transcurrir entre cuatro paredes, con rejas como puertas y ventanas con cielo cuadriculado. Teníamos que acostumbrarnos a dormir en cuchetas marineras, a tener letrinas por baños, a perder la intimidad y a compartir el devenir diario con otras mujeres que estaban en la misma situación. En un espacio que se hacía pequeño.
Había que aceptar que todo estaba reglamentado, que no podíamos transitar libremente, que no podíamos ir al trabajo, que no podíamos apagar y prender la luz cuando quisiéramos, que no podíamos ver la hora, porque nos sacaban el reloj, que no podíamos tomar sol o aspirar el aire fresco. Había que aceptar que esos estrechos metros se convertirían en nuestra vivienda, en el único lugar en el que podríamos desplegar lo que éramos, lo que sentíamos, lo que pensábamos. No era fácil. Sin embargo, semejante tragedia no fue vivida como tal por nosotras.
Sabíamos desde tiempo atrás que nuestra forma de concebir la vida tenía ciertos riesgos y, entre ellos, uno era la cárcel, por lo que lo tomábamos como una consecuencia natural, como un lugar más, otro escenario en el que había que seguir aprovechando el tiempo para estudiar y formarnos para el día en que recuperáramos la libertad. Mientras tanto, reproducíamos adentro la experiencia que habíamos vivido afuera, las mismas relaciones, los mismos criterios.
Saber, en ese momento, que la lucha continuaba, nos daba fuerza y alegría para sobrellevar cualquier situación que se presentara en nuestro encierro. Así nos sentimos frente a la huelga general de los trabajadores de Villa Constitución o cuando se produjo el “Rodrigazo”, en julio del 75, lucha masiva y nacional contra la política económica del ministro Celestino Rodrigo.
No nos sentíamos solas, porque nuestra familia, nuestros compañeros, amigos, y aún todos aquellos anónimos que desde su lugar sostenían nuestras ideas, eran nuestra compañía. Aun adentro sentíamos que seguíamos formando parte de esos lazos sociales que nosotras habíamos construido y que, afuera, seguían vigentes.
Tal era así que a mediados de este año nos llegó información acerca de que un sector de las fuerzas políticas estaba proponiendo al Congreso Nacional la conformación de la Asamblea Constituyente para lograr un gobierno con todos los sectores democráticos, y uno de los primeros puntos de la propuesta era la liberación de los Presos Políticos.
A pesar de la complejidad de posturas y de que veíamos un paulatino endurecimiento de la situación política que se manifestaba en las persecuciones, muertes y encarcelamientos, nosotras creíamos en la posibilidad de nuestra liberación, puesto que, así como ocurrían las detenciones, de pronto, también se daban libertades, porque estaba vigente el derecho constitucional a pedir “opción para salir del país”.
Al principio estábamos diseminadas en distintas cárceles, en todo el país, de acuerdo con el lugar en donde nos habían detenido. Estábamos en la Cárcel de Villa Gorriti de San Salvador de Jujuy; en Villa las Rosas, Salta; en la Alcaidía de Resistencia, Chaco; en la Alcaidía de Mujeres de la Jefatura de Policía, conocida como el “Sótano”, en Rosario; en El Buen Pastor, y la Jefatura de Policía, también llamada “El Tránsito” en Santa Fe; en Mendoza, en Santiago del Estero, en La Rioja, Catamarca; en la Unidad Penitenciaria 1 (UP1) de Córdoba; en Villa Urquiza, Tucumán; en la Cárcel de Olmos, La Plata, y en la U2 de Villa Devoto, Capital Federal.
Y allí, en cada una, todas juntas y “mezcladas”: abogadas defensoras de presos políticos o de sindicatos clasistas, anarquistas de Brasil, delegadas opositoras a la burocracia sindical, diputadas peronistas –detenidas en el momento de intervención a sus provincias–, de las Fuerzas Armadas de Liberación, del FIP, de las Ligas Agrarias, de Montoneros, Movimiento al Socialismo, del Movimiento de Izquierda Revolucionario de Chile, del Movimiento Nacional de Liberación Tupamaros, de Uruguay, Movimiento Revolucionario Che Guevara, de la Organización Comunista Poder Obrero, del Partido Comunista, del Partido Comunista Marxista Leninista, del Partido Comunista Revolucionario, del Partido Revolucionario de los Trabajadores –PRT/ERP–, del Partido Socialista Chileno, del Partido Socialista de los Trabajadores, del Peronismo de Base –FAP–, del Poder Obrero, Religiosas Tercermundistas, Vanguardia Comunista, y algunas otras “istas” que ya no recordamos.
En términos legales, la mayoría estaba a disposición del Poder Ejecutivo Nacional (PEN) a causa de la vigencia del estado de sitio, hecho que les permitía mantenernos detenidas sin proceso judicial alguno y trasladarnos a cualquier punto del país; a otras nos habían aplicado la ley 20.840(1), aprobada en el mes de septiembre de 1974, que penaba “actos de divulgación y propaganda” y muchas, además, estábamos acusadas de tenencia de arma de guerra o por el artículo 210bis del Código Penal.
Hasta ese momento las condiciones en cada cárcel dependían de directivas locales, de los Servicios Penitenciarios Provinciales o del Servicio Penitenciario Federal. Y, en cada una, conformamos grupos que tuvieron sus propias características, muy diferentes entre sí por las particularidades de cada institución, por las condiciones de vida, y también por las características de sus integrantes, el lugar de origen, la idiosincrasia.
En algunas cárceles los grupos eran pequeños, como en el Buen Pastor de Santa Fe, por ejemplo, donde había sólo 8 o 10 compañeras. En otras eran numerosos. En algunas convivíamos con prostitutas y menores. A veces primaba, entre nosotras, la unidad de pensamiento y criterios para enfrentar el encierro. En otras primaban las diferencias políticas, conformándose pabellones según afinidades, como “espejo” de las distintas expresiones a las que pertenecíamos. En otros casos se mantenía la propia identidad pero se establecían relaciones de vida comunitaria y una muy buena convivencia.
Esta primera “adaptación” nos marcó como un sello. A partir de las relaciones entabladas y del lugar en el que estábamos empezamos a sentir nuestra pertenencia. Con el tiempo pasamos a identificarnos como “las de Olmos”, “las de Rosario”, “las cordobesas”, “las de El Chaco”, “las viejas de Devoto”, “las de Tucumán”…
*
Villa Devoto se “reinauguró” cuando Ana, Carlota y Pety ingresaron en 1974. Fueron las primeras mujeres que volvieron a transitar sus pasillos después de la liberación de los Presos Políticos del año 73.
“En febrero de 1974 nos llevaron de Coordinación Federal al Buen Pastor y al mes a la U2 de Devoto. Este traslado fue aprobado por el juez Hipólito debido a un recurso de amparo que presentamos en razón de las amenazas de la Triple A, que decía que nos matarían a nosotras y también a nuestros familiares. Una mañana, sin previo aviso, nos llevaron, al fin, a Devoto. ¡Qué loco! La meta, el sueño, era otra cárcel: la libertad parecía inalcanzable. Y tan erradas no estábamos ya que pasaron diez años hasta que logramos la libertad.
Nos metieron en el pabellón 49, que antes había sido el de los contraventores. Devoto tenía todo el aspecto de cárcel de máxima seguridad. Éramos pocas, siete u ocho. No teníamos experiencia alguna pero, basándonos en lo que sabíamos por los presos políticos de la dictadura anterior, nos pusimos a revisar todos los recovecos para intentar comunicarnos con los compañeros que estaban en la cárcel. Vaciamos de agua las letrinas, buscamos cañerías que nos conectaran… y ¡nada! Estábamos lejos de los pabellones donde los tenían a ellos.
Los primeros presos con los que pudimos comunicarnos fueron los contraventores, quienes nos llevaban la comida. Ellos fueron, con actitud solidaria, los que nos narraron hazañas de la otra época y los que nos traían noticias de los compañeros.
Creo que fue en marzo de 1974 cuando detuvieron a los primeros militantes Montoneros, entre ellos Alberto Camps, uno de los sobrevivientes de Trelew (asesinado por los militares años después mientras estaba en libertad), el Negro Maestre (hermano de un desaparecido de la dictadura de Lanusse), y sus respectivas esposas: Rosa Pargas de Camps y Luisa Galli. El mejor recuerdo para ellas.
Rosa había estado presa durante la dictadura anterior y había participado de la fuga de Rawson en el 72. Ella fue la que realmente nos trasmitió la experiencia invalorable de aquellas presas políticas. Por eso desde su llegada nos organizamos mejor. Desde luego que nosotras estudiábamos, teníamos discusiones políticas, hacíamos gimnasia, aprovechábamos al máximo la visita, que era la ventana a través de la cual mirábamos al mundo. Pero desde entonces empezamos a debatir nuestra organización interna: el economato, el trabajo manual, la fajina, la recreación, la denuncia de nuestra situación, la discusión política interna, el intercambio político entre las organizaciones y la atención de los niños. (Recuerdo que por entonces vivía con nosotras Anita –la hija de la flaca Cossa–: “Tomatito, tiíta”, decía, y una le daba un tomate, y también la otra, y la otra. Cuando su madre la pescaba ya había seducido a todas las tías y había comido montones.)
Varias de las presas habían sido detenidas cuando estaban embarazadas: Pety, Ana, Rosa. Llegado el momento del parto trasladaban a la embarazada a la Maternidad Sardá. Después de la alegría y del festejo por el nacimiento empezaban las denuncias, porque incluso en el hospital las mantenían esposadas. Recuerdo que el primer bebé fue Mariano Camps, a quien le dieron ese nombre por Mariano Pujadas, uno de los fusilados en Trelew. Después creo que nació Eduardo Veiga –el Guaro–, y después Camilo, el hijo de Ana Altera. La llegada de estas compañeras con sus respectivos esposos nos abrió las puertas hacia la comunicación interna, no sólo porque Rosa nos había enseñado el sistema de sifones como caño telefónico (que no era aplicable en la infraestructura del pabellón 49) sino porque, ante el pedido de unificación familiar, el director de la cárcel accedió a la visita entre matrimonios y concubinos, visita que se llevaba a cabo en la capilla del Penal. Allí iban, creo, dos veces por semana, Luisa, Rosa y Liliana. Otras nos alimentábamos de sus relatos, pero carecíamos de un vínculo propio. En esas circunstancias fue que inventamos un “amor”. Entre nosotras la única soltera no embarazada era yo, y entre los varones eligieron a Ángel Gertel para lograr visita interna. Por supuesto hubo una serie de cartas (nos permitían la correspondencia interna) previas en las que nos declarábamos ardiente amor e íbamos hilvanando qué decir sobre cómo nos habíamos conocido. En la entrevista el director de la cárcel nos dijo que él no iba a oponerse a un noviazgo, pero que teníamos que tener testigos de afuera que aseguraran que nos habíamos conocido con anterioridad a la detención.
Yo tuve que convencer a mi tía Mary, que hoy tiene 92 años, y Ángel a su madre, que luego fue una de las Madres de Plaza de Mayo. Mi tía, como buena católica apostólica romana, me dijo: “Si a vos te hace bien, Carlotita, yo te salgo de testigo con una condición: que le enseñes a rezar y que todas las noches recen tres Avemarías.” Y después agregó: “¿No te podrías haber buscado alguno mejor? ¡Judío!, ¡psicólogo!, ¡y comunista!”
En la visita siguiente recibí a mi supuesta suegra. Ella me dijo: “Mirá, nena, yo le voy a salir de testigo a mi hijo porque me lo pidió, pero te aviso que aunque Ángel esté separado yo la tengo a mi nuera esperándolo. Ni se te ocurra hacer otras cosas que no sea el intercambio político. A eso sí lo entiendo porque soy militante, ¡pero que te quede claro!”
Al fin, testimonios y cartas mediante, lo logramos. Ese día les pedí a las demás compañeras que tenían visitas que cada una saludara a su compañero así, al quedar solo, yo me podía dar cuenta de cuál era Ángel, a quien nunca había visto en mi vida. Llegamos al lugar de visita, que era una suerte de pasillo ancho, y se pusieron a saludarse. Quedó un morocho libre, y yo me dije: “Es éste.” Me le fui al humo (siempre la visita era en presencia de personal del Servicio Penitenciario Federal) y lo abracé fervientemente:
—¡Ángel, tanto tiempo! Entonces sentí que otro me tironeaba del brazo y me decía:
—Ángel soy yo. ¡Qué vergüenza, me la pasé colorada toda la visita, y las otras compañeras se mataban de risa! Yo lo había confundido con el compañero de Luisa.
Durante todo el año en que nos estuvimos viendo, hasta su liberación, las celadoras me decían: “Ustedes son la única pareja que no hace papelones.” ¡Lógico! si hasta nos encajaban a los bebés y nos pedían que nos sentáramos en el primer banco de la capilla para que tapáramos a los demás del ojo de celadores y celadoras. Sólo dos veces escuché de boca de Ángel palabras que no fueran de intercambio político: una fue al despedirse, cuando le dieron la opción. Me regaló un anillo de hueso tallado por él que tenía grabado un puño.
Y me dijo:
—Para que me recuerdes siempre, te hice un anillo de compromiso. Me debo haber puesto roja, porque agregó:
—Revolucionario.
La otra vez fue la más bella carta de amor que recibí en mi vida, desde Perú. Allí estaba él, con muchos exiliados, entre ellos Norma Nesich de Fernández Palmeiro, que había estado detenida con nosotras y a quien asesinaron meses después, al volver al país, ya producido el golpe de Estado. Parece que todos los compañeros le preguntaban: “¿Y tu compañera? ¿Cómo está Carlota?” Él escribía la carta desde ese interrogante: “¿Por qué no me animé a pedirte que fueras mi compañera?” Y así continuaba una bella declaración. Todo el idealismo, la ingenuidad, y la fidelidad a la causa revolucionaria ante todo. (Ángel fue nuevamente detenido en 1976 y desaparecido. Fue visto por última vez en el centro clandestino de detención de Campo de Mayo.)
Casi terminaba el año 74 y un día la cartera me entregó un sobre cuyo contenido era un panfleto que empezaba diciendo: “Comunicado del Comando Nacionalista Juan Manuel de Rosas”. Era una nueva amenaza.
Por otro lado, nuestros familiares nos comentaban las repercusiones de las marchas con pancartas por nuestra libertad y por mejoras en las condiciones de vida carcelaria. No podíamos creerlo, porque en la otra dictadura éramos nosotros, desde afuera, los que pedíamos por los compañeros, ¡y ahora lo hacían ellos por nosotros!
Creo que en esa época empezamos a ser muchas más, y por lo tanto el pabellón resultaba chico. El hacinamiento era un problema. Los bebés empezaron a ser separados de sus madres y discutíamos si era mejor que nuestros hijos se criaran con su mamá presa o con sus abuelos en libertad. No nos quedaba muy claro. El sentimiento era confuso y doloroso: los niños tenían que ser libres, pero también era fundamental que no se sintieran abandonados por sus madres. La llegada de nuevas compañeras implicó reordenamientos en nuestra organización interna. Si bien cada organización mantenía su propia estructura, hubo que debatir las reivindicaciones, el economato compartido, quiénes serían responsables, quién sería la delegada frente al Penal, cómo sería el diálogo con las autoridades, el trabajo político con los familiares y con el propio enemigo. Había acuerdos, pero también profundos desacuerdos. Tal es así que cuando nos llevaban a Tribunales los jueces deducían, por si tomábamos café o mate cocido, a qué organización pertenecíamos.
Leer nos era tan necesario como el agua fresca. Estaba permitida la entrada de todos los diarios, así que, con el tiempo a nuestra disposición que en libertad no se tiene, nos manteníamos muy informadas. En el Penal había una biblioteca que estaba a cargo de un maestro que, a pesar de ser empleado del Servicio Penitenciario Federal, era muy buen tipo. Nos decía que lo iban a mandar castigado al Sur si seguía permitiendo que entraran esos libros que nos mandaban nuestros familiares. Leímos, en esa época, casi todos los clásicos de la Revolución. También entraban periódicos de las organizaciones. Un año después todo esto había dejado de existir y al maestro, tal como nos había anticipado, lo habían mandado castigado al Sur.
Las visitas, ¡las tan esperadas visitas!, también fueron sufriendo cambios a lo largo del tiempo. Al principio se hacían en un pequeño locutorio de rejas que estaba al lado del pabellón. Cuando éramos pocas, a las que éramos medio parias por ser del interior nos dejaban asistir con la excusa de: “Celadora, hice una torta para las visitas. ¿Puedo llevársela?” Y la guardia, si era piola, hacía la vista gorda y te dejaba. Uno se sentía muy feliz compartiendo ese espacio de viento fresco que te traía la familia, aunque no fuera la propia. Recuerdo que a principios del 75, un día de muchas visitas, algunas madres lloraban porque decían que vivíamos en lugares sombríos. Como muestra de que no era para tanto (aunque ahora, desde lejos, uno pueda decir que sí lo era) le pedimos a la celadora –creo se llamaba Angélica– que les permitiera a los familiares conocer el pabellón en el que vivíamos para que no estuvieran tan acongojados. Nosotras, en medio de las limitaciones, poníamos toda la estética y armonía de que es capaz la creatividad de un ser encerrado, así que teníamos “bonitas” bibliotecas o mesitas de luz hechas con cajones de manzanas, algunos colgantes en macramé y otras cosillas por el estilo que nos suponía más agradable el hábitat. La cosa fue que Angélica, en su buena fe, permitió que los familiares entraran a conocer el pabellón 49. Las viejas estaban contentas, unas, y llorando, otras. ¡Se armó un despiole de aquéllos! Los guardias terminaron sacando a empujones a nuestros familiares y con la amenaza de sancionarnos con la suspensión de la visita. Mientras pasaba esto entraron dos celadoras bastante jodidas, una de ellas con más galones. Los familiares ya estaban afuera. Cuando estábamos debatiendo qué hacer vinieron unas compañeras y me dijeron:
—Vos que sos la delegada andá a enfrentarlas.
Miré para todos lados, y pregunté:
—¿Las apretamos?
Y la respuesta unánime fue afirmativa. Ahí me mandé. Cuando la celadora a cargo salió del lugar donde estaban los bebés, yo le cerré el paso. Las compañeras nos rodearon e hicieron como dos filas apretadas. Empecé a decirle que no se les ocurriera tomar represalia alguna contra nuestros familiares ni con las presas políticas porque se las verían afuera con los compañeros. Así iba el improvisado discurso cuando empecé a sentir que la Gorda Cristina me tironeaba de la camisa. Pensé que me decía que fuera más fuerte y entonces endurecí las amenazas. Más me tironeaba la Gorda, más fuerte era el discurso. Yo empecé a ver caras de espanto de varias compañeras y pensé en ponerle final. Le abrí paso a la celadora, las compañeras se corrieron, y le dije:
—Ahora se puede retirar.
Por supuesto que nos sancionaron y las compañeras me querían comer. Los tirones de la Gorda eran para que aflojara y no para lo que yo había interpretado.
Me acuerdo, por otro lado, de que hubo en Devoto dos huelgas de hambre: en las dos oportunidades pedíamos libertad a los Presos Políticos y que mejoraran nuestras condiciones de vida. Una fue en 1974 y otra en 1975. La primera fue la más larga y duró unos veinticinco días. No fue masiva, pero las compañeras que no participaron fueron muy solidarias comunicando al exterior lo que iba sucediendo. Al principio también la Pety y Ana, aunque estaban embarazadas, se plegaron, pero luego debieron interrumpir para no hacerles correr riesgo a los bebés. Los compañeros en huelga eran muchos más. Yo seguí durante los veinticinco días. La moral era muy alta pero el cansancio físico era enorme. Rebajé más de 15 kg. para preocupación de mi madre, a la que aún le costaba aceptar mi situación de presa política. Finalmente sobrellevé la huelga sola pero alentada por los demás. Y ocurrió algo extraño: a pesar del control médico, me salió entre las clavículas un eczema de puntos rojos en forma de cruz. ¡Extraña mística que no concordaba con la situación! Pero así nomás sucedió. Mi persistencia en la huelga, a pesar de que era masiva en el pabellón de varones, me significó algunos calificativos por parte de las autoridades penitenciarias: rebelde, peligrosa, irrecuperable, empecinada.
Pasado el tiempo, y a medida que iban llegando numerosas compañeras presas, conocimos la repercusión que había tenido aquella huelga en las marchas callejeras.
La segunda huelga de hambre fue en 1975, cuando ya éramos cerca de un centenar, con unos seis bebés y algunos niños. Tengo en la memoria los bebés, los niños, las mamaderas, los pañales de tela que las tías lavábamos por cientos en la fajina. Por entonces se inundó el pabellón. Fue una noche, y no dábamos abasto para sacar el agua que fluía por las alcantarillas, hasta que entraron las celadoras con algunos penitenciarios a destaparlas. Uno de ellos encontró la razón: un osito. Ahí nomás Anita apareció gritando “Mi osito, mi osito”.