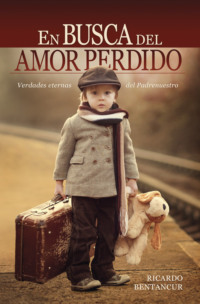Kitabı oku: «En busca del amor perdido», sayfa 2
“Que estás en los cielos”
En la pared posterior del departamento que daba al patio común, alguien había construido unos peldaños de hierro que hacían de escalera para subir a la azotea. Cuando la cosa se ponía fea en la “tierra”, yo subía aquellos escalones y me refugiaba en ese espacio de cielo abierto. Pasaba horas en la azotea del departamento mirando el cielo. En las tardes azules, surcadas por las nubes que parecían moverse de acuerdo a un curso prefijado, y especialmente en las noches de verano tachonadas de estrellas.
La tierra es nuestro lugar en el universo. Es nuestro punto de apoyo y sostén. Todo lo que se mueve sobre este planeta tiene como referencia la tierra: así como el fluido del río depende del relieve de la tierra, que le da cauce y dirección, todos nuestros movimientos los podemos hacer gracias a la firmeza y el apoyo del suelo donde pisamos. Además, la tierra es nutricia. El Creador dispuso que de ella mane la vida (ver Gén. 3:17), y que a ella volvamos en la muerte, “porque polvo eres y al polvo volverás” (vers. 19).
Pero a veces se comporta de un modo extraño: se mueve debajo de nuestros pies para aterrorizarnos. Y esto es válido tanto literal como metafóricamente. Los terremotos no solo se dan en la geografía física, sino también humana. Y entonces nos percatamos de que el suelo donde pisamos no era tan firme como creíamos.
En esos días cuando la tierra “se movía” debajo de mis pies, yo acudía al cielo, ese lugar que jamás se mueve. La “tierra” solía moverse bajo mis pies cuando se intensificaba “la guerra de los sexos”, los conflictos entre mi madre y mi padre. Y el cielo era una gran vía de escape.
El cielo es el fundamento último de la tierra: en su lejanía y lontananza infinitas nos envuelve, y sus astros “fijos” nos guían hacia la gloria del Creador. Así como los astros guiaron a los magos de Oriente camino a Belén, el cielo también te guía cuando “te pierdes” en la tierra. Así en el orden natural como en el orden espiritual. El cielo es un mapa. En los días de angustia, la azotea de mi casa era mi refugio. En ese momento, la tierra no era más que una nave que se movía en el espacio, y el cielo un “lugar” infinito y seguro.
La Biblia dice que “los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos” (Sal. 19:1). La profundidad abismal de una noche tachonada de estrellas revela la infinitud en la que nuestro mundo pareciera perderse. En su profundidad, el cielo nos arranca del encierro de la limitada existencia humana, y nos permite a su vez liberarnos de la atadura de la ansiedad de la vida. Para captar la huella del Eterno. ¡Cuando la ansiedad y la angustia del diario vivir te ahoguen, contempla el cielo tachonado de estrellas! Volverás renovado a tu mundo cotidiano.
Hay a su vez otra característica esencial del cielo: de él dimana el tiempo como dimensión dentro de la cual ocurre nuestro pasado, presente y futuro. Mientras la tierra es el dónde ocurren las cosas, el cielo determina cuándo ocurren estas cosas, pues de él provienen los ciclos que demarcan el curso del tiempo. Al cielo pertenecen el día y la noche, la luz y las tinieblas, y el curso de las estaciones y de los años. El movimiento de rotación de la Tierra sobre su propio eje determina el ciclo del día, y el movimiento de traslación de nuestro planeta en torno del sol determina el ciclo anual. De este modo, el cielo marca el tiempo de nuestra existencia, y consecuentemente señala nuestra finitud y condición de seres mortales.
Los cielos de los cielos
Pero el Padre celestial está más allá y más acá del cielo que yo veía desde la azotea. “Nuestro” cielo fue creado en la primera semana de la Creación (ver Gén. 1). El relato del Génesis de la semana de la Creación no incluyó el cielo en el que Dios ha morado desde la eternidad: “Jehová está en su santo templo; Jehová tiene en el cielo su trono; sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres” (Sal. 11:4). A ese “tercer cielo” se refirió el apóstol Pablo cuando escribió: “Conozco a un hombre en Cristo, que hace catorce años (si en el cuerpo, no lo sé; si fuera del cuerpo, no lo sé; Dios lo sabe) fue arrebatado hasta el tercer cielo” (2 Cor.12:2).
Haciendo referencia al Creador, el salmista escribe: “Al que cabalga sobre los cielos de los cielos, que son desde la antigüedad; he aquí dará su voz, poderosa voz” (Sal. 68:33). “Todo lo que Jehová quiere, lo hace, en los cielos y en la tierra” (Sal. 135:6). Porque para Dios no hay diferencia entre el cielo y la Tierra. Nada lo puede contener. Él está más allá de toda la creación, y más allá del espacio y del tiempo, pero entra con soberanía en nuestra historia.
La búsqueda de un Padre
Dijimos que el niño de Managua plantea la gran necesidad humana: todos estamos necesitados de una mirada paternal. Y esto es válido tanto para el orden natural como para el orden sobrenatural.
No creo que la ausencia de mi padre terrenal haya sido la causa de mi búsqueda de un Padre celestial. Pero fue la condición que permitió el encuentro con el Eterno. Causa y condición son términos diferentes. La causa de que el agua hierva es el fuego; la condición, el recipiente donde hierve el agua. Fueron aquellas circunstancias en el mismo origen de mi vida lo que me fue llevando, como de la mano, al encuentro con Dios.
¿No te ocurre a veces que cuando entras de la mano del recuerdo en los pasillos de tu historia ves en las paredes cuadros que se suceden unos a otros correlativamente, como si alguien los hubiera puesto allí intencionalmente? ¿No crees acaso que haya una Inteligencia superior que se anuncia en la majestuosidad de la naturaleza y en el modo en que se han dado ciertos hechos de tu vida?
En el departamento 2 de la calle Pedro Campbell vivía una partera, doña Margarita, a la que mi madre acudió una madrugada de otoño para que la ayudara a darme a luz. Sola y con dolores de parto, mi madre solo pudo atinar a golpear la pared contigua a fin de que alguien la ayudara. No había tiempo para llegar al hospital, y a las tres de la madrugada se oyó un llanto que hizo eco en el corredor de aquel viejo departamento de la calle Campbell. Contaba mi madre que pegué un grito de sorpresa cuando amanecí a la vida. La vida no me ha dejado de sorprender desde entonces.
Doña Margarita tenía un esposo que era capitán del ejército, hombre parco, de pocas palabras, pero con un corazón enorme y generoso. Mi hermano prontamente le inventó un sobrenombre: Papá Flores. Con esta familia mi hermano vivió gran parte de su niñez. Papá Flores llegó a ser por obra y gracia de los acontecimientos una especie de padre sustituto para mi hermano. Y Pocho y Mima, los hijos de Papá Flores, sus hermanos.
Pero Dios se guardaba lo mejor: doña Margarita era una creyente con una fe sencilla y práctica. Su espíritu de servicio, su amor por las personas que no se expresaba en palabras sino en hechos, ganó prontamente el corazón de mi madre, y sembró en ella la semilla del evangelio que con los años germinaría en su corazón.
Un Padre celestial
Cuando elevamos nuestro corazón a Dios, no nos dirigimos a “algo”, no nos sumergimos en la “energía cósmica”, como postula la filosofía oriental, ni nos fundimos con la “totalidad misteriosa del universo”. Nos dirigimos a “Alguien”, a una persona. Porque el Dios del universo es un ser personal que quiere relacionarse con nosotros cara a cara. Él está atento a los deseos y necesidades de nuestro corazón. La oración nos remite a ese Ser que es nuestro origen y destino. El Padrenuestro comienza con una invocación y termina con una alabanza al mismo Padre: el Alfa y la Omega. El principio y el fin de todo. San Agustín, en su comentario al Salmo 138, escribió: “Nos has hecho para ti, Señor, y nuestro corazón estará insatisfecho hasta que descanse en ti”. Cuando pronunciamos la palabra Padre, orientamos todo nuestro ser hacia el único que nos ama, comprende y perdona, pues somos sus hijos. En él encontramos el origen y el fin de nuestra vida. En el Padrenuestro, Jesús usa el término arameo Abba, una forma cercana e íntima para referirse al Padre. Significa “papá” o “papito”. La palabra “Padre” puede hasta inspirar cierto miedo. Pero Abba es un Ser personal y cercano.
“Padre nuestro que estás en los cielos” apunta al fundamento último de esta Tierra, a Alguien que está más allá de los avatares del mundo. Expresa que más allá de los movimientos de tu vida hay un Dios infinito al que no lo toca el tiempo, ni la enfermedad, ni la decrepitud ni la muerte. Es tu castillo fuerte y tu refugio en tiempo de prueba. Puedes decir con el salmista: “Jehová, roca mía y castillo mío, y mi libertador; Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré; mi escudo, y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio” (Sal. 18:2).
El Padre celestial es quien da sentido y dirección a tus pasos en este mundo: “El Señor dice: Yo te instruiré, yo te mostraré el camino que debes seguir; yo te daré consejos y velaré por ti” (Sal. 32:8, NVI). Y, aunque tú no tengas noticia de él, o estés alejado de sus caminos, no dejará de buscarte para que tengas un encuentro con él. Entonces mirarás hacia atrás y verás que todos los puntos inconexos de tu vida se unen para conformar un cuadro con sentido.
Detrás del ir y venir de los acontecimientos de este mundo, del ascenso y la caída de los reinos de esta Tierra, hay un Dios que controla el universo. No tenemos nada que temer, porque “muda los tiempos y las edades; quita reyes, y pone reyes; da la sabiduría a los sabios, y la ciencia a los entendidos” (Dan. 2:21).
Y, detrás del escenario de tu propia existencia, donde se suceden hechos de los que ni siquiera tienes conciencia, también está Dios: “Yo tomé en mis brazos a Efraín y le enseñé a caminar, pero él nunca reconoció que era yo quien lo cuidaba. Yo los atraje a mí con cuerdas humanas, ¡con cuerdas de amor!” (Ose. 11:3, 4, RVC). El Padre celestial tiene la llave que guarda el secreto de tu vida. Él abre y cierra, de acuerdo a si aceptas o no su invitación de vivir en ti.
“Romperse puede todo lazo humano,
separarse el hermano del hermano,
olvidarse la madre de sus hijos,
variar los astros sus senderos fijos;
mas ciertamente nunca cambiará
el amor providente de Jehová”
(Elena de White, El camino a Cristo, p. 16).
PARA REFLEXIONAR
1 ¿Qué significa para ti la expresión “Padre nuestro que estás en los cielos”?
2 ¿Puede la ausencia de un padre terrenal ser la condición para buscar al Padre celestial?
3 ¿Cómo es el Padre de Jesucristo? Descríbelo con tus palabras.
4 ¿A quién nos dirigimos cuando elevamos una oración a Dios?
1 Eduardo Galeano, El libro de los abrazos (Buenos Aires: Ed. Siglo XXI, 1989).
2 Para el creyente, la vida es un drama y no una tragedia. Porque en el drama, la historia de los personajes puede cambiar, mientras que en la tragedia los personajes están signados y determinados por el destino. Por eso, el drama tiene siempre una resolución final, mientras que la tragedia no la tiene. En la tragedia, los personajes siempre mueren. La diferencia entre estos géneros de la literatura y del teatro es el final de la obra. El drama tiene resolución ante la muerte; la tragedia, no.
Oh mi Señor,
Si yo te adoro
por temor al infierno,
quémame en el infierno.
Si te adoro
por la esperanza del paraíso,
impídeme alcanzar sus puertas.
Pero si te adoro
solo por ti mismo, otórgame entonces
la belleza de tu rostro.
Rabi`a al `Adawiyya, poetisa musulmana, 717-801.
Capítulo 2
Santificado sea tu nombre
Hay por lo menos dos cosas que despiertan en nosotros el asombro en este mundo: la belleza y la armonía en la Tierra, y la majestad de los cielos. La belleza la gozamos; la grandeza de los cielos nos inspira un temor reverente. Nada impacta más el alma humana que el misterio que esconde una noche tachonada de estrellas. El espíritu del ser humano es sensible al mensaje elusivo pero real de la naturaleza. Tanto es así que damos por sentado que no es humana la persona que no tiene ojos para ver en la belleza de la Tierra y en la majestad de los cielos, aunque solo sea en forma vaga, la sublime presencia de Dios.
Aquí y allá estamos rodeados de misterio y asombro. Cuando se trata de sobrevivir, las flores muestran todos los rasgos de un animal: cazan para alimentarse y se exhiben para reproducirse. Atraen a abejas, chinches y escarabajos para que transporten sus esporas, y les pagan con el polen. Y no solo seducen a los insectos, sino también a animales: murciélagos, pájaros y zarigüeyas hacen la voluntad de las flores. Y por estas asociaciones existen el pico del colibrí, el silbido del abejorro, la lengua de la zarigüeya, las artimañas de las plantas carnívoras y el suave aroma de la madreselva. Todo es una gran sinfonía.
Pero, acaso esta armonía ¿no es una prueba de la existencia de una Inteligencia providente e infinita? Sí, pero no basta con las huellas de Dios en la naturaleza para conocer al Eterno.
Entonces, ¿por qué nos exponemos a la provocación inquietante de Alguien que parece estar más allá de nuestra posibilidad de conocer, que incluso puede embargarnos de temor o resignación? La respuesta es clara: no nos resignamos a la soledad. Clamamos, como el niño de Managua: “Dile a alguien que estamos aquí”, porque guardamos en el secreto del corazón la convicción de que alguien nos puede mirar. Necesitamos esa mirada. Necesitamos no solo saber que hay Dios, sino además sentirlo a nuestro lado. Saber que nos ve y que nos ama.
El sentido común nos dice que las criaturas no nacen con impulsos y deseos a menos que exista la posibilidad de satisfacer esos deseos o realizar esos impulsos. Si tenemos hambre, existe algo que llamamos comida. Si el pato quiere nadar, existe el agua. Si el ave tiene el impulso de volar, cuenta con alas y el firmamento. Si encuentro en mí mismo un deseo que me dirige hacia arriba y nada puede satisfacerlo, la explicación más razonable es que quizá fui creado para otro mundo.
¿Dónde estás, Dios?
Cuando mi madre se enojaba, escuchábamos con mi hermano los dichos más sabios de la lengua de Cervantes, como por ejemplo: “Tanto va el cántaro al agua, hasta que se rompe”. Cuando decía “rompe”, era el momento de salir corriendo hacia la azotea. A veces mi madre se hacía “hombre” para imponer la ley en la casa. No era fácil para ella ser padre y madre. Subíamos como gatos aquellos peldaños de hierro que conducían a la azotea, y desde la claraboya, que daba a un patio común a todas las habitaciones, espiábamos sus movimientos. Cuando pasaba la tormenta, volvíamos al llano. Siempre disfrutábamos el reencuentro.
Pero la azotea no era solo un lugar de refugio, sino también un laboratorio de fantasías intergalácticas. Desde allí me subía a las nubes y navegaba por el cielo. Especialmente en las noches, la majestuosidad de los cielos me inspiraba un temor reverente. Y, aunque estas reflexiones que siguen surgieron con claridad conceptual en mis años adultos, mi corazón de niño ya intuía que una Inteligencia había creado todas las cosas que me rodeaban. Quería conocer a aquel Ser que estaba “más allá de las estrellas”.
Pero ¿de qué me servía percatarme de la existencia de un Ser superior para cambiar mi suerte en este mundo? Captar la existencia de un Creador expresado en la majestad de los cielos no cumple ninguna función social ni biológica. Pareciera no tener un sentido útil para el desarrollo de nuestra vida en este planeta. Los seres humanos tenemos un límite: no podemos transmitir a los demás la captación de lo sublime ni incorporar esa percepción al conocimiento científico. Y menos a la vida práctica. Por eso, el gran científico inglés Stephen Hawkings se declara ateo. Él mira la naturaleza, pero no ve signo alguno de una inteligencia infinita detrás de aquella mirada.
Se requiere algo más
Cuando llegué a los Estados Unidos me sentí como la Francesa cuando llegó a mi barrio. Expresé mi confusión con el inglés en un largo poema que sintetizo en estos pocos versos:
Me es ajeno el inglés al oído No fue Shakespeare Sino Cervantes Quien determinó Mi destino
Me son ajenas las palabras Y en el exilio D e mi lengua castellana Me refugio Como soldado En retirada
No sé que es Un book Ni una star Ni un kiss Gutural sonido metálico Que traducen por Beso
Cuando todos bien sabemos Que son los labios Quienes cargan Con el peso.
Sin embargo no obstante
Descubriendo mi dolor
En la mirada
Te acercaste a decirme
Algo que entendí como
En mi lengua
Castellana
When words say nothing
My heart
Will speak to you
In silence
La necesidad de comunicación es esencial al ser humano. La última estrofa es esperanzadora: Cuando las palabras callen, mi corazón te hablará en silencio. El corazón siempre busca la forma de comunicarse, aun sin palabras.
A la casa contigua a la de los Landoni había llegado una familia francesa proveniente de París, huyendo de la civilización. Esa familia, compuesta por una anciana (en mi lectura infantil, una cabeza emblanquecida por el tiempo podía tener entre 39 y 79 años), una hija de unos treinta y pico, y un perro. Sabían muy poco español. Pero la sonrisa en el semblante aristocrático de la Francesa (así habíamos apodado en casa a la “anciana”) hacía más fácil la comunicación. Recuerdo el esfuerzo de esa mujer para decir mínimas cosas como: “Hola, buenos días, Ricardo”. Su parálisis lingüística producía una suerte de espasmo emocional en mí. Quería hablar por ella. Quizá por eso nos hicimos amigos. Y por lo menos un par de veces por semana cruzaba la vieja calle de adoquines para “enseñarle” castellano. A cambio, ella me enseñaba francés. En su casa conocí a Maurice Chevallier, y aprendí mis primeras letras en la lengua de Baudelaire. Como deseaba comunicarse y era una gran lectora, una mujer culta, la Francesa aprendió castellano bastante rápido. Aunque pronunciaba ciertas palabras con un acento que ruborizaba los oídos, en poco tiempo pudo llegar a dar información, y aun comunicar ideas y sentimientos. Una tarde plomiza de octubre de 1967, vi llorar a la hija de la Francesa porque habían matado al Che Guevara en Bolivia. De mi barrio salieron muchos jóvenes que conformaron las filas de los tupamaros, un movimiento revolucionario de izquierda, la primera guerrilla urbana de América Latina.
La necesidad y capacidad de comunicación no es patrimonio solo del ser humano. En alguna medida también los animales son capaces de expresarse y comunicarse. Pero lo que nos caracteriza como humanos no es solo la capacidad de expresarnos en palabras y en símbolos, sino vernos forzados a trazar una distinción entre lo expresable y lo inexpresable. Solo la criatura humana es abrumada por el desconcierto de percibir algo que no puede expresar en palabras. Lo que nos golpea con un asombro sin límites no es lo que entendemos y somos capaces de comunicar, sino lo que, estando a nuestro alcance, escapa a nuestra comprensión. El intento de transmitir lo que intuimos y no podemos decir es el tema sempiterno de la sinfonía inconclusa de la humanidad. Intuimos que hay un Dios. Tanto que si Dios no existiera sería necesario inventarlo, como dijo François Marie Arouet, más conocido como Voltaire. Pero no poseemos la facultad de llegar a la cumbre más alta del pensamiento para expresar a Dios en un concepto, ni tenemos alas que nos permitan elevarnos y dejar atrás toda nuestra imperfección humana. Parafraseando al filósofo alemán Immanuel Kant, quien habla de los límites de la razón para alcanzar al Eterno, bien podríamos decir que “el ave que surca el aire, cuya resistencia siente, cree que volaría mejor en el vacío”. La razón solo puede volar en la atmósfera de esta Tierra. No podemos avanzar más allá de nuestros sentidos.
Por esta razón, nada podemos decir de Dios con los datos que obtenemos del mundo exterior. Hay vislumbres de la existencia de Dios en cada rasgo de la historia humana y de la naturaleza. El sol, la lluvia a tiempo, las colinas nevadas, los ríos cristalinos declaran el amor del Creador. Hay evidencias de los atributos de Dios en las relaciones de amor filial y fraternal: el cariño dispensado entre amigos, familiares, cónyuges, padres e hijos: “Como el padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen” (Sal. 103:13). Sin embargo, el mismo Sol que testifica del amante Creador puede volver la Tierra en un desierto que cause hambre. La misma lluvia puede crear torrentes que aneguen pueblos enteros. La montaña elegante y bella puede eructar fuego que destruya aldeas y ciudades. Y las relaciones humanas a menudo envuelven celos, envidia, ira, y hasta odio que conduce al asesinato.
Los datos que nos ofrece el mundo exterior acerca de Dios nos confunden. Y nos angustian. ¿Qué sentido tiene nuestra existencia si finalmente hemos de morir, tarde o temprano, sin saber si hay algo “más allá de las estrellas”?
Dice el sabio Salomón: “¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Generación va, y generación viene… No hay memoria de lo que precedió, ni tampoco de lo que sucederá habrá memoria en los que serán después” (Ecl. 1:3, 4, 11).
Todo es olvido. ¿Lo dudas? Solo haz el esfuerzo de recordar los nombres y los apellidos de tus bisabuelos. Si los recordaste, ahora inténtalo con tus tatarabuelos.
Ücretsiz ön izlemeyi tamamladınız.