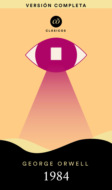Kitabı oku: «La isla del tesoro», sayfa 3
La muerte del ciego
La curiosidad fue más fuerte que mis temores y abandoné mi escondite. Me arrastré hasta la cima del talud, y desde allí, ocultándome tras un matorral de retama, pude observar a todo lo largo de la carretera hasta la puerta de nuestra casa. No tuve que aguardar mucho, pues de inmediato empezaron a llegar mis enemigos, al menos siete u ocho, corrían hacia la casa y el ruido de sus pasos resonaba en la noche. Uno llevaba una linterna y marchaba delante, otros tres corrían juntos, cogidos por las manos y, a pesar de la niebla, vi que el que iba en medio del trío era el mendigo ciego. Un instante después escuché su voz.
—¡Echen abajo la puerta! —gritaba.
—¡Échenla abajo! —contestaron otras voces.
Y vi cómo se lanzaban al asalto de la «Almirante Benbow», mientras el que sostenía la linterna avanzaba tras ellos. De pronto se detuvieron y hablaron en voz baja, como si les hubiera sorprendido encontrar abierta la puerta. Pero, acto seguido, el ciego volvió a darles órdenes. Su voz sonó estentórea y aguda, como si ardiera de impaciencia y rabia.
—¡Entren! ¡Entren! ¡Entren! —gritaba, maldiciendo a sus compinches por su indecisión.
Cuatro o cinco de ellos obedecieron en seguida y dos permanecieron en la carretera junto al fantasmal mendigo. Hubo un gran silencio. Después oí una exclamación de sorpresa y una voz gritó desde la casa:
—¡Bill está muerto!
El ciego rompió otra vez en juramentos.
—¡Regístrenlo! ¡Gandules! ¡Y los demás que suban a por el cofre! — volvió a gritar.
Hasta mí llegaba el estruendo de sus carreras por nuestra vieja escalera, la casa parecía temblar con sus pisadas. Después escuché nuevas voces de sorpresa, la ventana del cuarto del capitán se abrió de golpe, con gran estrépito de vidrios rotos, y un hombre asomó iluminado por la claridad de la luna y llamó al que estaba abajo en la carretera.
—¡Pew! —gritó—, nos han tomado la delantera. Alguien ha limpiado ya el cofre; todo está patas arriba.
—¿Y lo que buscamos? —preguntó Pew.
—Hay dinero.
El ciego maldijo el dinero.
—¡El escrito de Flint es lo que importa! —gritó.
—No lo vemos por aquí —repuso el otro.
—¡Eh, los de abajo, registrad bien a Bill! —vociferó de nuevo el ciego.
Salió entonces a la puerta uno de los que se habían quedado abajo para registrar al capitán.
—A Bill ya lo han cacheado —dijo—. No lleva nada.
—¡Ha sido la gente de la posada! ¡Ha sido ese chico! ¡Ojalá le hubiera sacado los ojos! —exclamó Pew—. No hace ni un minuto que aún estaban ahí dentro; el cerrojo estaba echado cuando yo intenté abrir la puerta. ¡Vamos! ¡Registren todo! ¡Encuéntrelo!
—No pueden andar lejos —gritó el que asomaba por la ventana—, aquí hay una vela que todavía está encendida.
—¡Búsquenlos! ¡Hay que dar con ellos! —aullaba Pew, mientras golpeaba furiosamente su báculo contra la carretera.
Entonces comenzó un gran desconcierto en nuestra vieja hostería: carreras y ruidos por todas partes, muebles que se volcaban, puertas abiertas a patadas, el estruendo parecía resonar en las cercanas montañas. Luego empezaron a salir los asaltantes, uno a uno, asegurando que ya no nos encontrábamos allí. En ese momento, el mismo silbido que antes nos alarmara a mi madre y a mí cuando estábamos contando el dinero del capitán, se escuchó de nuevo, claro y agudo, en la quietud de la noche. Ahora sonó dos veces. Al principio creí que se trataba del ciego, que de esta forma llamaba a su tripulación al abordaje, pero reparé en que el sonido venía desde la cuesta que conducía al caserío y, al ver el efecto que tuvo sobre aquellos bucaneros, comprendí que se trataba de un aviso de peligro.
—Es Dirk —llamó uno de los maleantes—. ¡Dos toques! Tenemos que largarnos, compañeros.
—¡Lárgate tú, inútil! —clamó Pew—. Dirk siempre ha sido un miserable cobarde… ¡No le hagan caso! ¡Busquen al chico y a su madre, no pueden estar lejos! ¡Dispérsense y encuéntrelos, perros! ¡Maldita sea mi alma! —juró—. ¡Si yo tuviera vista! Esta arenga produjo su efecto, sin duda, porque dos o tres empezaron a buscar aquí y allá en la leñera, aunque desde luego sin excesivo entusiasmo, ya que les preocupaba más su propio peligro. Los demás permanecían indecisos en la carretera.
—Tienen una fortuna en sus manos, imbéciles, y se asustan de su propia sombra. Pueden ser tan ricos como reyes, si logramos encontrar ese papel. Sabemos que está aquí y todavía se hacen los haraganes. Cuando ninguno de ustedes se atrevía a encararse con Bill, yo lo hice… ¡yo, un ciego! ¡No voy a perder mi parte por su culpa! ¿Es que voy a reventar como un miserable pordiosero arrastrándome mendigando un poco de ron, cuando podría ir en carroza? ¡Si tuvieran las agallas de una pulga, los encontrarían!
—Que se vayan al infierno, Pew. Ya tenemos los doblones —refunfuñó uno de ellos.
—Habrán escondido el escrito —dijo otro—. Coge estas guineas, Pew, y deja de aullar.
Aullidos era verdaderamente la palabra más exacta, y a tal punto llegó la cólera de Pew al oír a su compañero, que su ira estalló y empezó a dar golpes de ciego con su bastón a diestro y siniestro, y en las costillas de más de uno los oí resonar. Se enzarzaron todos amenazándose con horribles maldiciones y tratando en vano de arrancar el palo de las manos del ciego.
Su pendencia fue nuestra salvación porque, mientras ellos reñían, otro ruido llegó hasta nosotros desde lo alto de la cuesta del caserío: el rumor de cascos de caballos al galope. Casi al mismo tiempo el resplandor y la detonación de un pistoletazo sacudieron al fondo del camino. Debía ser ésa la última señal de peligro, porque los bucaneros, al escucharla, dieron vuelta y echaron a correr, dispersándose en todas direcciones, lo mismo hacia el mar, a lo largo de la bahía, como a través del cerro, de forma que en medio minuto no quedó nadie de la pandilla sino Pew. Lo habían abandonado o por cobardía o en venganza por sus injurias y golpes, y allí estaba él solo y golpeando con el palo en la carretera, frenéticamente, tanteando el aire y llamando a sus camaradas. De pronto avanzó hacia donde yo estaba, pasó corriendo ante mí, gritando:
—¡Johnny! ¡Perro negro! ¡Dirk! —y otros nombres—. ¡No abandonen al viejo Pew, camaradas! ¡No abandonen al viejo Pew!
El atronador galopar de los caballos sobrepasó la cima de la cuesta, cuatro o cinco jinetes se dibujaron a la luz de la luna y se lanzaron cuesta abajo a galope tendido. Entonces vi que Pew cayó en la cuenta de su error, intentó dar la vuelta y echó a correr hacia la cuneta, donde se precipitó dando tumbos. Se levantó inmediatamente y siguió corriendo, pero ya estaba perdido, y vi cómo caía bajo las patas del primer caballo. El jinete trató de esquivarlo, pero fue en vano. Pew cayó dando un grito, que resonó en el frío de la noche. Los cascos del animal lo pisotearon, revolcándolo contra el polvo y pasaron de largo. Allí quedó Pew, tendido sobre su costado, después se estremeció, casi dulcemente, y quedó inmóvil.
De un salto me puse en pie y llamé a los jinetes. Habían frenado sus monturas, horrorizados por el accidente, y los reconocí. Uno de ellos, que cabalgaba rezagado, era el muchacho que habían enviado los del caserío a casa del doctor Livesey, y los demás eran agentes de Aduana a los que encontró a medio camino y con los cuales había tenido la buena idea de regresar rápidamente. El superintendente Dance había sido informado sobre el lugre fondeado en la Cala de Kitt y por eso precisamente venían aquella noche hacia nuestra casa. Esas circunstancias nos habían librado a mi madre y a mí de una muerte segura.
Pew estaba tan muerto como una piedra. En cuanto a mi madre, la llevamos a la aldea y un poco de agua fresca y unas sales bastaron para hacerle volver en sí, sin más consecuencias que el susto, aunque no dejó de lamentarse por haber perdido lo que faltaba para liquidar la cuenta del capitán. El superintendente y los suyos continuaron inmediatamente hacia la Cala de Kitt, pero tenían que descender una abrupta barranca, y sin luces, por lo que, entre que debían tantear la senda y desmontar de sus cabalgaduras, además de las precauciones por el caso de que les hubieran tendido una emboscada, para cuando llegaron a la Cala, el lugre ya había zarpado. Se encontraba todavía, sin embargo, tan cerca de la costa, que el superintendente intentó detenerlo ordenándoles que se entregasen. Pero una voz respondió desde el mar conminándole a apartarse de donde estaba si no quería llevarse un poco de plomo en el cuerpo, lo que no era difícil ya que estaba iluminado por la claridad de la luna, y al mismo tiempo sonó un disparo y una bala silbó junto a su brazo. El lugre ya doblaba el cabo y desapareció. El señor Dance se quedó, como él mismo dijo, «como pez fuera del agua», y todo lo que pudo hacer fue enviar a uno de sus aduaneros a Bristol para dar aviso al cúter que servía de guardacostas.
—Es igual que nada —dijo—. Nos la han jugado. De lo único que me alegro es de haber acabado con ese canalla de Pew —del cual ya sabía la historia por habérsela yo contado.
Volvimos juntos a la «Almirante Benbow», y no es posible describir un estrago mayor, hasta nuestro viejo reloj estaba derribado, y toda la casa patas arriba, pues en su busqueda nada habían dejado en pie aquellos malhechores y, aunque no consiguieron llevarse otra cosa que el dinero del capitán y algunas monedas de plata que guardábamos en el mostrador, pensé que sin duda estábamos arruinados. El señor Dance tampoco daba crédito a sus ojos.
—¿No me dijiste que querían robar el dinero? Pues entonces, dime, Hawkins, ¿por qué lo han destrozado todo? ¿Buscarían más dinero?
—No, señor —le contesté—, creo que no era dinero. Se me figura que buscaban algo que tengo yo en el bolsillo, y, para decir verdad, quisiera ponerlo a buen recaudo.
—Muy bien, muchacho —dijo él—, tienes razón. Si quieres yo puedo guardarlo.
—Yo había pensado en el doctor Livesey… —empecé a decir.
—Perfectamente —dijo interrumpiéndome con toda amabilidad—, perfectamente. Es un caballero y además magistrado. Ahora que pienso en ello, creo que debería ir yo también para darle cuenta de lo ocurrido a él y a los demás. Esa basura de Pew está bien muerto, no es que yo lo lamente, pero el caso es que hay personas de mala fe siempre dispuestas a aprovechar cualquier pretexto para acusar de lo que sea a un oficial de Su Majestad. Así que, escúchame, Hawkins, creo que debes venir conmigo.
Le di las gracias por su ofrecimiento y nos dirigimos caminando hasta el caserío donde estaban los caballos. Casi antes de poder despedirme de mi madre, vi que ya estaban todos montados.
—Dogger —dijo el señor Dance—, tú que tienes un buen caballo monta contigo a este joven.
Monté y me aferré al cinto de Dogger. Entonces el superintendente dio la señal y partimos al galope hacia la casa del doctor Livesey.
Los papeles del capitán
Cabalgamos sin descanso hasta que llegamos a la puerta del doctor Livesey. La fachada de la casa estaba a oscuras.
El señor Dance me indicó que desmontara y llamara, Dogger me cedió su estribo para hacerlo. Una criada nos abrió la puerta.
—¿Está el doctor Livesey? —pregunté.
Me respondió que el doctor había estado durante toda la tarde, pero que en aquel momento se encontraba en la mansión del squire, porque estaba invitado a cenar y pasar la velada con él.
—Bien, pues vamos allá, muchachos —dijo el señor Dance.
Como esta vez la distancia era más corta, ni siquiera monté, sino que fui corriendo asido al estribo de Dogger hasta las puertas del parque, y después, por la larga avenida de árboles, cubierta entonces de hojas y que la luz de la luna iluminaba, al final de la cual se perfilaba la blanca línea de edificaciones que componían la mansión, rodeada por inmensos jardines de centenarios árboles. El señor Dance desmontó y sin dilación fuimos admitidos en la casa. Un criado nos condujo por una galería alfombrada hasta un amplio salón cuyas paredes estaban todas cubiertas por estanterías con libros rematadas por esculturas. Allí se encontraban el squire y el doctor Livesey, sentados ante un maravilloso fuego de chimenea y fumando sus pipas.
Yo nunca había visto tan de cerca al squire. Era un hombre muy alto, de más de seis pies, y bien proporcionado, su rostro era enormemente expresivo, y su piel, curtida y algo enrojecida, supongo que por sus largos viales; las cejas eran muy negras y espesas y, al moverlas, le daban un aire de cierta fiereza.
—Pase usted, señor Dance —dijo con mucha ceremonia y no sin condescendencia.
—Buenas noches, Dance —añadió el doctor con una inclinación de cabeza —.Buenas noches, Jim. ¿Qué buen viento os trae por aquí?
El superintendente, muy envarado, contó lo ocurrido como quien recita una lección; era digno de ver cómo los dos caballeros lo escuchaban con la máxima atención, intercambiándose miradas, tanto que hasta se olvidaron de fumar, absortos y asombrados por el relato. Cuando supieron cómo mi madre se había atrevido a regresar a la hostería, el doctor Livesey no pudo reprimir una exclamación:
—¡Bravo! —dijo con un gesto tan impulsivo, que quebró su larga pipa contra la parrilla de la chimenea.
Antes de que terminase el superintendente su narración, el señor Trelawney —pues ése, como se recordará, era el nombre del squire— se levantó de su butaca y empezó a recorrer el salón a grandes zancadas, mientras el doctor, como para oír mejor, se había despojado de la empolvada peluca; y por cierto que resultaba sorprendente verlo con su auténtico pelo, negrísimo y cortado al rape.
Por fin el señor Dance terminó su explicación.
—Señor Dance —dijo el squire—, es usted un hombre de provecho. Y en cuanto a la muerte de ese vil y desalmado forajido, lo considero un acto virtuoso como el aplastar una cucaracha. En cuanto a este mozo, Hawkins, es una verdadera joya. Por favor, Hawkins, ¿quieres tirar de la campanilla? El señor Dance tomará un trago de cerveza.
—¿Así, Jim —dijo el doctor—, que tú tienes lo que esos pillos andaban buscando?
—Aquí está, señor —dije, y le entregué el paquete envuelto en hule.
El doctor lo miró por todos lados, temblándole los dedos por la impaciencia de abrirlo; pero, en vez de hacerlo, se lo guardó tranquilamente en el bolsillo de su casaca.
—Señor Trelawney —dijo—, no debemos distraer al señor Dance por más tiempo de sus obligaciones; el servicio de Su Majestad no descansa. Pero sugeriría que Jim Hawkins se quedara a dormir en mi casa y, con su permiso, propongo, bien se lo ha ganado, que traigan el pastel de fiambre para que reponga fuerzas.
—Como guste, Livesey —dijo el squire—, pero Hawkins bien merece algo mejor que ese pastel.
Trajeron un enorme pastel de pichones, que dispusieron en una mesita junto a mí y cené copiosamente, pues tenía un hambre de lobo. Mientras tanto el señor Dance fue nuevamente felicitado y finalmente despedido.
—Y bien, señor Trelawney… —dijo entonces el doctor.
—Y bien, señor Livesey —dijo el squire—. Ahora…
—Cada cosa a su tiempo —dijo riéndose el doctor—, cada cosa a su tiempo. Habréis oído hablar de ese Flint, ¿no es así?
—¡Hablar! —exclamó el squire—. ¡Hablar, dices! Flint ha sido el más sanguinario pirata que cruzó los mares. Barba negra era un inocente niñito a su lado. Los españoles le tenían tanto miedo, que a veces me he sentido orgulloso de que fuera inglés. Con estos ojos he visto sus monterillas en el horizonte, a la altura de Trinidad, y el cobarde con quien yo navegaba viró y le faltó tiempo para refugiarse en las tabernas de Puerto España.
—Sí, también yo he oído hablar de él en Inglaterra —dijo el doctor—. Pero la cuestión es si realmente atesoraba tanta riqueza como dicen.
—¿Que si atesoraba tantas riquezas? —interrumpió el squire—. ¿Pero no conoce la historia? ¿Qué buscaban esos villanos sino tal fortuna? ¿Por qué otra cosa iban a arriesgar su cuello? Esa carne de horca sabía lo que buscaba.
—Que es lo que nosotros ahora podemos conocer —contestó el doctor—. Pero es tan exaltado, que me confunde y no he podido explicarme. Lo único que necesito saber es eso: Si yo tuviera aquí, en mi bolsillo, alguna indicación acerca del lugar donde Flint enterró su tesoro, ¿qué valor tendría para nosotros?
—¿Qué valor? —exclamó el squire—. Mire, si tenemos esa indicación de la que habla, estoy dispuesto a fletar y pertrechar un barco en Bristol, llevarlo a usted y también a Hawkins, prometiendo hacerme con ese tesoro, aunque tenga que estar un año buscándolo.
—Magnífico —dijo el doctor—. Ahora, pues, si Jim está de acuerdo, abriremos el paquete.
Y diciendo esto puso ante él en la mesa el paquetito que se había guardado.
El envoltorio estaba cosido y el doctor tuvo que sacar su instrumental y cortó las puntadas con las tijeras de cirujano. Aparecieron entonces dos cosas: un cuaderno y un sobre sellado.
—Empezaremos por el cuaderno —dijo el doctor.
Y me hizo señas para que me acercase y gozara del placer de la investigación. El squire y yo mirábamos por encima de su cabeza mientras él lo abría. En la primera página sólo encontramos algunas palabras sin ilación, como las que se escriben por mero capricho. Alguna frase había, sin sentido, que repetía lo que yo había visto tatuado en el brazo del capitán: «Billy Bones es libre»; después leímos: «Señor W. Bones, segundo a bordo». «Se acabó el ron». «A la altura de Cayo Palma recibió el golpe», y otros varios garabatos, la mayor parte palabras sueltas e incomprensibles. No pude menos que imaginar quién sería el que recibió «ese» golpe, y qué «golpe» sería… quizá el de un cuchillo, y por la espalda.
—No se saca mucho de aquí —dijo el doctor Livesey pasando las hojas.
En las diez o doce páginas siguientes había una curiosa serie de asientos. En los extremos de cada renglón constaba una fecha, en uno y en el otro una cantidad de dinero, como suelen figurar en los libros de contabilidad; pero, en lugar de anotaciones explicativas del concepto, sólo había un número variable de cruces. Así, el 12 de junio de 1745, por ejemplo, se indicaba haber asignado a alguien una suma de 70 libras esterlinas, pero sólo seis cruces indicaban el motivo. En otros casos, es cierto, se añadía el nombre de algún lugar, como «A la altura de Caracas», o una mera indicación del rumbo, como «62° 17’ 20”, 19° 2’ 40”».
La contabilidad abarcaba cerca de veinte años, y las cantidades que reflejaba cada asiento iban haciéndose mayores con el paso del tiempo. Al final se había sacado el total, tras cinco o seis sumas equivocadas, y se le habían añadido las siguientes palabras: «Bones, lo suyo».
—No saco nada en limpio de todo esto —dijo el doctor Livesey.
—Pues está tan claro como la luz del día —exclamó el squire—. Este libro registra las cuentas de aquel perro desalmado. Las cruces representan los nombres de navíos hundidos o de ciudades saqueadas. Las cantidades son la parte que a él le tocaba y, cuando tenía alguna duda, añadía para precisar: «A la altura de Caracas», lo que debe significar que en esa situación algún malaventurado barco fue abordado. Dios tenga compasión de las pobres almas que lo tripulaban… Se las habrá tragado el coral.
—¡Cierto! —dijo el doctor—. Se nota que habéis viajado mucho. ¡Cierto!
Y así las cantidades iban creciendo a medida que él ascendía de rango.
El resto del cuaderno decía ya poca cosa, a no ser por unas referencias geográficas, anotadas en las últimas páginas y una tabla de equivalencias del valor entre monedas francesas, inglesas y españolas.
—Hombre ordenado —observó el doctor—. No era de los que se dejan engañar.
—Y ahora —dijo el squire— pasemos a la otra cosa.
El sobre estaba lacrado en varios puntos y sellado sirviéndose de un dedal, quizá el mismo que yo había encontrado en el bolsillo del capitán. El doctor abrió los sellos con gran cuidado y ante nosotros apareció el mapa de una isla, con precisa indicación de su latitud y longitud, profundidades, nombres de sus colinas, bahías, estuarios, y todos los detalles precisos para que una nave arribase a seguro fondeadero. Medía unas nueve millas de largo por cinco de ancho y semejaba, o así lo parecía, un grueso dragón rampante. Tenía dos puertos bien abrigados, y en la parte central, un monte llamado «El Catalejo». Se veían algunos añadidos realizados sobre el dibujo original; pero el que más nos interesó eran tres cruces hechas con tinta roja: dos en el norte de la isla y una en el suroeste, junto a esta última, escritas con la misma tinta y con fina letra, muy distinta de la torpe escritura del capitán, estas palabras: «Aquí está el tesoro».
En el reverso y de la misma letra aparecían los siguientes datos: Árbol alto, lomo del Catalejo, demorando una cuarta al N. del N.N.E. Isla del Esqueleto E.S.E. y una cuarta al E. Diez pies.
El lingote de plata está en escondite norte; se encontrará tomando por el montículo del este, diez brazas al sur del peñasco negro con forma de cara.
Las armas se hallan fácilmente en la duna situada al N. punta del Cabo norte de la bahía, rumbo E. y una cuarta N.
J. F. Y eso era todo y, aunque a mí me resultó incomprensible, colmó de alegría al squire y al doctor Livesey.
—Livesey —dijo el squire—, le sugiero abandonar inmediatamente ese mezquino quehacer suyo. Pienso salir mañana para Bristol. En tres semanas… ¡En dos si fuera posible!… ¡En diez días! Sí, en diez días, tendremos el mejor barco, sí señor, y la mejor tripulación de Inglaterra. Hawkins será nuestro ayudante, ¡y valiente ayudante que has de ser, joven Hawkins! Usted, Livesey, irá como médico de a bordo, yo seré el comandante. Llevaremos con nosotros a Redruth, a Joyce y a Hunter. Con buenos vientos, que los tendremos, la travesía será rápida y sin dificultades. Encontraremos el sitio y después, ah, después, habrá tanto dinero, que podremos revolcarnos en él. Viviremos en el mayor lujo por el resto de nuestros días.
—Trelawney —dijo el doctor—, iré con usted y saldré fiador del empeño, también vendrá Jim, lo que será una garantía para nuestra empresa. Pero he de decirle, a ánimos de ser sincero, que hay una persona a quien temo.
—¿Y quién es él? —clamó el squire—. Dígame el nombre de ese perro.
—Usted —replicó el doctor—, porque sé cuánto le cuesta sujetar la lengua. Piense que no somos los únicos que conocen la existencia de este documento. Esos sujetos que han atacado esta noche la hostería —y que sin duda se trata de gente dispuesta a todo—, así como los que les aguardaban en el lugre, y supongo que otros que no debían estar muy lejos, todos son individuos decididos, cueste lo que cueste, a apoderarse de esas riquezas. Ninguno de nosotros debe andar solo hasta que podamos hacernos a la mar. Usted debe dejarse acompañar de Joyce y de Hunter cuando vaya a Bristol, y ninguno de nosotros dejará que se le escape una palabra de cuanto hemos descubierto.
—Livesey —contestó el squire—, siempre tiene razón. Estaré callado como una tumba.