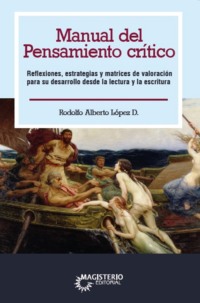Kitabı oku: «Manual del pensamiento crítico»

A Beatríz: compañera de viaje. Siempre ahí.
Manual del pensamiento crítico
Reflexiones, estrategias y matrices de valoración para su desarrollo desde la lectura y la escritura
Rodolfo Alberto López D.
Título: Manual del pensamiento crítico
Autor: Rodolfo Alberto López D.
ISBN: 978-958-20-1418-6
Diseño de carátula: Jonnathan Moncaleano Ovalle
Diagramación del libro: Jonnathan Moncaleano Ovalle
© Cooperativa Editorial Magisterio
Primera Edición: 2021
Bogotá D.C Colombia
www.magisterio.com.co
info@magisterio.com.co
Contenido
Manual del pensamiento crítico
Presentación
CAPÍTULO 1
El pensamiento crítico
1. ¿Cuál es nuestra noción de educación y qué educación deseamos?
2. La actitud crítica y la educación crítica: proyecto, trayecto e itinerario
3. Enseñar a pensar
4. Escuchar: incertidumbre y otredad
5. Cuidar la intimidad: umbral del pensamiento crítico
6. Condiciones del Cuidar la intimidad: umbral del pensamiento crítico
7. Descriptores del pensamiento crítico
8. Una caja de herramientas del pensador crítico
9. El lobo no siempre es el malo de la historia: apuntes para una didáctica del pensamiento crítico
10. Decálogo del pensador crítico
CAPÍTULO DOS
Reflexiones en torno a la lectura y la escritura críticas
1. A pensar, leer y escribir se aprende pensando, leyendo y escribiendo
2. La lectura y la escritura como formas educadas del pensamiento
3. Comunidades de lectores y escritores
4. Comunidades activas de lectores y escritores en la educación superior
5. Un paso a paso para la lectura crítica
6. Leer desde un problema
7. Los rituales de la escritura
8. Cuando escribo, describo mi pensamiento
9. Una educación de la escritura
10. La observación como dispositivo crítico de la escritura
11. Algunos «secretos» al momento de escribir textos académicos: la planeación y el flujo escritural
12. Algunos «secretos» al momento de escribir textos académicos: la revisión y la edición
13. No es lo mismo mandar a escribir ensayos que enseñar a escribir un ensayo
14. Para escribir un ensayo… La preescritura
15. Para escribir un ensayo… La escritura
16. Para escribir una reseña
CAPÍTULO TRES
Matrices de valoración para el desarrollo del pensamiento crítico desde la lectura y la escritura
A. Matrices de valoración para la lectura crítica
1. Matriz de valoración para observar-describir
2. Matriz de valoración para distinguir
3. Matriz de valoración para sintetizar
4. Matriz de valoración para conceptualizar
5. Matriz de valoración para categorizar
6. Matriz de valoración para establecer secuencias
7. Matriz de valoración para identificar problema-solución
8. Matriz de valoración para hacer inferencias
9. Matriz de valoración para la lectura abductiva de un contexto o discurso
10. Matriz de valoración para el análisis y la contrastación de diferentes tipos de textos
11. Matriz de valoración para comprensión y contrastación de contextos sociales
12. Matriz de valoración para la argumentación
13. Matriz de valoración para la lectura de textos
14. Matriz de valoración para analizar textos
15. Matriz para valorar textos
16. Matriz para valorar lecturas críticas
B. Matrices de valoración para escrituras críticas
1. Matriz de valoración para usos idiomáticos básicos
2. Matriz de valoración para el proceso de composición textual
3. Matriz de valoración para escritura de párrafos
4. Matriz de valoración para párrafo de tesis
5. Matriz de valoración para párrafo de problema-solución
6. Matriz de valoración para párrafo de contraste
7. Matriz de valoración para la prosopografía
8. Matriz de valoración para la etopeya
9. Matriz de valoración para aforismos
10. Matriz de valoración para el diálogo crítico
11. Matriz de valoración para el editorial de prensa
12. Matriz de valoración para la reseña crítica
13. Matriz de valoración para el ensayo
14. Matriz de valoración para la escritura y la presentación de una ponencia
15. Matriz de valoración para el Decálogo crítico
Referencias Bibliográficas
Presentación
Las actuales condiciones sociales, históricas y personales nos impelen a asumir una perspectiva más analítica, crítica y propositiva en los diversos órdenes de la cultura; en ese sentido, el pensamiento crítico provee medios para llevar a mejor término esta obra. El propósito sustantivo de este libro es brindar un apoyo a docentes, estudiantes, investigadores y, en general, a todo aquel interesado en promover el pensamiento crítico.
El manual contiene tres capítulos. El primero enmarca las condiciones generales del pensamiento crítico; el segundo, las relaciones entre pensamiento crítico, lectura y escritura; el tercero, contiene matrices de valoración para acompañar la lectura crítica y fortalecer la escritura con un enfoque crítico. El hecho de estar organizado por ensayos y estrategias —capítulos uno y dos— y matrices de valoración —capítulos tres— permite a los lectores tejer puentes entre perspectivas teórico-didácticas y rúbricas referidas a los procesos del pensamiento crítico. Con esta doble condición, el presente Manual se convierte en un texto de consulta que comunica reflexiones y teorías con estrategias y rejillas que contribuyen a la autonomía y la ciudadanía democrática como escenarios posibles en la vida personal y colectiva.
A quien amablemente encuentre en estas páginas ideas y pautas para pensar y permitir a otros pensar de manera más crítica, presento mis agradecimientos. Ello dirá que el sentido y el objetivo de este Manual se han cumplido.
El autor.
CAPÍTULO 1 El pensamiento crítico
1. ¿Cuál es nuestra noción de educación y qué educación deseamos?
Al decir de Kant, en su libro Pedagogía (2003), en la vida humana la ley y la educación son los más loables medios para llegar a la realización como individuo de esta especie y a la convivencia. Así, la educación viene a ser el camino esencial para hacer de nosotros lo mejor posible y para vivir con otros de la manera más deseable.
La educación prefigura una cierta idea —imaginario— de hombre y de sociedad; en ella, la instrucción educativa es el emplazamiento de todos los medios disponibles para hacer cotidiana esta idea. En América Latina nacimos a Occidente bajo la sumisión ante la espada y la cruz; conquista y catequización, armas y doctrina católica fueron las empresas sustantivas para hacernos «hijos» de Europa. Así fuimos forjados y, con el correr de las décadas y los siglos, nuestro imaginario no ha sufrido modificaciones estructurales.
Por lo anterior, nos corresponde preguntarnos cuál es nuestra noción de educación. La respuesta que elaboremos será la pieza clave de lo que somos y de los que podemos ser. El hecho de haber heredado y asumido como propio un modelo cultural fundamentado en la imposición y el colonialismo permanece en nuestro imaginario y, de manera soterrada, sus valores y prácticas encausan nuestra vida cotidiana. La historia de América Latina, y de Colombia, muy en particular, ha sido la radiografía de una sociedad que ha vivido de adoptar modelos extranjeros, de ver en el individualismo —y su forma política, el caudillismo— la única posibilidad de redención; de desconfiar del otro —entendido como el rival o el opuesto—; de hacer del rebusque y de la mal entendida «malicia indígena» la forma de prosperidad y de preocuparse solo por los asuntos propios y familiares, pues aquello de lo público y de la ciudadanía, es todavía para nuestro entorno una idea desconocida y lejana. Seguimos viviendo en los feudos, las comarcas, los señoríos, los resguardos y los virreinatos de antaño.
Para el caso de la educación, esos imaginarios culturales se han traducido en prácticas esencialmente heteroestructurantes, al decir de Not (2013); esto es, en una formación humana venida de afuera, en donde valores y contenidos son dados por hechos, asumidos e incorporados sin mayor capacidad crítica ni creativa. Gran parte de nuestra educación ha desarrollado asuntos disciplinares y éticos descontextualizados que, con razón, inquietan a otras latitudes pero que nosotros hemos enarbolado como asuntos muy propios, sin el debido ajuste de cuentas, sin la indispensable acomodación y comprensión histórica. En otras palabras: continuamos mirando —por aquello de nuestro imaginario de sociedad colonizada— más hacia otras geografías que hacia la propia. Y no se trata de desechar, sino de hacer las revisiones críticas de la tradición y adaptar aquello que necesitemos para nuestro proyecto personal y colectivo. Se quiera o no, los programas educativos que van y vienen, que nos inundan y gobiernan y que nos forman, los administramos, ya por voluntad propia o imposición ajena, como objetos de consumo incuestionables. Los afanes más actuales de forjar competencias para la vida laboral no significan otra cosa sino una manera más de seguir en lo mismo. Digámoslo enfáticamente: desde el siglo XV Colombia no ha tenido un modelo educativo propio; no ha logrado sopesar la tradición y no ha consolidado un proyecto educativo genuino. La peor parte de haber sido educados como colonizados no es tanto el colono de turno, como la propia incapacidad para pensarse y rehacerse: le tenemos pavor al vacío de las preguntas, a la incertidumbre de las hipótesis, a la disciplina y la autorregulación que exige la libertad, por lo mismo, preferimos el dulce adormecimiento de la voz de otro, escogemos que sea alguien más quien nos diga qué hacer, elegimos con más convencimiento las normas que se nos imponen que el recio y persistente trabajo de labrarnos a nosotros mismos… Por estos imaginarios, nuestro sistema educativo no promueve como valor sustantivo el ejercicio del pensamiento: analizar, investigar, argumentar, resignificar, con ahínco y esmero. No es un valor del todo bien recibido entre nuestros directivos y docentes que se reflejen en el currículo las didácticas y las formas de evaluación; es preferible, para unos y otros, seguir en el catálogo de lo dado. Pensar, imaginar y proponer es más arduo y retador que repetir, recapitular y sintetizar.
Y no se trata de rasgarse las vestiduras, quemar las naves o arrojar todo por la borda. Todo lo contrario, el ejercicio es, como lo decía al principio, sopesar el imaginario que nos gobierna; ponernos en perspectiva crítica a nosotros mismos y, con esto, generar una educación que se pregunte insistentemente quiénes somos y que sobre esta base se dedique a responder creativa y rigurosamente qué queremos ser.
2. La actitud crítica y la educación crítica: proyecto, trayecto e itinerario
Me parece altamente sugerente una idea de Foucault: más que hablar de pensamiento crítico, hablar de actitud crítica. El autor afirma que esta es «una cierta manera de decir, de actuar, una cierta relación con lo que existe, con lo que se sabe, con lo que se hace, una relación con la sociedad, con la cultura, una relación, también, con los otros» (2006, pp. 1-2). Este cambio de perspectiva es muy enriquecedor —a mi juicio—, pues ante todo subraya el hecho de asumir la vida, en su totalidad, como un proceso además de intelectual, ético, político, estético y emocional, comprometido siempre con examinarse interna y exteriormente. Examinar la propia vida y la cultura. Decir actitud crítica refiere, efectivamente, que se trata más de alimentar procesos continuos de sospecha, balance y proposición que enunciaciones esporádicas, así sean muy brillantes. La actitud comporta una orientación selectiva y activa del hombre, una predisposición cercana al hábito, un conjunto de ideas, actos y propuestas analíticas y valorativas que direccionan la vida personal. De hecho, puedo hablar críticamente todo el tiempo, pero sin la actitud crítica lo enunciado no necesariamente me compromete. En cambio, una actitud crítica conjuga el decir con el hacer y el proponer, hacia sí mismo y hacia el mundo de la vida. En la actitud crítica se va la condición misma de quien habla y no solo su discurso; la actitud crítica sobrelleva el sentido de proyecto vinculante y de gobierno de sí.
Por lo anterior, la actitud crítica tiene un alto costo: me la juego en el momento en que hablo, no solo ante los demás —ya de por sí temerario—, sino por sobre todo conmigo mismo, pues lo dicho recae y refigura también mis propios hacer y proponer: lo sentenciado hacia el fuera toca el adentro. El lenguaje, en tal concepción, se torna generacional: produce, genera, un efecto público pero igualmente crea un resultado íntimo. Así, lo político se conjuga con lo ético; huelga decir, lo enunciado no se expresa irreflexivamente, no se habla por hablar; lo que hablo lo sopeso antes de decirlo y, una vez dicho, vuelvo a examinarme. En este entramado, queda claro que el pensamiento crítico es condición propia de la actitud crítica. Si no fuera así, se podría caer en las pirotecnias verbalistas o en los blancos y los negros y dejaría de ser, precisamente, pensamiento crítico; se tornaría en proselitismo, fanatismo u oportunismo coyuntural. Quien piensa críticamente, vive críticamente. Expone su pensamiento, halla las fracturas del mundo social, pero en similar condición, evalúa su propio pensar y actuar; conoce y pulsa sus propias zonas frágiles. La actitud crítica denota el ejercicio pleno de la libertad pero asimismo el de la responsabilidad: la crítica será el arte de la inservidumbre voluntaria, el arte de la indocilidad reflexiva (Foucault, 2011). En tanto arte exige la capacidad de vigilia, un cierto estado permanente de alerta y de creación continua de uno mismo; como inservidumbre, una forma de resistencia, de no dejarme gobernar así, de cierta forma, como el mismo Foucault lo anota. Entonces, pensar críticamente viene a ser un momento de la actitud crítica, casi que una consecuencia natural de ese estado artístico y de resistencia permanente.
Y si es una actitud continua, la pregunta sería: ¿cómo puede ejercerse en el docente y en la esfera educativa? Considero que la primera tarea viene a ser el trabajo con uno mismo, una suerte de pragmática de sí (Foucault, 2011) en la que cada quien se examina y se torna en su propia obra de arte, en un continuo inacabado que se mira, se piensa y evalúa buscando cada vez mayor coherencia entre su hacer y su decir. El primer sujeto propio de reflexión será, entonces, uno mismo; el hombre particular que pone en suspenso lo que es y quiere ser. Interioridad que se piensa y reconstruye. Esta labor ética, que implica un arduo estado de conciencia de sí, un volver sobre uno mismo, un traer al presente la historia personal y los valores y los imaginarios que me gobiernan, será la piedra fundacional de una educación crítica que no inicia, en absoluto, en el afuera, en la institucionalidad educativa, sino en la eticidad del sujeto. Tal pragmática de sí ubica la vida personal como pregunta, como interrogante; dicha incertidumbre invita al viaje interior para saberse y rehacerse.
Una vida examinada podrá permitir, paralelamente, la capacidad para mirar y evaluar el ethos de las instituciones, la forma misma de ser y gobernar de la institucionalidad que ha regulado a los sujetos. Desde qué principios se articula la vida social, qué tipo de humanidad soporta los discursos, qué teleología promueve los valores, las relaciones, las prácticas y los productos de la vida colectiva. Cuál es la concepción de lo correcto, de la verdad —de aquello «adecuado» para todos— y cómo se direcciona el sentido de vida de las personas. A la par del mirarse a uno mismo, se examina aquello con lo que se está en relación. En suma, proponer una mirada reposada, indagadora que recoja y contraste evidencias para transitar del capricho —o el mero parecer— al análisis y el juicio.
Un docente que realiza tal ejercicio cotidiano y habitual de miramiento tiene mayor acerbo para formar en el otro dicha actitud crítica. El vínculo formativo centrará su eje en la forma de observarse y observar el mundo, de interactuar consigo mismo y con los otros. La educación crítica devendrá, pues, como una forma de relacionalidad esencial, de diálogo abierto y ponderado para encontrar el sentido de lo que somos, por qué y cómo podemos ser lo que queremos ser.
Con base en las anteriores reflexiones, bien se puede entrever que la educación crítica es ante todo un proyecto, un recorrido, un itinerario abierto, constante y creativo más que un recetario de actividades; esto conlleva ejercicios permanentes de silencio, concentración, estudio, análisis, diálogo, valoración y proposición. Por ello se trata más de generar preguntas que de asumir pasivamente información; se requiere más investigación y sistematicidad, que acciones inmediatas; más tiempo para elaborar balances y argumentación, que emocionalidad y relativismo. Una sesión de clase bajo tales consideraciones invita a poner en suspenso lo dado, a desandar la propia forma de ser y actuar y a hallar los ejes que direccionan la vida personal y colectiva, en aras de proponer un estado de humanidad más alerta, respetuoso, digno y creativo.
3. Enseñar a pensar
Teniendo en cuenta la inquietud socrática por la pregunta y la argumentación, la educación formal occidental ha concebido algunos recorridos respecto a la formación del pensamiento. Estos son el conjunto de propuestas revolucionarias nacidas de la Escuela Nueva, finalizando el siglo XIX y bajo la tutela de Dewey, lo que daría un nuevo aire al sujeto como eje de la formación, al énfasis en el aprendizaje más que en la enseñanza y al aprender haciendo como metodología sustantiva, lo que permitiría retomar sistemáticamente el desarrollo del pensamiento. A la par de este movimiento transformador, sobrevinieron las teorías de Piaget, quien propuso que el proceso cognitivo de los niños es diferente al de los adultos y que el pensamiento se configura a través de diferentes etapas o estadios; y las de Vygotsky, quien desarrolló la perspectiva sociocultural en la que el sujeto se hace humano teniendo en cuenta los influjos sociales y las relaciones íntimas entre pensamiento y lenguaje. Como consecuencia de tales iniciativas, investigaciones y discursos, la educación inició una sesuda reconsideración de sus finalidades, métodos y ámbitos, tarea que continúa hasta el día de hoy.
El Proyecto Cero de la Universidad de Harvard continuó y profundizó en la inquietud respecto a la definición del pensamiento y a explicar cómo se piensa y cómo se enseña a pensar. Con David Perkins a la cabeza y las investigaciones de Ron Richhart, Mark Church y Karin Morrinson, entre otros1, actualmente se dan luces importantes en tal sentido. Estos avances, puestos de manera muy didáctica y aglutinados bajo el concepto de «Rutinas de pensamiento», permiten a los educadores adquirir herramientas concretas y visibles para formar el pensamiento de los lectores. Lo primero que llama la atención de esta propuesta de Harvard es el hecho de que solo se desarrolla el pensamiento en la medida en que se logren establecer ciertas rutinas, esto es, acciones intencionadas y repetidas regularmente. El pensamiento exige la reiteración de comportamientos que se puedan interiorizar y aplicar en situaciones continuas y disímiles. Con rutinas, el pensamiento se educa en desempeñar determinadas tareas de manera específica. No se piensa mejor de forma improvisada sino, muy al contrario, con adiestramientos permanentes que inicialmente pueden parecer simples al tiempo adquieren la dimensión de una base sobre la cual el pensamiento edificará sus procesos más complejos. La primera tarea para el educador que promueve el pensamiento en su aula será generar rituales para que los lectores se acostumbren a practicar de forma continua y permanente unas mismas dinámicas de forma insistente.
El segundo elemento sustantivo de la propuesta es que, una vez logradas las rutinas, se obtienen hábitos de mente. Las rutinas nos llevan a repetir conductas y estas a darle una mayor consistencia al pensamiento, o lo que es lo mismo, a constituir unas costumbres que pasan de ser ejercicios repetitivos sin sentido a condiciones indispensables, conscientes, buscadas y aplicadas por la persona en múltiples escenarios de la vida académica y social. Los hábitos de mente desempeñan el papel de bases que el sujeto, ya de manera autónoma, comprende y aplica en diferentes problemas de su vida. Son una forma analítica, crítica y creativa de entender la vida y el conocimiento; materiales de trabajo permanentes para plantear y resolver problemas.
Un tercer aspecto de esta mirada de Harvard sobre la formación del pensamiento, estriba en el interés por la metacognición, que parte de la premisa de analizar continuamente las tareas realizadas, las formas como se llevaron a cabo, así como el resultado final; se examina por qué y cómo se puede desempeñar mejor. Es una forma elaborada de discernimiento que permite a los lectores explorar, evaluar y proyectar sus ideas, acciones y decisiones. Con la metacognición la persona es autónoma, crítica y propositiva frente a su propio ser y hacer. Por ejemplo, para el aula, una vez concluida una actividad o evaluación, se lleva a cabo un momento de introspección —concepto cada vez más ajeno, desafortunadamente, a las faenas diarias de las instituciones sociales— en el que se piensa, se habla y se escribe para dar respuesta a estas preguntas: qué se hizo, cómo se hizo, qué resultado se obtuvo, por qué y cómo se puede hacer mejor.
Por supuesto, ninguna de estas tres condiciones para desarrollar el pensamiento se da sin dos situaciones previas: (a) que el docente las ejecuta cotidianamente para sí mismo, y (b), que el docente se interese genuinamente por enseñarlas en el aula permanentemente. Entonces, el óbice para desarrollar pensamiento en el aula no es tanto la carencia o el desinterés de los lectores como la disposición continua del propio educador. Solo con docentes motivados por fortalecer su propio pensamiento y el de sus alumnos, únicamente con educadores que leen en comunidad y comparten rutinas de pensamiento con los colegas, podremos abrir el horizonte y pasar de una educación enfrascada en repeticiones que poco dicen a prácticas significativas para hacer de este mundo un mejor lugar para vivir en el presente y el futuro.
4. Escuchar: incertidumbre y otredad
Este hablar monologal...
Nuestra sociedad se fundamenta en la primacía del individuo y de los derechos. Sin embargo, estas dos grandes conquistas de la modernidad han llegado a un extremo tal que hoy reinan con tiranía absoluta sus inevitables excesos: el individualismo y el olvido de los deberes. El hombre de hoy vive sustancialmente en función de sí mismo, en un ethos asociado a la necesidad imperiosa de cumplir los propios derechos. Muchas de nuestras prácticas cotidianas no van más allá del interés de realizar nuestros más personales apegos. Desde este contexto o discurso, hablar se nos ha constituido en un monólogo, en una rutina parloteante en la que el discurso transita entre el yo soy y el yo quiero.
Hablar desde el monólogo no es más que la forma particular de «relacionarse» hoy, de ser, de mostrar lo que se es. Hablar tiene sentido, entonces, si es para explicarse ante los demás. Entre el exponerse y el mostrarse discurre el ser contemporáneo, todo por el privilegio de ser legalizados ante la sociedad mediática, lo que nos ha conducido a ser hombres sin mayores pudores ante las redes sociales, pero, paradójicamente, hombres con un profundo temor a la soledad, el silencio y la intimidad. Una mirada reposada, indagadora, que recoge y contrasta evidencias para transitar del capricho o el mero parecer al análisis y el juicio.
Tal vez estas razones expliquen el incremento desmesurado de las redes sociales y las tecnologías comunicativas, las que a su vez se han convertido en nuestros símbolos sacros.
Como consecuencia de ello, lo público existe en referencia a ese mostrarse y decirse; ahora no es un asunto que convoque los derechos de todos, sino mis intereses. Lo público ha pasado de ser una voluntad colectiva para vivir mejor a convertirse en una imagen que «legaliza» nuestra existencia individual. Lo público existe no como organización para pensar y vivir en lo colectivo, sino como una red para presentar lo propio; más que una plataforma, es un ritual que nos exhibe ante los otros en un asunto de ciudadanía.
Muy posiblemente sea esta transfiguración de lo público lo que a su vez ha trastocado el sentido mismo del hablar y ello me ha llevado a cargar el acento en que se habla más para mostrarse, para manifestar a los otros que se está ahí para establecer genuinamente el propio ser y el del otro —esto es el diálogo—. Y por este afán de figurar ante los demás se ha mermado la construcción de lo más personal; así, no resulta extraño que todo acto social esté enmarcado en un poner afuera. Asumir lo contrario, esto es, la intimidad y el silencio, son formas del "suicido contemporáneo".
En tal estado de cosas, ante esta avalancha del afuera, ante este perspicaz y sistemático parloteo figurativo, vale la pena volver a resignificar sustantivamente la escucha. Esta nos puede resituar en una mejor disposición ética y política.
En franca resistencia ante esta emergencia de un modo de individualización y socialización simbolizada en la imagen de Narciso (Lipovetsky, 1986), una disposición ontológica centrada en la escucha, bien puede arrojarnos luces para repensarnos y reconfigurarnos, en aras de convivir con nosotros mismos y con los otros desde una relación más digna y edificante.
Escuchar: incertidumbre y otredad
Ahora le corresponde a la escucha. Escuchar es, en primera instancia, un escalón del pensamiento crítico que nos lleva a asumir la incertidumbre, el abrirse a los misterios de la vida. Cuando escucho, es lo súbito, lo desconocido, lo inesperado lo que se sitúa frente a mí. En el escuchar, la variedad de la vida se me despliega; lo inexplicable e impredecible toman forma. Más allá de las presuntas certezas y seguridades de mi conversación «monóloga», en la escucha emergen palabras y vivencias antes desconocidas. Basta con girar la cabeza, con aguzar los oídos, para saber que esencialmente el mundo es un misterio y un horizonte desconocido. Vivir es asumir la plenitud de lo posible y de la incertidumbre. El pasado o el futuro son eso: el primero, representa la posibilidad en la memoria; el segundo, la posibilidad en la imaginación. Por lo mismo, considero tan afortunada y lúcida la idea de Gadamer de que el mundo existe como horizonte, es decir, como «espacio sin límites en medio del cual estamos y buscamos nuestra modesta orientación» (1997, p. 118). Una «modesta orientación» que recalca el hecho de que somos apenas una fugaz aventura, un cometa errante y mínimo en medio de una plenitud universal que nos desborda. Escuchar, pues, no es más que confirmar que no estamos solos en el mundo.
Una de las consecuencias del escuchar como incertidumbre es la de percibir en otredad; en tanto ejercicio intelectual, emocional y espiritual en el cual lo extranjero se me devela, lo desconocido irrumpe en lo conocido y lo inesperado habita lo sabido. Lo otro es denominado por Rudolf Otto como el tremendo misterio que posee «manifestaciones y grados elementales, toscos y bárbaros, y evoluciona hacia estadios más refinados, más puros y transfigurados» (1980, p. 23). Lo otro es la manera de relación inevitable a la que por el solo hecho de estar vivos estamos expuestos. Nacemos de los encuentros y vivimos en los encuentros. Lo otro —el otro, los otros—, si queremos llamarlo así, nos constituye: «Todos hemos de aprender que el otro representa una determinación primaria de los límites de nuestro amor propio y de nuestro egocentrismo. Es un problema moral de alcance universal», sentencia Gadamer (1997, p. 120).
Al ser de alcance moral, contacta nuestras formas de vivir y de convivir. Así, la escucha nos sitúa en la otredad, la cual se instituye en una reflexión urgente e inaplazable para el hombre de hoy, tan cercado por lo inmediato y lo individual. Pensar seriamente en el otro —ya sea una persona concreta o una experiencia trascendental— se nos debe volver un deber, una tarea, una actividad continúa y explícita, progresiva y principal, que irá desde considerar las formas de relacionarnos con nuestros familiares o amigos hasta sopesar las maneras de vivir en las ciudades, con la naturaleza y con nuestra propia idea de trascendencia.
Pretendo decir tan solo que la capacidad de escuchar nos despliega la pluralidad. En otros términos, es dejarse habitar por lo diferente; en esta acción se halla el origen de las experiencias místicas, estéticas, eróticas y políticas, pues lo sagrado, lo sublime, lo imaginario y lo público son revelaciones sustantivas de la otredad. Si se quiere: sin la capacidad de escucha no podemos tener sentido de trascendencia verdadera.