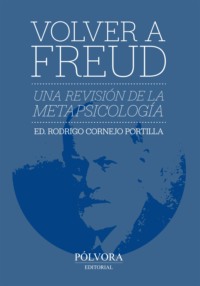Kitabı oku: «Volver a Freud», sayfa 3
Es decir, no que Henriette es una enferma mental, sino que ella es simplemente una enferma, y que esa enfermedad, como toda enfermedad por lo demás, posee un comienzo. Todo el desenfreno y el libertinaje que hacían a la acusada asemejarse a su crimen, para la defensa serán los signos de un cambio de humor, de una escisión ocurrida no sólo entre el sujeto y el crimen, sino que además de una ruptura en la propia vida de la mujer. Ruptura en su vida, inscripción de esta en la sintomatología de cualquier enfermedad. Pero lo fundamental, y lo que persiste en hacerla imputable de su crimen, es que Henriette tenía una conciencia moral lúcida, comprendía a cabalidad el acto que había cometido, ella misma le ha dicho a la policía: “esto que he hecho, merece la muerte”.
Pero aun sabiéndolo. Ahí está toda la cuestión. Eso es lo que vuelve paradigmático a este caso para la constitución de la normatividad del instinto. Porque este acto, aun cuando carece de razón, logró trastornar las barreras de la moral, como si comportara “una energía autónoma portadora de una dinámica independiente”. Los principios morales del sujeto no fueron suficientemente fuertes para funcionar como barreras frente a una dinámica que aparece como irresistible (p.125). En palabras de la misma Henriette, es la “energía de una pasión violenta” lo que la invadió aquel día. Es imposible que una psiquiatría ajustada sólo a la cuestión del error, de la ilusión y del delirio pudiese dar cuenta de este fenómeno. Todo el discurso psiquiátrico deberá recomponerse con el fin de reinscribir este acto en su interior. Del acto sin razón se pasa al acto instintivo. El instinto no se lo “descubre”, sino que se lo construye y se lo regula al interior de un discurso que le da su campo de aplicación. Con él, toda una serie de problemas nuevos aparecen para la psiquiatría, su inscripción en la biología y en la patología evolucionista, y con esto una nueva jurisdicción queda a su cargo, la de la conducta anormal y desviada (p.128). La psiquiatría se ha transformado en una tecnología de los instintos.
En su libro Hiatus sexuales, Guy Le Gaufey (2014) nos muestra a un Freud lector de uno de los libros más demostrativos de este nuevo interés de la psiquiatría. Se trata del libro de 1877, Las aberraciones del sentido genésico de Paul Moreau, cuyo sólo título ya nos permite seguir a Le Gaufey en su hipótesis de que Freud lo tuvo a la vista mientras redactaba sus Tres ensayos de teoría sexual. Según el psiquiatra francés, el instinto está en todas partes, ofrecido con la mayor de las evidencias a todo aquel que quiera reparar en él. La herencia de la naturaleza moral, dirá Moreau, es un hecho reconocido desde la Antigüedad por todas las instituciones religiosas, políticas y civiles de todos los pueblos. Sin embargo, a pesar de este amplio reconocimiento, uno se entera cotidianamente –sigue Moreau– de una cantidad enorme de “inmundas profanaciones” y “atentados al pudor”, por lo que cabe preguntar dónde se detendrá esta “terrible calamidad que no respeta sexo, edad ni estrato social” (Le Gaufey, 2014: 67). Para poner fin a este escándalo y encontrar efectivamente la causa primera de estos desórdenes y aberraciones, la discusión que propone el libro de Moreau no será filosófica. Será una discusión eminentemente médica, “porque los hechos hablarán por sí mismos” (Le Gaufey, 2014: 68). Es la evidencia de los hechos lo que “demuestra absolutamente” la existencia psíquica de un “sentido genital”. Sin embargo, lo único que resta todavía, pero que por lo demás no le quita nada a lo ya aceptado como demostrado, es aclarar su existencia histológica, es decir, su localización exacta. Está localizado, sin dudas, por eso que los fisiólogos y los histólogos trabajan permanentemente en su descubrimiento (Le Gaufey, 2014: 70).
Sin embargo, mientras estos trabajan para encontrar su localización en el cuerpo –o en hacer del tejido discursivo un tejido orgánico– Moreau apelará al descredito moral, reuniendo a todas las aberraciones en una única y misma reprobación. Puesto que todas las desviaciones sexuales –dice Le Gaufey– “niegan, escarnecen o, peor aún, ignoran ese instinto”, y con esto se comprueba que todo gira en torno a él y su perfección original (Le Gaufey, 2014: 70). El argumento de Moreau se convierte así en una especie de “prueba por los efectos, pero negativa” (Le Gaufey, 2014: 70): haciendo el inventario de todos los sitios en los cuales, al no ejercer su función, se producen tal cantidad de efecto y desvíos comunes, se constata, en negativo, su misma existencia. Se comprueba la existencia del sentido genital “ahí donde no actuó” (Le Gaufey, 2014: 70). Desde que la moral los reprueba en nombre del instinto que ha faltado a la cita, mientras más proliferantes sean los desvíos, más fortalecido saldrá de ahí el instinto. El horizonte médico y social es instaurado a partir de tesis que se quieren, a la vez, científicas y morales y cuyo peso político e ideológico es hasta hoy enorme. Por ejemplo, el “tratamiento moral” fue una mezcla de medicina y moral cristiana, esta última defendida como siempre por el poder burgués, ya que era el arte de producir en los enfermos “determinado sentimiento honorable para suprimir los malos” (Le Gaufey, 2014: 81). La moral es la que trae a la razón de vuelta ahí donde falta o no tiene donde sostenerse, a partir del credo científico de unas “leyes de la naturaleza” y de un “sentido” fijo y repetitivo, que sostiene y orienta todo el maniqueísmo moral de lo contra natura y lo fuera de la naturaleza.
II.
¿Es el psicoanálisis, tal como lo propone Foucault en su curso del 74’-75’, “la otra gran tecnología de corrección y normalización de los instintos” (Foucault, 2007: 129), que junto con la eugenesia, le otorgaría un asidero seguro a la psiquiatría en el mundo de los instintos? Destaco la palabra tecnología, usada por el mismo Foucault para, a partir de ella, desarrollar lo que sigue. Porque la respuesta a la pregunta de si el horizonte que acabamos de describir enmarca también al psicoanálisis, desde el momento en que este propone la necesidad de “rectificar la satisfacción al nivel de la pulsión”, se sostiene estratégicamente en ella. Teniendo en cuenta esta breve consideración —que retomaremos hacia el final— ingresemos ahora en la metapsicología freudiana.
Pulsiones y destinos de pulsión, por una parte, viene a confirmar lo propuesto por Freud en Tres ensayos de teoría sexual, retomando a partir del análisis metapsicológico del concepto de pulsión, la inexistencia de una naturaleza intrínseca a la que el hombre podría adecuarse y a partir de la cual orientarse en el mundo. El cuerpo del hombre no pertenece en seguida al medio en que se desenvuelve, ya que es ajeno a todas las necesidades que supuestamente impone vivir un cuerpo. Inmediatamente, pertenece al vacío y a la ausencia de todo límite; su originalidad es el desamparo. La distinción entre el estímulo fisiológico y el estímulo de la pulsión es la clave para comprender estas condiciones, ya que para Freud es el contraste entre ellos lo que establece una primera diferencia entre lo que viene del interior y lo que proviene del exterior. Es por tanto la experiencia de esta división, su acción sobre este cuerpo inerme y expuesto al abandono, lo que demuestra que el cuerpo del hombre originalmente está tan separado de sí como del medio ambiente que le sería propio. Su relación a sí y su relación al mundo tendrán que construirse entonces, pero sobre una base distinta del esquema del arco reflejo, con el fin de modificarlo y renunciar al ideal, y a los supuestos con que este funciona. El arco reflejo supone que un estímulo actúa desde afuera sobre la sustancia viva, el que inmediatamente es descargado, como respuesta, hacia fuera, con el fin de alejarlo del radio en el que se encuentra y opera la sustancia. El sistema que allí se coordina, la totalidad estímulo-respuesta, se constituye en una acción que, en palabras de Freud, se denomina “acorde a fines”. Esta totalidad puede responder adecuadamente a un estímulo, ya que el estímulo opera de un sólo golpe, al modo de una fuerza momentánea, que por su repetición cíclica, le permite a lo psíquico emparejar estímulos y respuestas. Uno luego de otro, cada momento permite sostener la suposición de una presencia anterior que ordena la dispersión inicial de las percepciones y los objetos.
En cambio, Freud define a la pulsión “como un estímulo para lo psíquico por su trabazón con lo corporal” (Freud, 1992b: 117). La pulsión es un estímulo para lo psíquico, porque al no responder a la estructura del arco reflejo, como todos los demás estímulos fisiológicos, no puede llamárselo, de buenas a primeras, psíquico. A diferencia de la fuerza de choque del estímulo fisiológico, el estímulo pulsional es “una fuerza constante”, que no ataca desde afuera al aparato psíquico, sino que proviene desde el interior del cuerpo y sus exigencias acéfalas. La pulsión actúa sin lo psíquico sobre lo psíquico, empujándolo a que trabaje, obligándolo a ligar la energía allí involucrada, pero sin que lo psíquico pueda hacerlo con ningún objeto correspondiente a una necesidad, porque nada hay dado de antemano para él con ese estatuto. Si la pulsión es una agencia representante [Repräsentanz] es porque no hay una representación de la trabazón de lo psíquico y lo corporal. Se exige a lo psíquico modos de ser, modos de hacerse de un cuerpo que no tienen como fin una representación, por lo que se trata del despliegue de esa trabazón a partir de sus constantes modificaciones.
Claramente la pulsión no es sólo la exigencia, no es el Drang. Pero a partir de la consideración de la pulsión como fuerza constante, Freud puede pensar una primera demarcación, una primera forma de orientación de ese ser vivo inerme que él imagina al comienzo. Este ser vivo registra estímulos, se constituye en la diferencia entre los que puede sustraerse y de los que no puede hacerlo. De esta manera, se constituye el linde del afuera y del adentro, así como el de lo anímico y lo corporal. Por lo tanto, los estímulos internos no tienen que ver con la voluntad de alcanzar una percepción adecuada del objeto de la necesidad, sino que tienen que ver con una modificación del aparato en su dinámica y su tópica, a partir de la economía de la satisfacción. El esfuerzo de la pulsión debe considerarse entonces a partir de una fuente que es la que inscribe un borde. Pero lo que vuelve discontinua la relación natural entre el sujeto y el objeto, es también la ruptura de la continuidad entre fuente y esfuerzo. El borde es un corte, porque sirve para inscribir la diferencia interior–exterior. El estatuto del borde no es orgánico, sino que significante (Lacan, 1997). La fuente interior del estímulo deberá modificarse de acuerdo a la exigencia de satisfacción, tendrá que adaptarse a la meta que se busca –es decir, modificar el exterior para cancelar el estímulo interior– y no a un objeto de la necesidad. Se constituye una especie de movimiento en reversa o de reversión, que se pone en juego a partir del corte que se produce en la continuidad fuente-esfuerzo, lo que trae como consecuencia la mantención de la estimulación sobre el aparato. Esta es una modificación que va en contra de su funcionamiento normal, y que contradice el Ideal con el que se constituye, que es el de mantenerse exento de estímulos a partir de la ida y vuelta de la representación de sí y del mundo.
La única tarea que imponen los estímulos exteriores es la de huir, la de alejarse y alejar el estímulo adecuando la acción a un fin. Sólo pide reprimir para someterse ante el Ideal y transmitir hereditariamente el esquema aprendido (Freud, 1992b: 116). Pero si los estímulos pulsionales no pueden tramitarse de esta manera, no sólo entregan labores mucho más complejas al aparato psíquico, desde que este debe modificar el mundo exterior para alcanzar su interior, sino que además obligan al aparato a renunciar al propósito adecuado, a excederse, a trabajar mediante acciones que no son transmisibles hereditariamente, que no le ahorrarán nada a nadie, que no podrán circunscribirse, en definitiva, en ninguna eficacia o finalidad, debido a que son una fuente continua de estímulos. La pulsión modifica profundamente lo que entendemos por sustancia viva y las labores que a esta le depara. Para que la economía de la pulsión sea posible, esta debe volverse paradójica y destruir la posibilidad de una serie continua, donde el aparato pueda acomodarse (Lacan, 1997: 174).
Para comprender el inconsciente, afirmará Lacan siguiendo de cerca a Freud en esto, hay que “renunciar a todo dato primigenio, arcaico o primordial” (p.169). Ahora bien, para que esta renuncia se inscriba como pura pérdida y pueda ser usada por el deseo, para mostrar que esta separación de sí y del medio causada por la pulsión no es un accidente ni un tropiezo, al que el aparato psíquico tiene que acomodarse y reajustarse en su camino hacia la realidad. El trayecto del sujeto respecto de la satisfacción debe ser pensado a partir de la categoría de lo imposible (p.174). Al introducir esta categoría, el trabajo metapsicológico sobre la pulsión no sólo confirma lo ya dicho por Freud desde Tres ensayos de teoría sexual, como ya dijimos más arriba, sino que además, a partir de la lectura de Lacan, agrega algo fundamental. Toda la relevancia teórica y clínica de la metapsicología freudiana se encontraría en este agregado, ya que a través de ella, Freud puede introducir lo imposible en los fundamentos del psicoanálisis, para medir el “desarrollo” de su conocimiento y de las condiciones con que sostiene su clínica. Sólo al considerar al concepto de pulsión tomamos noticia de lo imposible –de lo real como lo llamará Lacan– de una satisfacción que no tiene medida, porque se desprende del principio del placer; una satisfacción que es inadmisible e inasimilable mediante la lógica de la representación. Para eso sirve el concepto de pulsión en el psicoanálisis. Se mantendrá si funciona, dirá Lacan, es decir, si puede trazar una vía en lo real-imposible que el psicoanálisis busca penetrar.
Bajo esta habría que leer la extensa reflexión hecha por Freud respecto del correcto desenvolvimiento de la actividad científica con la que abre Pulsiones y destinos de pulsión. El discurso de la ciencia es, sin duda, el último reservorio de nuestra naturalidad perdida, porque ella habla de la naturaleza humana como saber y se consagra a ella a partir de un ideal de unificación, de un todo-saber o de una lengua bien hecha. Por esta sola razón, le será inevitable responder mediante la moral al sufrimiento que causa esa satisfacción en demasía, ese sufrir demás que descubre el psicoanálisis y con el que se funda, si es que no se da el trabajo de hacerse de conceptos fundamentales; si no produce para sí conceptos que puedan orientar la experiencia psicoanalítica respecto de ese imposible que se da por tarea que penetrar.
El concepto de pulsión es un “concepto fundamental” del psicoanálisis (p.170). Primero que todo, porque está vacío, porque es un agujero –una “convención”, como la llama Freud– que hay que tratar de llenar de contenido desde diversos lados. La pulsión es nuestro horizonte antes que nuestro origen, por lo que impide que el saber pueda coincidir consigo mismo. Freud lo arroja al campo de la ciencia, pero no como el humilde aporte de quien tiene que pedir permiso para volver a ingresar a ese campo, del que cada tanto se lo expulsa bajo el expediente de que su descubrimiento no sería más “pseudo-ciencia”. Aquí se trata de la cocina de la ciencia, por lo que Freud arroja la pulsión a la manos de la ciencia como una papa caliente, para que tenga algo de lo que ocuparse antes de meterlas tan rápido en la naturaleza que dice escrutar. Antes de pasar al conocimiento, antes de la ligadura de tu saber, antes de la última moda epistemológica y de ser tan obediente al amo de turno que te dice para qué eres útil o “acorde a fines”; antes, nos pregunta Freud: ¿de qué manera has incluido lo imposible que debe subyacer a tus conceptos?
La exhortación de Freud resuena fuerte y clara, pero parece que faltaran otros cien años para que podamos escucharla en toda su magnitud: “el progreso del conocimiento [a partir de la invención del psicoanálisis] no tolera rigidez alguna en sus conceptos” (Freud, 1992b, p. 113). Pero por supuesto, esta no es una rigidez epistemológica –diría Freud a la distancia de quien no deja de llevarnos la delantera… por mucho. La rigidez a la que me refiero –continuaría la advertencia freudiana– es libidinal y podrás relacionarte con ella desde el momento en que trates de incluir en tus estadísticas lo que sería una “satisfacción insatisfactoria”, sin hacer del goce una guía moral o un valor a conseguir. La lógica que promueves con tus actuales criterios de evaluación –concluiría Freud– no es otra que la de lo reprimido y su retorno: esperar la novedad pero a partir de criterios que te la mostrarán como tal, preverla, recordar cómo ella es y cómo vendrá hacia ti, ¿cómo podría ser nuevo algo si sigues siendo tú el que está al comienzo y al final de la ecuación? Y aun cuando haces aparecer en sordina a la muerte –publish or perish es actualmente tu lema– este circuito permanece intacto.
Este largo exhorto que le hacemos decir a Freud nos permitiría, además, llegar a comprender que la palabra alemana que él utiliza para referirse a esa “rigidez” que entorpece el progreso del conocimiento –Starrheit– sea la misma que eligió para describir la monotonía que caracteriza la fijación libidinal de uno de los momentos del fantasma Pegan a un niño (Freud, 1992c). El niño observa de una manera rígida y fija a los otros siendo pegados, humillados, “disciplinados” –para ocupar una palabra que toca al masoquismo y al discurso de la ciencia por igual– padeciendo la mala suerte que tienen de existir. El que mira recibe el amor exclusivo del que los otros están privados. Se ubica por encima de ellos, fuera del alcance de la fusta que los hace caer. Pero ese signo de degradación del semejante se convertirá posteriormente en signo de amor, en un pasaje que tiene que soportar el intercambio entre el amor y el odio. Se reconocerá en el semejante golpeado, nos dice Freud, al propio órgano, pene o clítoris. Así, mirar rígidamente la declinación del prójimo es mirarlo para verse reflejado en él como prolongación del propio cuerpo, pero más allá del objeto amado u odiado, es la significación fálica la que lo marca en su condición de arrojado. Es esta la marca que cae sobre el órgano cuando pasa al campo del uso, a partir de una valoración que lo profana, de un reconocimiento que al mismo tiempo lo degrada en su naturaleza y que lo liga al simulacro, es decir, al instrumento significante con que se abre el mundo. Lo que revela el fantasma es la revelación del sentido, cuya presencia no puede separarse del flagelo y del artificio.
La falta en la que la epistemología deja a la ciencia respecto de lo que liga esencialmente a su saber más allá de sus conceptos, es el asomo fugaz de la verdad del inconsciente. La inquietud de la ciencia tiene que ver con que se ha fundado sobre un piso que nunca aparecerá como tal, con que reposa sobre un suelo inabarcable para ella misma y por sí misma en tanto que ciencia. Lo que veíamos en la primera parte, sobre el lenguaje ordinario o popular y su falta de palabra para nombrar directamente la “necesidad” de lo sexual, describe esta misma situación. Demuestra que el saber agujereado –y no sólo calificado de insuficiente– cumple una función de borde. La ciencia da lo que no tiene, se desprende de un término, para con su gesto abrirse a todo lo que le falta. Momento de división que se recubre, al proponerse como un lenguaje distinto y separado de las equivocaciones entre sonido y sentido provocadas por la existencia de lo sexual. A la ciencia no se le pide otra cosa que lo que ella misma prometió allí, es decir, el ser, pero ¿cómo lo dará si a ella misma le falta? Por lo que parece tener más a la mano: la producción técnica.
El mundo está poblado de chatarra, de repuestos y de partes sin todo, con las cuales no se tiene ninguna relación de conocimiento, pero que, sin embargo, son el testimonio de lo que cae de la relación del sujeto al ser (Lacan, 2006, p. 54). El mundo no es un cosmos –y eso bien lo sabe la ciencia. El mundo no es otra cosa que restos acumulados de interpretaciones de ese ser que no deja de aparecer para el conocimiento sino por su falta. A esto se debe que aquel suelo latente e inconmensurable, el psicoanálisis lo aborde mediante lo simbólico para recuperarlo de su puesta a parte científica, moral y religiosa, pero haciéndolo bajo el signo de lo imposible. Lo simbólico lo incorpora convirtiéndolo en su exterioridad más íntima. De esto se trata la modificación del espacio exterior que requiere la pulsión para satisfacer una meta que se encuentra en el interior del cuerpo. La “modificación del mundo exterior” de la que nos habla Freud es su restructuración simbólica, la alteración de todo lo que este mundo exterior podría tener de natural, para hacer de la naturalidad perdida un elemento más de lo simbólico. Es el elemento de satisfacción en más el que desnaturaliza el mundo exterior, pero además, al incorporarlo, también lo simbólico pierde cualquier tipo de naturalidad, transformándose en un artefacto más en el que el hombre, para cuidar de sí, debe dejarse capturar en su ser.
Para Freud, entonces, la satisfacción pulsional no podría ser simplemente alcanzar la meta. Porque la meta se alcanza de todos modos aun cuando no se alcance como tal, cuestión demostrada suficientemente por la sublimación. Si la meta se alcanza sin alcanzarla plenamente, cabe la pregunta sobre el acomodo esencial entre la acción hacia la meta y el hecho de alcanzarla. Es evidente –dice Lacan– que nuestros pacientes no están satisfechos con lo que son, que no se contentan con su estado, pero aun así, “en ese estado tan poco contento, se contentan de todas formas”. Todas las formas de acomodo entre lo que anda bien y lo que anda mal constituyen una serie continua, que Freud llamó “principio del placer”. Lo único que justifica la intervención del analista en este sistema, es que se produce un “penar de más”, un mal de sobra, un inservible que no tiene lugar, cuyo índice es ese “se” satisface (Lacan, 1997, p. 173). Esto es lo que se busca rectificar: saber qué es ese “se” que allí se contenta. Pero sin extender la serie del bien y del mal con el anhelo de acomodar finalmente aquello inservible a la realidad, sino que mediante un elemento que se desprende del campo del principio del placer y lo obstaculiza en su consecución, que es lo real-imposible de la satisfacción. Este es el principio del deseo. Pero este imposible no es simple. No es la negación de lo posible, porque respecto de esta paradójica satisfacción, “el camino del sujeto debe pasar entre dos murallas de imposible” (p. 174).
Por un lado, hay un elemento imposible de encontrar en la realidad desde que la representación enmarca un campo que se constituye con anterioridad a él, que es donde el yo irá a jugar su suerte. Si el objeto está situado en el exterior, pero la satisfacción sólo se alcanza en el interior, cancelando la fuente interna, es porque la necesidad es distinta de la exigencia pulsional. Ningún objeto de la necesidad podrá satisfacer a la pulsión. La boca que se abre entonces en el registro de la pulsión, no se satisface nunca con comida, sino que, como lo muestra la experiencia analítica, con el orden del menú, con el puro placer de la boca. Si la pulsión, tal como dirá Lacan, es lo que entrega el verdadero peso clínico a nuestros casos, es porque este imposible se duplica. Lo que desaparece en la realidad, como alejándose infinitamente de la percepción, debe incorporase en lo simbólico, para consumar su pérdida por segunda vez.
Es una incorporación simbólica en la realidad lo que hace que el objeto inhallable que la enmarca se transforme en uno profundamente perdido. Esta incorporación es lo que permite ubicar adecuadamente el “punto de fuga” en torno al cual se constituye el marco de la realidad. Lo que se espera en la realidad es un reencuentro, por lo que el sujeto no sólo tiene frente a él aquel “punto de fuga”, sino que este también se encuentra tras él. La persecución del objeto se transforma en un fin en sí mismo, porque en ella jamás se reencuentra un objeto, sino que la deriva de las significaciones que hacen al destino del sujeto por su dependencia significante, que es el que introduce la distinción entre lo Äußere, externo o exterior, y lo Innere, o interior (Lacan, 2006, p. 115). Se borra el objeto que se persigue y es la persecución misma la que lo hace aparecer ahora como cosa borrada. Con esto un campo se cierra y delimita en torno a huellas que no son engramas de objetos, sino que las marcas de la sobredeterminación significante. Siguiendo el destino de la marca, surge el deseo al que se dirige la interpretación, de tal manera que llegan a hacerse equivalentes uno y otra.
Siguiendo con la pulsión oral, no se trata en ella de ningún tipo de presencia alimenticia: ni de un alimento primitivo ni del recuerdo de un alimento original, sino que se trata del pecho. El pecho o la mama, como dice Lacan, debe ser considerado en toda su complejidad como un “órgano amboceptor” (p.181). El pecho le pertenece, al mismo tiempo, a la madre y al niño, al que succiona y al que es succionado, por lo que en torno a él la pulsión realizará su recorrido. Pero en lo que se da vuelta y pasa de un lado hacia otro, hay algo que no se somete a la inversión. Se produce un residuo que no es invertible ni tampoco significable de manera articulada: el que aparece bajo la forma de los objetos llamados parciales. Esto hace que el pecho, además de ser un órgano amboceptor, sea un objeto parcial y que además aparezca bajo una forma seccionada y separada del cuerpo, lo que nos obliga a concebirlo a partir de un carácter artificial. Cuestión que permite que pueda ser remplazado por no importa qué, porque todo los reemplazos funcionan de la misma manera para la economía de la pulsión oral. En ambos lados y en ninguno, el objeto “que tomaría por dos” surge en el entrelazo entre dos demandas, la del sujeto y la del Otro. Al contornear este objeto, se produce un corte que hace que el deseo del sujeto lleve inscrita la marca de un vacío –no hay alimento para la pulsión oral, por lo que el ser no aparece ni del lado del sujeto ni del lado del Otro– que podrá convertirse en un elemento positivo al evitar que el deseo se haga infinito, lo que le permite limitarse a sí mismo. La función de objeto del pecho –como objeto causa del deseo– permite situar el lugar de la satisfacción de la pulsión. Es por la caída del órgano, que se inaugura una serie siempre discontinua de reemplazos. La pulsión se satisface sólo por su recorrido, su tensión es un lazo y su meta el retorno en circuito, sin nunca alcanzar una totalización biológica.
La “sincronía histórica” (Foucault, 2007, p. 129) denunciada por Foucault entre la psiquiatría y el psicoanálisis, a partir del descubrimiento y el tratamiento del instinto, tiene que pasar por alto esta serie de cuestiones clínicas y epistemológicas para poder hacer de esa sincronía una complementariedad. Mientras que para la psiquiatría no se trata nunca de otra cosa que del desvío de la norma y de la capacidad normativizante de la misma, para el psicoanálisis, en cambio, se trata de inventar un nuevo discurso, que permita describir el funcionamiento de la pulsión para exhibir con él los circuitos bizarros que caracterizan el despliegue de su fuerza, a la que ningún objeto logra satisfacer. No es que falte la satisfacción, sino que la satisfacción es falta. En tanto que produce un saber, en el psicoanálisis es la “anormalidad” –si se quiere, el síntoma– “lo que brinda la norma a la elaboración de la norma, la que por lo tanto “no es normativizante, sino que sigue siendo siempre normada” (Allouch, 2001, p. 183). El inconsciente “toca” a ese cuerpo “perverso polimorfo”, relegado al cumplimiento de sus necesidades, en el vacío que lo constituye. El pasaje de una pulsión parcial a otra se produce por las inversiones de la demanda del Otro en torno a ese vacío culminante y nunca por un engendramiento orgánico. Al invertirse la demanda a la madre como demanda de la madre, se realiza el pasaje del objeto oral al objeto anal, es decir, se produce el paso del pecho al escíbalo (Lacan, 2006, p. 79). Por esta razón es que Lacan caracteriza a la pulsión como un “montaje de parcialidades”, una especie de “collage surrealista” (Lacan, 1997, p. 176), cuya vinculación entre sus partes no se produce por analogía, sino que por fragmentos y yuxtaposiciones sin razón, las que no cumplen un propósito ni persiguen una finalidad. Lo fundamental pasa a ser de cuántas formas distintas puede invertirse el mecanismo que el montaje exhibe, de qué maneras pueden tirarse y tensarse los hilos que la sujetan; en definitiva, cuántas maneras de articular lo imposible existen para ese cuerpo. No es por tanto la cosa por sí misma, sino su estatuto significante, el que hace fracasar a la “necesidad”, haciendo del lenguaje la herramienta más importante del hombre, cuyo uso se dirige a no cumplir ninguna. Las redes del significante hacen al “aparejo” –entendido como aquello con lo que los cuerpos pueden aparejarse–en el que se constituye toda subjetividad sexuada, lo que ha de distinguirse siempre de aquello con lo que esta podrá luego aparearse (p.184). La pulsión es una insistencia perturbadora que atraviesa y constituye a la subjetividad, que la empuja, cada vez, a construir un artificio que le sea propio como sujeto, a partir de la relación inadecuada y carente que este mantiene con su propio ser, lo que no es otra cosa que la marca indestructible de su deseo.