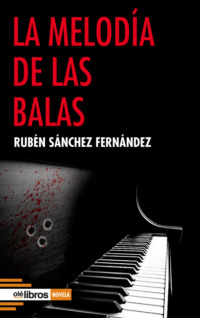Kitabı oku: «La melodía de las balas», sayfa 2
Entró en un pequeño bar de pescadores al otro lado de la calle, junto a la línea del tranvía. Tomó asiento en el rincón más alejado de la puerta, confiando en que la cafeína le devolvería la serenidad que el alcohol le negaba. Bebió el negro líquido a pequeños sorbos, despacio, notando cómo la abrasadora amargura le hacía entrar en calor. En el televisor, la presentadora del informativo de las seis de la mañana repetía las noticias con la desgana de la rutina dibujada en su cara. Hasta que su expresión cambió de pronto. Durante un segundo permaneció desconcertada, mirando un papel que alguien había dejado sobre su mesa. Volvió a dirigirse a la cámara y anunció una exclusiva de última hora: tres miembros de ETA acababan de ser detenidos en Palma de Mallorca por agentes de la Policía Nacional, acusados de preparar un atentado para acabar con la vida del rey Juan Carlos I.
Mantuvo la cabeza alzada, mirando petrificado al televisor. Al cabo de un instante se dio cuenta de que la mano que sostenía la taza de café le temblaba, agitación que se intensificaba conforme su rabia interior iba aumentando. Sus dientes apretados ahogaron los «hijos de puta» que salían de su boca, pero no pudieron impedir que su brazo arrojara la taza contra la pantalla, que se rompió en mil pedazos. Volcó la mesa y a gritos empezó a hacer volar las sillas, presa de la ira y la embriaguez. El dueño del bar, un anciano diminuto con el pelo blanco, corrió a refugiarse tras la barra en la que un par de pescadores que apuraban sus cremaets no parecían dispuestos a que un loco borracho les jodiera la mañana. De modo que, cuando quiso darse cuenta, seguía gritando y pataleando, pero esta vez contra el suelo y bajo la presión de cuatro manazas agrietadas por la dureza del mar. Las hostias, las patadas y la caída de cabeza al contenedor donde lo arrojaron las recuerda como un sueño impregnado por la neblina de la derrota que ahogó sus inmaduras ansias de lucha. Horas más tarde abandonó Valencia dejando tras de sí un rastro de fracaso y unos daños que los del bar se cobraron de sus costillas.
Veinte años después, el Maldivo luce como la última vez que lo vio. Camina hacia el escenario, donde se recuerda tocando tan falto de experiencia y canas como repleto de ideales. Al andar va rozando con las puntas de los dedos las mesas, cuarteadas por décadas de licor derramado, como si el contacto atrajera imágenes, sonidos y olores de aquella época. Cuando llega a la primera fila vuelve a notar el inmenso silencio del club. Luego mira hacia el extremo de la barra que pega al escenario. Allí sigue, entreabierta, la puertecita negra con aquel agujero astillado en su esquina superior derecha que nadie se molestó en tapar y que él siempre supo que era de bala. El mismo por el que se filtra la luz que acaba de encenderse al otro lado.
De nuevo otra encrucijada: huir o entrar. Exhala despacio el aire, como si necesitara reflexionar. Mira sus zapatos, tajados por la luz que se desliza por la abertura y que tiene la forma afilada de las cosas que no pueden esperar. Se limpia el sudor de las manos en el faldón de la camisa y va hacia la puerta. Al empujarla sus ojos se arrugan, cegados por la intensa claridad de las bombillas del techo. No hay nadie en el breve pasillo que le conduce a una pestilente habitación.
Allí está Elvis, sentado tras una mesa atestada de papeles e igual de gordo. Ciento veinte kilos, le calcula. Con su enorme cabeza y escaso pelo que el tiempo ha mudado en gris. La desvaída piel de su cara parece reblandecida por tantos años de luz de neón. Mantiene sus labios violáceos arrugados en algo parecido a una mueca de estupefacción. Su ojo derecho le repasa de arriba abajo, pero sigue teniendo el izquierdo más pequeño y desviado hacia la nariz. De ahí su apodo: Elvis, por el Bizco, aunque pronunciado con acento valenciano, el Visco. Recordar el chascarrillo no le despierta las ganas de sonreír en ese momento.
Se saludan con una leve inclinación de cabeza; sin darse la mano, sin entusiasmo, como si en vez de transcurridos veinte años hubieran estado charlando el día anterior. Elvis sigue sentado. La vida no ha pasado en balde y, aunque nunca tuvo un aspecto saludable, ahora su respiración suena desagradablemente comprometida. El despacho es un cuchitril de paredes desconchadas, con un archivador y una botella de refresco medio vacía sobre la mesa frente a la cual hay dos sillas de metal. Jon coge una de ellas y toma asiento sin que el otro se lo pida.
—¿Qué se dicen dos tipos como nosotros después de tanto tiempo? —pregunta Elvis, con una voz tan áspera que parece arrastrar cada palabra.
Jon intenta sostenerle su desordenada mirada. Luego pasea sus ojos por encima de los hombros del gordo hasta posarlos en los pechos de la mujer desnuda y embadurnada de grasa que aparece en el calendario de la pared.
—No lo sé... —responde, regresándolos a los de su interlocutor—. «¿Cómo estás, hijo de puta?».
Parece como si Elvis fuera a sonreír. Pero en vez de eso, de su garganta emerge una tos bronca que agita las blancas carnes que sobresalen entre los pliegues de su camisa celeste entreabierta. Después toma aire y apoya el pulgar y el índice sobre la superficie.
—Existen dos clases de hijos de puta —puntualiza—: los que ejercen gratis y los que lo hacen por dinero. Me alegro de que tú y yo seamos de los segundos. Pareces cansado —añade Elvis.
—Puede que lo esté.
Elvis despega los dedos de la mesa y los cruza sobre su enorme vientre mientras se balancea en la silla.
—Los años pasan para todos. Ya no somos jóvenes.
Estudia al recién llegado con una sombra de duda en la mirada; como si empezara a considerar la posibilidad de que en verdad haya perdido facultades. Se entretiene en la apariencia de Jon: alto, fuerte, con la cabeza rectangular, el rostro serio con un punto de amargura y un cabello negro salpicado de unas canas que no vio nacer. Quizá porque durante las dos últimas décadas no se han visto. Su relación se ha limitado a contactos esporádicos: al principio para ofrecerle actuaciones en bares y clubes; después, cuando supo que su pianista había caído en desgracia en el entorno abertzale y que se veía forzado a vivir escondido, para enviarle escritos cifrados que contenían un lugar y un objetivo. Jon viajaba hasta allí, hacía su trabajo, cobraba y se marchaba a sitios donde podía quemar el dinero sin que nadie le hiciera preguntas.
—De todos modos —continúa—, hacen falta algo más que unos cabellos blancos y algunas arrugas para dejar de ser eficaz. Y hasta ahora tú lo has sido.
Nada hay más certero que tocar la vanidad de un hombre que se sospecha acabado. Eso es lo que Elvis trata de hacer, considera. Pero ese elemento, unido a la tentación del dinero, está logrando minar la desconfianza que aquella inesperada cita le ha provocado. Pese a su ojo torcido, el gordo tiene buena puntería.
—¿Por qué me has hecho venir? ¿Qué ha cambiado esta vez?
Elvis entorna el ojillo perdido y sonríe. No le ha hecho falta tratar a Jon de cerca. Le ha bastado con prestar atención al rastro que la frialdad de sus ejecuciones y la contundencia de sus trabajos dejaban por donde pasaba. Detalles invisibles para cualquiera, menos para él. Por eso lo conoce tan bien: sus acciones dicen mucho más que sus palabras o que su misma presencia. Por eso sabe que una pregunta de Jon es un cabo suelto que conviene amarrar cuanto antes.
—Conozco del asunto muy poco —admite—. Solo sé que no se trata de un marido despechado o de un usurero al que la sangre consolaría de aceptar que nunca cobrará su deuda. Digamos que el cliente es un tipo distinto a los que he conocido hasta ahora.
Jon continúa mirándolo, impasible.
—No puedo añadir nada más. Es tan jodidamente precavido como tú. La cita es mañana a las ocho de la tarde, en el andén de la parada de metro de Aragón. Se guardó mucho de facilitarme ningún otro dato que no fuera estrictamente necesario. Eso sí: me pidió que llegaras en metro y te apearas del vagón, no que bajaras a la estación desde la calle. Supongo que así le será más fácil reconocerte. —Sonríe a la vez que se inclina hacia delante con aire de confidencia—. ¿Sabes qué? Creo que te gustará conocerlo.
De su garganta vuelve a brotar una tos socarrona con ínfulas de risa que se va apagando conforme parece recordar algo que trastoca la expresión de su rostro.
—Espero que no haya habido ningún problema con eso. ¿Lo tienes?
Jon asiente, notando el gélido contacto de la pistola y el silenciador que, como mudos testigos, lo amarran a una realidad de la que empieza a asumir que ya no puede escapar.
—Perfecto. Te aseguro que funcionan. No obstante, si quieres comprobarlo, puedo indicarte un descampado a las afueras de la ciudad. Está bastante apartado y desierto. Los únicos que lo frecuentan son los perros —añade haciéndole un guiño con una media sonrisa. Jon reprime un gesto de disgusto y traga saliva, asqueado más por el pertinaz recuerdo de su pretérita crueldad que por la visión del ojillo disminuido y enrojecido cerrándose patéticamente.
—Ya no mato perros —corta, seco. Elvis levanta las cejas y las manos al mismo tiempo. Lo que tú digas, parece conceder. Después echa un vistazo a su reloj de oro y vuelve a inclinarse hacia delante, cruzando los brazos sobre la mesa.
—Como te he dicho, no puedo ofrecerte más datos sobre el encargo. Por otro lado, tampoco sé cuánto tiempo te llevará cumplirlo. Varios días, supongo. Entretanto, necesitaré un pianista durante algunas noches. ¿Te interesa?
Sin responder, Jon se pone en pie con aspereza. Vuelve a colocar la silla en su lugar y camina hacia la puerta. A su espalda resuena la voz de Elvis.
—Olvidas las llaves.
Todavía mantienen un despectivo tinte de soberbia cuando esas palabras alcanzan sus oídos. Al volverse se topa con la cara redonda y sonriente del gordo, oculta a medias por el llavero de plástico rojo que agita en el aire.
—Aquí tienes la dirección —dice, entregándole un papelito doblado—. Está en pleno centro, en un callejón discreto. No tiene lujos, pero tampoco vecinos. Nadie te molestará allí.
Jon cierra la mano y la lleva hasta su bolsillo. Pero cuando está a punto de abrirla para dejar caer las llaves interrumpe el gesto y mira a Elvis de un modo peculiar.
—Estamos entre amigos, no te preocupes ahora por el alquiler —adivina el otro—. Ya arreglaremos cuentas cuando hayas terminado el trabajo.
Se ha cerrado la portezuela negra, pero la obstinada luz que escapa por el agujero de bala le recuerda que lo ocurrido tras ella, lejos de ser un mal sueño, es una realidad que le abraza, asfixiándolo sin remedio. Ni sus gestos, ni sus palabras, ni su compromiso; lo único que puede permitirse deshacer a esas alturas es el torpe itinerario que recorre en la penumbra del club, de vuelta a la salida. Mientras camina, considera la posibilidad de dejar las llaves sobre la barra. Tal vez lo mejor sea alojarse en un hotel discreto, donde no hagan preguntas. Pero las cosas han cambiado mucho en los últimos tiempos y ahora nadie se libra de que le pidan el carné para rellenar la ficha. Puestos a elegir, es un rastro que prefiere no dejar. Fiarse de Elvis y residir en el piso parece, pues, la mejor opción. Recuerda el calendario de la chica desnuda. Ha tenido suerte. Están a primeros de marzo. No le será difícil pasar desapercibido entre los cientos de miles de forasteros que acudirán a Valencia para celebrar su fiesta más grande: las Fallas. Y, entre todos ellos, él aspirará a ser solo una sombra en la ciudad por el día y a diluirse entre las notas perdidas de un piano durante la noche.
En la calle hay mesas plantadas en las aceras, repletas de viandas; lo que los lugareños llaman cena de sobaquillo. Sonreiría por tan curioso nombre de no ser porque el aroma de las tortillas y los embutidos le recuerda que no ha cenado. Deja atrás el jolgorio de quienes, durante las jornadas festivas, se olvidarán de la prisa y las penas, y callejea perdido. Tras un alto para comprar un bocadillo, al cabo de varios minutos consigue dar con las señas del arrugado papel. El edificio luce una fachada marrón y cochambrosa. Desde cualquiera de sus ventanas pueden divisarse los dos extremos del callejón infecto en el que se ubica. Al menos Elvis tenía razón: será difícil que alguien pueda molestarle allí.
Introduce la llave en la cerradura oxidada y, para su sorpresa, gira de forma limpia. La puerta con el cristal astillado cede bajo la presión de su mano. El portal casi no tiene rellano; apenas un metro cuadrado de losas pardas que mueren en el primer peldaño de una escalera que tuerce a la derecha. Un polvoriento silencio gobierna aquella suerte de zaguán minúsculo que Jon cruza para ascender hasta el segundo piso. Solo hay una puerta por planta. Cuando se encuentra ante la marcada con un 2 —coincide con el número pintado en el llavero de plástico rojo— prueba con la segunda llave, pero esta vez le cuesta más que la cerradura ceda. Cuando lo hace, el chasquido metálico suena como un estruendo en sus oídos, poniéndole instintivamente en guardia. El miedo no entiende de calendarios y, a pesar de los años y la experiencia, la confianza puede resultar fatal. De cualquier manera, se lamenta, ya es tarde para realizar una contravigilancia o esperar un tiempo prudencial en los alrededores; cautelas que la fatiga y la prisa le han hecho obviar y que ahora podrían constituir su final solo con que Elvis hubiera decidido vender su pellejo al mejor postor. Puede que el gordo no anduviera desencaminado al mirarle así: quizá ya no sea el de antes.
Empuja suavemente la puerta. Por precaución, se mantiene oculto tras el tabique, junto al marco, de modo que a duras penas puede ver el diminuto vestíbulo que da comienzo a un pasillo con más mugre aún que el portal. Asoma la cabeza despacio y mira al interior. El tufo a humedad, que evidencia que nadie ha entrado allí desde hace mucho, no logra tranquilizarle tanto como el contacto de su mano con la culata de la pistola. Cae en la cuenta de que no ha comprobado ni la munición ni el estado del arma. Al menos la irritación que empieza a sentir contra sí mismo disminuye la intensidad de su desasosiego.
Avanza despacio, sin cerrar la puerta, asegurándose una vía de escape en caso de necesidad. Nota sus propios latidos, tan fuertes que le hacen daño en los oídos. El corredor termina en dos puertas: la de la izquierda está abierta; la de enfrente, cerrada. El polvo del suelo chirría bajo la presión de las suelas de sus zapatos. Alcanza la de la izquierda e inclina la cabeza para divisar un descansillo que separa el cuarto de baño de la única habitación de la casa. Nadie. Vuelve al pasillo principal. La puerta cerrada es de madera vieja, rematada por un gran cristal traslúcido y ámbar. Al abrirla, las bisagras emiten un lastimero gruñido. El resplandor del pasillo revela los escasos muebles de aquel saloncito con cocina americana, proyectando tras ellos raquíticas sombras que languidecen como si rehuyeran su presencia. Una mesa cuadrada, dos sillas, un sofá y una ventana cerrada, igual que la persiana. Aguarda unos instantes en medio de las sombras, sin moverse. Con la sensación de estar invadiendo el que fuera el hogar de alguien en el pasado. Uno de esos lugares que deben dejarse en el recuerdo y no regresar a ellos jamás, pues nunca se parecerán a lo que fueron. Se mantiene así unos minutos hasta aceptar que, de cualquier manera, aquella será su morada durante un tiempo que espera resulte breve.
Deja caer su mochila en el sofá. La abre y expone su contenido sobre la mesa: dos mudas, un viejo traje, dos camisas desgastadas, otro pantalón y un par de zapatos que una vez fueron elegantes. A ello hay que añadir un ordenador portátil y la bolsa con la frugal cena. Se acerca hasta la ventana y abre la persiana sin encender la luz. Comprueba que no encaja bien. Está rota. El brillo cetrino de la noche se refleja en el papel de aluminio que deja al descubierto el principio de un bocadillo. Voces alegres ascienden desde las entrañas de los callejones, y al ir a comerlo se acuerda de algo que deja en el aire el mordisco. Saca la pistola y el silenciador y los coloca en la mesa, apartados del resto de cosas. Se queda contemplando sus formas recortadas bajo la débil luz y rememora las palabras de Elvis en el Maldivo: dos clases de hijos de puta. Y en esas dos siluetas negras reposa su esperanza de que en pocas horas ganará mucho dinero por volver a serlo.
CAPÍTULO 2
Sé educado, sé profesional, pero ten un plan para matar a todo aquel con quien te encuentres.
GENERAL JAMES «PERRO LOCO» MATTIS
El avión dio una sacudida a un lado, luego al otro, y por fin ambas ruedas se posaron en el suelo. Aunque me esforzaba por aparentar serenidad, mis dedos siguieron crispados hasta que, tras un brusco frenazo, el aparato rodó plácidamente sobre la pista. Llevaba dieciséis horas viajando, entre vuelos y escalas, y el sudor que había expulsado en cada despegue, en cada aterrizaje, en cada ínfimo sonido en el fuselaje que yo interpretaba como un desastre inminente, ahora que estaba seco acartonaba mi cuerpo exhausto.
La orden había llegado un mes antes, tajante: debía viajar a Sudamérica para impartir un curso de formación a miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC, profundizando así en los contactos que mis jefes habían iniciado al otro lado del Atlántico. Durante las próximas dos semanas me encargaría de su adiestramiento en armas y municiones, respecto a las cuales, por cierto, carecía de información alguna sobre qué modelos y calibres utilizaban. Además, no entendía qué utilidad podían tener las enseñanzas de unos expertos en tácticas urbanas como nosotros para una gente que libraba su propia guerra en medio de la selva. Pero si algo había aprendido es que cuando la cúpula de ETA tomaba una decisión, no había nada que objetar.
Era la tarde de un caluroso día del mes de marzo. A lo lejos me costó distinguir un rótulo de madera que daba la bienvenida al aeropuerto venezolano de Elorza. Al parecer, solo operaba en horas diurnas y el vuelo había llegado tarde, lo que sin duda iba a prolongar la jornada laboral del malhumorado empleado de tierra que nos esperaba al final de la escalerilla con el brazo extendido y señalando la diminuta terminal adonde tuvimos que dirigirnos andando, forzados a atravesar la única pista de la que disponía el aeródromo. Ya en el edificio, nadie me pidió la documentación. Sí lo habían hecho en el aeropuerto internacional Maiquetía Simón Bolívar, en Caracas, donde había entrado como turista, pero tras un breve interrogatorio y un insistente manoseo al interior de mi bolsa de viaje me dejaron marchar sin problemas.
Esperé unos minutos a que el resto de los pasajeros se marchara, pensando que así me resultaría más fácil localizar a mi contacto. No quedaron más que dos trabajadores del aeropuerto y un tipo encorvado con carrito y escoba que se limitaba a cambiar la suciedad de lugar. Notaba mi boca seca. Busqué con la mirada alguna cantina donde poder refrescarme, pero el único cartel publicitario con los colores abrasados por el sol pertenecía a un barecito que estaba cerrado. Así pues, recogí mi bolsa, comprobé que su contenido seguía en orden y salí a la calle.
Allí lo encontré, plantado bajo la sombra de una palmera y apoyado en un todoterreno. Era más bien bajo. Tenía la cabeza pequeña y vestía una camisa roja y un chaleco negro en cuyo pecho lucía bordado un escudo de algún organismo oficial que no supe identificar. Llevaba pantalones de color tierra, mocasines y unas gafas de sol cuyo borde inferior rozaba su mostacho. Desde que puse un pie en la acera clavó sin disimulo sus cristales oscuros en mí, pero no despegó el codo del capó hasta que me tuvo a poco más de un metro. Nos dimos la mano y con un gesto ambiguo me indicó que metiera mi bolsa en la parte de atrás del vehículo. No me dijo su nombre. Tampoco yo a él.
La terminal quedó atrás con mayor rapidez que la que el resuello del motor prometía y enseguida tomamos una carretera mal asfaltada que una señal oxidada anunciaba como Troncal 19. A la izquierda, paralelo a nosotros, discurría un río sobre el que el sol a punto de ocultarse derramaba un tinte naranja, rotas sus aguas calmas por pequeños remolinos que parecían baches, aunque ni la mitad de profundos que los de la tortuosa vía por la que circulábamos. Pregunté al conductor el nombre del río y se limitó a responder que se llamaba Apure, igual que el estado de Venezuela, fronterizo con Colombia, en el que nos encontrábamos. Tenía el aspecto huraño de quienes no están dispuestos a ir más allá de las escasas tareas que asumen en la vida. Al tipo le habían encargado venir a buscarme y eso había hecho. Lo de simular amabilidad o mantener conversación con un recién llegado no entraba en su lista de obligaciones.
Pasadas dos horas y media, ya de noche, giramos a la derecha y tomamos un camino de tierra, paradójicamente más asentado que la carretera que dejábamos atrás. La conducción se volvió más suave a partir de ahí. La luna llena iluminaba pequeños grupos de árboles en medio de la vasta llanura, apelotonados como si intuyeran la hostilidad del entorno que los rodeaba. Me incliné sobre mi ventanilla y miré al cielo: la intensidad del astro celeste era tal que anulaba el fulgor de las estrellas. Pero yo sabía que estaban allí y me consolaba pensando que serían las mismas que ahora podría estar contemplando en mi lejano pueblo. Aunque no hacía demasiado frío, me arrebujé con mi jersey de hilo, envolviéndome en ese melancólico recuerdo.
Quince minutos después, los faros del jeep revelaron al fondo de la negrura la silueta de un caserón enorme. Cuando estuvimos a unos cien metros el vehículo se detuvo y se apagaron sus luces. De pronto noté una sombra que surgió de la nada moviéndose junto a mi ventanilla y, al instante, varios haces de linternas se agitaron dentro y fuera del vehículo al ritmo del crujido de pasos sobre la hierba. El conductor apagó el motor y abrió la puerta, y una corriente de aire húmedo recorrió mi rostro. El tipo había salido del todoterreno y ahora estaba delante de él, y aunque yo no alcanzaba a oír lo que decía, su tono de voz transmitía más calma que el de su interlocutor, al que oí susurrar varias veces «no, no, no». Cuando dieron por terminada la conversación, todas las linternas se apagaron excepto una. Mi acompañante se aproximó por su lado del vehículo y, sin quitarse las gafas, me soltó:
—Usted se baja aquí, señor. El resto del camino lo hace solito.
Zanjó la sentencia cerrando la puerta. El sonido rompió mi desconcierto y el silencio del llano acribillado por cantos de grillos. Me invadió una sensación que confundí con el pánico, pero que no era sino una brutal suspicacia. Estaba solo en medio de la nada, a miles de kilómetros de mi tierra y cumpliendo la orden de unos jefes a los que no conocía mucho más que al tipo que acababa de darme otra. La angustia comenzó a aprisionarme casi tanto como la negritud de aquella llanura, pegajosa como la brisa que la atravesaba. Salí del jeep y me quedé junto a la puerta, mirando a la oscuridad agujereada por el círculo de luz que aguardaba posado en el suelo, unos metros más adelante. No llevaba pistola ni navaja —me hubiera sido imposible transportarlas en el avión—, lo que anulaba cualquier posibilidad de defenderme en caso de que mis peores presagios, que ya no me parecían tan irracionales, se cumplieran. El haz de luz empezó a impacientarse y brincó hasta mi cara dos veces antes de volver a apuntar a la hierba. Me sentía imbécil poniéndoles a esos desconocidos las cosas tan fáciles, como un corderillo camino del matadero. Me giré y eché a andar hacia la parte trasera del vehículo, abrí el maletero, saqué mi bolsa de viaje y lo cerré fuertemente, con la vana intención de que el portador de la linterna advirtiera que yo estaba lejos de ser una presa fácil. La inmensidad de la llanura no había terminado de tragarse el eco del estampido que yo había provocado cuando vi por última vez la brasa del cigarrillo que el conductor del jeep fumaba apoyado tranquilamente sobre el capó. No me despedí de él.
El de la linterna me hizo seguirle hasta el caserón. Cuando estuve lo bastante cerca comprobé que la fachada era blanca con manchas de color parduzco. Mi nuevo acompañante se había quedado un poco retrasado, lo que me imposibilitaba verle la cara, pero había enfocado con el haz de luz la manija de la puerta que tenía ante mí. Supuse inútil hacerle cualquier pregunta, así que apoyé la mano en ella con firmeza y, tras un par de intentos, se abrió.
Por el ventanuco de mi izquierda se colaba la claridad lunar que delataba mi presencia en aquella habitación de la que, más allá de mis pies, era incapaz de ver nada. Pensé que estaba solo. Oía mi propia respiración y me sorprendió lo pausada que sonaba. Hasta que me di cuenta de que no era la mía. Solté la bolsa de viaje, que produjo un ruido sordo al golpear el suelo de madera y levantó un polvo invisible que me picó en la nariz.
—Espero que haya tenido un buen viaje.
Me sobresaltó la voz. Mis ojos, que empezaban a acostumbrarse a la penumbra, desgranaron la silueta de una cabeza, luego la de otra y, por último, la de una tercera. Estaban sentados a pocos metros frente a mí, sin moverse. Aunque latino, el acento del que había hablado me sonó un tanto extraño.
—Todo bien, gracias —respondí con sequedad.
La figura del centro se removió en su asiento. Me pareció advertir que miraba al de su derecha, pero este no hizo ni un gesto. A continuación, noté un carraspeo.
—¿Sabe dónde está?
—No.
Decía la verdad. Después de tantas horas de viaje me sentía desorientado, sin más referencia que saberme en medio de aquel llano que a duras penas podía distinguir bajo el gris resplandor de la luna. Tampoco es que allí dentro la experiencia resultara más agradable, pero, paradójicamente, la proximidad de otros seres humanos y mis pies apoyados en el suelo firme empezaban a antojárseme como los únicos, aunque débiles, hilos que me mantenían vinculado al mundo real.
—No se preocupe por eso. Muy pronto lo averiguará. Agradecemos a su organización que le haya enviado para compartir sus conocimientos. Incluso puede que nosotros podamos también aportar algo a su causa. Pero dígame, ¿cómo podemos llamarle, compadre?
Cada vez me gustaba menos el percal. Si lo que pretendían era mostrar superioridad con aquella ridícula puesta en escena, podían ahorrársela. Yo estaba solo, desarmado, en un lugar desconocido dentro de un país extranjero y enfrentado a una caricatura de tribunal compuesto por tres siluetas que se negaban a dar la cara. Pensándolo bien, aun sentado en la terraza de una cantina seguiría llevando las de perder. Mi único blindaje era el orgullo.
—¿Importa eso ahora?
Fuera se oyó el breve ulular de una lechuza. Luego un profundo silencio. Me pareció que el del centro cruzaba los brazos sobre el pecho y que su respiración se volvía impaciente por momentos. Carraspeó de nuevo y se puso en pie. Con paso lento rodeó la mesa hasta situarse frente a mí. La claridad plateada del ventanuco bosquejaba su figura. Debía de frisar la treintena y era algo más bajo que yo, delgado y con el pelo corto. Metió la mano en el bolsillo de su camisa, sacó algo de él y sonó un chasquido. La llama del mechero iluminó sus ojos negros fijos en mí, como si anduviera escarbando en mi insolencia.
—¿Tiene nombre? —me preguntó con un tono más imperativo.
—Sí —respondí—. Igual que usted, supongo.
—La mejor forma de avanzar por el camino correcto es borrar el rastro que nos llevó hasta él —dijo, apagando el fuego—. Acá somos un poco como ustedes: procuramos que todos conozcan de nuestra existencia precisamente por ser invisibles, ¿comprende?
Asentí con la cabeza, sabedor de lo inútil del gesto en la casi total oscuridad de la estancia.
—Las paredes oyen, los árboles cuchichean y hasta la tierra propaga rumores —añadió—. La confianza lo es todo para nosotros, compadre. La exigimos y la ofrecemos a partes iguales. Procure no romperla jamás.
Tragué saliva y su gorgoteo al deslizarse por mi garganta me pareció un estruendo en medio de aquel abrumador silencio. También él debió de oírlo, porque me concedió algo de espacio dando un paso hacia atrás. Los otros dos tipos continuaron sentados sin hacer ningún movimiento.
—Me llamo Jon —afirmé sin ofrecerle la mano.
—Comandante de guerrilla Omar Sierra, a su servicio. Desde este momento puede considerarse nuestro invitado. Le facilitaremos una habitación donde podrá descansar y mañana por la mañana le explicaremos cómo funcionan las cosas acá, en el campamento.
Hecha la presentación, retrocedió hasta la mesa y yo me quedé plantado, sin saber muy bien qué hacer. Percibí un murmullo entre los tres.
—¿Alguien me va a acompañar? —pregunté, cogiendo mi bolsa de viaje.
—Faltaría más —respondió Omar—. El hielo se rompe mejor cuando uno conoce el punzón.
No había terminado de decir eso cuando el que había estado sentado todo el tiempo a mi derecha encendió una lamparita que había sobre la mesa y la luz delató su rostro; un rostro que yo había visto antes y que hubiera esperado encontrar en cualquier parte del mundo excepto allí. Un rostro que ahora me contemplaba, entre enigmático y divertido, mientras yo trataba de recuperar a tientas, sin dejar de mirarle, la bolsa que acababa de caérseme al suelo de golpe.
—Sigues igual, pianista. No has cambiado nada.
* * *
Lleva horas sobre la cama. El atardecer no es más que la prolongación de un insomnio que difumina los límites entre la noche y el día. Todos los ruidos de aquel viejo edificio le parecen una amenaza. Aunque ha elegido quedarse en el agujero que Elvis le ofreció como madriguera, no está seguro de si realmente es la suya o la de alguna alimaña esperando a morderle la garganta. Pese a ello, prefiere permanecer allí dentro y exponerse lo menos posible. Al otro lado de la ventana, la agonizante luz del ocaso impugna sus intenciones. Faltan menos de dos horas para su encuentro con el contratante. Mira al techo y respira, tratando de relajarse. Su cabeza descansa sobre su brazo izquierdo, atrapado entre ella y el cabecero, mientras que el derecho reposa sobre el colchón. Cuando está nervioso suele instalarse en su cerebro una melodía cualquiera que no le abandona durante horas, como una machacona obsesión. Esa tarde le ha tocado el turno a What kind of fool am I, de Bill Evans, que teclea sin entusiasmo sobre su rostro y las sábanas. Solo a ratos, cuando en su imaginación la canción lo demanda, incrementa la presión de los dedos contra su mejilla, como si así pudiera desperezarse y recobrar fuerzas para ponerse en pie.