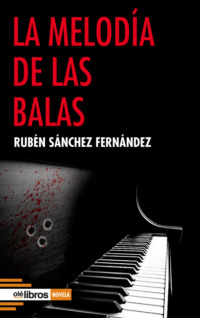Kitabı oku: «La melodía de las balas», sayfa 4
Los ojos de Omar volaron hacia la guerrillera, que regresaba en ese momento con una bandeja sobre la que descansaban un par de botellas y algunos vasos.
—A discreción —dijo, indicándole que se sentara, a lo que la mujer obedeció. Luego, Omar colocó las dos botellas encima de la mesa y comenzó a repartir los vasos—. Le presento a la reemplazante de escuadra Marcela, mi mano derecha en este campamento. Marcela está a punto de alcanzar el grado de comandante de escuadra, algo así como un cabo primero en el ejército de ustedes.
—Querrá decir en el ejército español —le corregí.
Omar detuvo en el aire la mano que sujetaba el vaso destinado a mí, con sus cejas enarcadas y la boca torcida entre la sonrisa y el desconcierto.
—Claro que sí —rio con fuerza—. En el ejército español. Habrá de disculparme, compadre —añadió, guiñándome un ojo y cogiendo la botella que contenía el líquido más oscuro—. No se ofenda.
Se sirvió un generoso chorro en su vaso. A continuación, tomó la otra y agregó dos dedos de su contenido transparente.
—El amigo Gualdrapa no es capaz de empezar su jornada sin un sol y sombra —voceó con guasa, mirándolo—, y el muy maldito nos ha contagiado esa bendita costumbre de tomar bien temprano.
Compuso de nuevo Jaime esa risa congraciadora mientras se servía. Yo no tenía ganas de beber, pero cuando quise darme cuenta mi vaso ya estaba lleno. Dejaron la botella de anís junto a la de coñac, casi rozándose, y acabamos brindando los cuatro, alzando los vasos hacia el cielo tornasolado.
—Como le dije anoche, la confianza lo es todo —continuó—. Créame que el principal interesado en que usted se sienta cómodo soy yo.
Volvió a oírse un rumor, pero esta vez más bronco. Mis ojos buscaron en la dirección de la que procedía y distinguí a lo lejos un pequeño todoterreno militar que se acercaba en línea recta hacia nosotros por el único camino embarrado que interrumpía el incesante verde de la llanura. Poco antes de llegar a nuestra altura se detuvo y de él bajaron tres tipos de mediana edad, también uniformados. Portaban fusiles y una caja de madera de gran tamaño. Sin dirigirnos la mirada cargaron con ella y echaron a andar hacia la parte trasera de la granja; el vehículo quedó estacionado al final de la senda.
—El único coche que nos queda —se excusó Omar, señalándolo—. Perdimos el resto. Los últimos enfrentamientos con el ejército nos han diezmado. Pues..., de pronto aquí me tiene: un comandante de guerrilla sin guerrilla, en este rinconcito del mundo, dedicado a vigilar que el alumnado se aplique en recibir sus valiosas enseñanzas.
Volvió a rellenar los vasos, el cabrón, haciéndonos brindar de nuevo. Segundo lingotazo de la mañana. El combustible me rascó la garganta al pasar y cuando volví a dejarlo sobre la mesa me pareció que los pájaros trinaban con más fuerza.
—El nuestro es un viejo conflicto —dijo—, pero el progreso nos alcanza a todos. En ambas direcciones. Ustedes necesitan financiación para solventar los últimos golpes que el Estado español ha propinado a su organización y nosotros evolucionar hacia nuevas formas de combate; adaptar nuestras técnicas para ejecutar acciones más eficaces.
—¿Solo eso? —pregunté sin intención de disimular el tono sarcástico.
—Por supuesto que no. —Me miró con aire cómplice—. Bien sabe que en estos casos las ecuaciones no son tan simples...
Había cogido la botella de anís y se disponía a rellenarme el vaso, pero mi mano extendida sobre él le detuvo. Se encogió de hombros, frunció los labios y bebió directamente del gollete.
—Desde que el presidente Uribe llegó al poder, las cosas se han torcido bastante. Las FARC hemos dejado de ser parte legítima en un conflicto armado para ser consideradas como un simple elemento terrorista. Su Plan Patriota ha provocado un importante número de bajas en nuestras filas. Bombardeos indiscriminados en Meta, en Caquetá, en el Putumayo... Cayeron muchos compañeros; también destacados jefes. Pero lo que nos sangró de verdad —alzó la cabeza y el negro de sus ojos cobró una pavorosa intensidad, como dos balazos contra el abrumador verde esmeralda de la arboleda a su espalda— fueron las víctimas inocentes. Gentes del pueblo, pobres campesinos a quienes las fuerzas armadas tomaron por guerrilleros. Se contaron por cientos, ¿sabe? Muchos tuvieron que huir dejando atrás su pasado, sus cultivos... y sus muertos.
Mientras hablaba, sus ojos se habían movido despacio desde los míos hasta Marcela, a quien sorprendí subiéndose las solapas del uniforme, tratando de ocultar la tremenda quemadura en su cuello que yo no había visto hasta ese momento.
—Ella podría hablarle sobre esos crímenes con más precisión que yo. Contarle sobre heridas que arden más que cualquier cicatriz, ¿sí ve? —dijo con voz sosegada, sin dejar de mirar a su ayudante, que mantenía sus pupilas clavadas en el vacío—. Esta lucha ya no es una cuestión personal o de unos cuantos. Ni siquiera la de muchos. Es la lucha de un pueblo contra la opresión, la injusticia y el ansia de exterminar a quienes desean ser libres.
Enumeraba cada uno de esos elementos golpeando el dorso de su mano derecha contra la palma de su mano izquierda. Quizá reconsiderando su exaltación, guardó silencio hasta que su respiración volvió a acompasarse.
—Supongo que eso le suena demasiado, por desgracia. Que no le engañe la espesura de esta llanura —indicó dibujando con su brazo un círculo en el aire, como si abarcara todo el paisaje—. No se distingue demasiado del gris de sus ciudades. Lo de menos es el contexto. Lo importante es la lucha. De eso se trata, precisamente: de globalizarla. Unirnos en pos de un beneficio mutuo, ¿comprende?
Asentí de nuevo, sintiendo los vapores dulzones del brebaje mezclándose en mi nariz con el picor de la agobiante humedad del lugar. La vidriosa turbación de mis ojos por tan calórico desayuno no pasó desapercibida para Omar, que sacó un bloc de notas de su bolsillo y se inclinó sobre la mesa tras revisar unas páginas.
—Supongo que sus jefes le habrán advertido que su estancia en el campamento está prevista para dos semanas. Durante ese tiempo le proporcionaremos comida y alojamiento. El camarada Gualdrapa le pondrá al corriente de las cuestiones más cotidianas. Las jornadas se iniciarán con dos horas de instrucción física. Tras un breve descanso se impartirán dos más de instrucción ideológica. En esta última no es imprescindible su presencia, pero agradeceremos lo que generosamente quiera aportarnos. Después pasaremos a la parte táctica, con un alto para el almuerzo, y continuaremos hasta el atardecer, que acá sucede bien temprano.
Cuando volví a mirar mi vaso comprobé que me lo había rellenado sin que yo me diera cuenta. El embotamiento que sentía me quitó las ganas de discutir. Lo cogí entre mis dedos y a la luz del amanecer observé la oscura mezcla ambarina.
—¿Cuál será mi papel? ¿Pretende que les dibuje en la pizarra las partes de un arma y simulen un tiroteo gritando «pum»?
—¡No sea duro, compadre, deme chance! —volvió a reír, divertido, al comprobar los efectos del alcohol en mi estómago vacío—. Tenemos a su disposición la última remesa de armas que hemos adquirido. Más tarde podrá echarles un vistazo, si lo desea.
—¿Y los alumnos?
—Todos competentes. Llegados del Bloque Sur, del Bloque Caribe, del Magdalena Medio... Dispuestos a recibir su instrucción y regresar posteriormente a sus respectivas unidades para ponerla en práctica.
Diciendo esto, Omar tomó un bolígrafo y atravesó con una raya contundente la última página escrita de su bloc, como si diera por zanjado el asunto que le había traído hasta la mesa. Acto seguido se levantó, imitado por Marcela, a la vez que nos concedía con un gesto a Jaime y a mí el mantenernos sentados.
—Por cierto —añadió—, Gualdrapa nos ha comentado sus habilidades al piano. Por desgracia, aquí no tenemos ninguno, pero al conocerlas no pude evitar acordarme de aquella frase de las películas del Oeste: «No disparen al pianista». Supongo que, en su caso, de pretenderlo, habría que dispararle antes de que lo haga usted.
CAPÍTULO 3
Hay algo en la música que es más que melodía y mucho más que armonía: música.
GIUSEPPE VERDI
Afalta de pocos minutos para su actuación empuja la puerta del Maldivo, cuando el alcohol y el cansancio no han perturbado todavía la madrugada; a esa hora en la que hasta el club más indecente aparenta conservar cierta clase. Los clientes conversan arremolinados bajo islotes de luz proyectados por lámparas de tulipa verde que cuelgan del techo y, a lo lejos, sobre el escenario bañado por una suave penumbra azulada, le espera un piano que el día anterior ni siquiera se molestó en probar. Agachado junto a los pedales, un joven con aire preocupado está sacando un saxo de una funda negra con remaches metálicos. Camino al escenario, Jon dedica una tímida mirada a la camarera, que anda comprobando el precinto de una botella de whisky. Ella se la devuelve, más por creerle un cliente que por simpatía. Hace el sicario el amago de detenerse, considerando presentarse y explicarle que durante los próximos días serán compañeros. Pero la joven deja a un lado la botella y compone una expresión profesionalmente interrogativa. Qué te pongo. Son diez euros. Gracias. Sin espacio para confianzas. Jon titubea un instante, asumiendo que basta una fracción de segundo para parecer idiota, y continúa su trayecto, convencido de que la chica no tardará en deducir que no es más que otro de esos mercenarios del pentagrama que rondan por allí algunos días, extienden la mano abierta y se marchan para no volver. O al menos esa fue la idea hace veinte años.
Al poner un pie sobre la tarima le parece que el rumor de la sala a su espalda disminuye. Se vuelve hacia los clientes, pero estos siguen a lo suyo, brindando. El borde del escenario se le antoja entonces el confín que separa dos mundos demasiado diferentes. A un lado, la despreocupada expectación de los parroquianos. Al otro, la música herida y maldita que dentro de poco sus dedos y los de otros como él harán brotar de sus instrumentos. Precisamente los del chico agachado junto al piano corretean agitados sobre las teclas de un saxofón todavía mudo.
—Buenas noches —saluda Jon.
Unas fatigadas pupilas se elevan hacia él y, sin despegarlas, su dueño se incorpora muy despacio hasta colocarse a su altura.
—Llegas tarde.
Lo ha dicho con calculada tranquilidad, como si llevara toda la vida esperando a tenerle delante para soltar esa única frase. Arruga sus ojos miopes para escrutar el rostro del recién llegado, barrido por la franja de luz azul que refleja el saxo.
—Vienes un poco justo para la actuación —añade.
—No tanto como el que falta —pretexta Jon mirando al contrabajo que reposa solitario en el suelo, justo al lado del batería de barba canosa que observa a ambos en silencio, con las baquetas apoyadas en los tambores.
—El contrabajista llegó hace rato. Ya hemos ensayado y ahora está tomando un café. Es ese de ahí.
El joven señala al tipo que los saluda desde la barra con una triste sonrisa etílica. Anda bastante entrado en años y en carnes, y una grasienta melena de ralos cabellos grises se despeña por su cara. Sostiene ante él una taza que desaparece engullida entre sus enormes dedos. No la suelta en ningún momento y el sicario reconoce en ese gesto maneras de quien ha vivido en sitios donde lo único que se comparte es el espacio con otros condenados; lugares en los que tienes que proteger hasta lo más insignificante para que no te lo birlen. Responde al saludo con una ligera elevación del mentón justo cuando repara en Elvis, que desde una mesa rinconera y con una copa que descansa sobre varias hojas de papel dispersas simula ignorarlos. Cuando regresa al saxofonista, este mantiene la misma expresión de reproche.
—Lo siento, me perdí —se excusa—. Me llamo Jon.
—Bernal —responde el otro estrechándole la mano sin dejar de mirarle fijamente.
Piensa el sicario en la mentira que acaba de soltar. Resulta difícil perderse en un lugar al que en realidad no se quiere volver. En su apresurada caminata hacia el club, justo al subir la calle desde la estación de Bailén, ha acariciado la idea de regresar al piso, coger su equipaje y largarse de la ciudad en el primer tren que salga para el norte. Pero lo cierto es que sigue allí. Vencida la tentación de huir, ahora faltan escasos minutos para la actuación y por delante tiene la tarea de improvisar música junto a tres tipos a los que no conoce de nada. Abre la tapa del piano y agarra el taburete. Mientras ajusta su asiento, el contrabajista sube al escenario despacio, casi arrastrando los pies. Pasa de largo entre Bernal y él, sin mirarlos, y agarrando con su manaza el mástil del contrabajo lo levanta con un fuerte impulso que va disminuyendo hasta quedar el instrumento en posición vertical. Solo entonces mira a Jon con la misma sonrisa pasmada y le alarga la mano libre.
—Isaac. Encantado, chaval.
Corresponde el pianista al gesto poniéndose en pie. El tipo aprieta tan fuerte como si todavía mantuviera la taza entre los dedos. Por otro lado, lo de chaval a sus casi cincuenta años no deja de tener su gracia. Pero no es tiempo de reír. Tampoco le apetece. A las diez en punto, el jazz deberá difuminar las luces y los rumores del local y todavía no tiene claro el repertorio. En el extremo más alejado del escenario, sobre una mesita redonda iluminada por una lamparita, divisa el cartapacio de las partituras.
—Empezaremos con Falling Grace —se anticipa, tajante, Bernal—. Solemos hacerlo así. Después, seguiremos con Humpty-Dumpty, Meaning of the blues y Someday my prince will come. Eso en el primer pase. ¿Serás capaz de acordarte de todo?
Por supuesto. De todo. Hasta de tu puta madre, piensa Jon asintiendo con toda la diplomacia de la que es capaz. Aunque no ha sido culpa suya, se siente molesto por su propia impuntualidad, que entre músicos equivale poco menos que a una traición. Sin embargo, el ramalazo impertinente de ese niñato empieza a incordiarle bastante más. Apacigua su irritación descendiendo la mirada hasta sus manos, que aguardan posadas sobre las teclas. Nota el polvo de la desidia bajo sus yemas, pero es tarde para limpiarlas. Ya tendrá tiempo durante el descanso. Hace un fugaz repaso mental de las canciones que el saxofonista le ha indicado y concluye que, a pesar de no haber ensayado con ellos, no debería tener problemas con el repertorio. Cuando vuelve a levantar la vista, Bernal les está dando indicaciones en voz baja; algo sobre el ritmo de la primera canción y los gestos convenidos para el solo de cada músico. Pero Jon no le escucha. Conoce tan bien el cancionero y se juega tan poco a esas alturas que no necesita instrucciones. Entretanto, sus ojos recorren las mesas intentando desentrañar, entre la oscuridad y el humo de los cigarrillos prohibidos, las caras de un público expectante que ahora los observa.
Sus dedos derraman las primeras notas sobre el agonizante murmullo del Maldivo. Ha empezado despacio, casi con timidez, sin despegar los ojos de las teclas. Pero conforme avanza la melodía va sintiéndose más seguro, tal y como es él cada vez que se sienta ante un piano. Levanta la vista hacia el vaivén de los platillos, tras los que atisba las facciones canosas del batería, cuya destreza le está ayudando a adaptarse con suavidad al pausado ritmo con el que sus compañeros interpretan Falling Grace. El tipo sigue a lo suyo, manejando las baquetas con aire despreocupado. Puede que lo mejor sea acercarse a él al final del primer pase, considera. No le apasionan las presentaciones, pero tampoco se siente cómodo compartiendo escenario con alguien que le resulta extraño hasta el punto de desconocer su nombre.
El solo de saxo de Bernal, alejándose del resto de instrumentos, interrumpe su reflexión. Nota un repentino incremento en el ritmo de la batería, imitado a continuación por Isaac; este parecía limitarse a apuntalar el contrabajo con su corpachón desparramado hasta que se ha erguido de pronto, aprovechando una de las sacudidas de su cabeza con las que acompaña los pellizcos que propina a las cuerdas. La sorpresa que le causa a Jon asistir al desperezo de ese mastodonte taciturno ha durado el instante que sus dedos necesitan para adaptarse a la inesperada cadencia. Bernal se adelanta hasta el límite del escenario, muy cerca de los espectadores, que acrecientan su murmullo. Se nota que hace el numerito con frecuencia y la gente lo espera. Al acabar el solo brotan los aplausos y el imberbe saxofonista retrocede, sonriendo, para integrarse de nuevo en la banda. Falling Grace continúa sonando con su singular estructura circular, muy alejada de la clásica de estrofa y puente, como si principio y final pudieran fusionarse y mantener la melodía eternamente, salpicada por suaves cambios de tonalidad. Pero el final termina llegando y los estertores de las baquetas sobre los platillos ceden el paso a los aplausos del público. Al despegar los ojos del teclado, Jon nota sobre sí los de Isaac y el batería, impregnados de satisfacción. Esboza un amago de sonrisa por toda respuesta y se gira hacia las mesas, allá donde las copas se disputan el escaso espacio con los bolsos y los ceniceros. La gente centra su atención en Bernal, que ha vuelto a adelantarse y en ese momento presenta al resto de la banda. Llegado el turno de Jon, el saxofonista dice su nombre y se interrumpe un instante. Acaba de caer en la cuenta de que no conoce su apellido. Se gira hacia él y frunce el ceño, dubitativo.
—Jon es suficiente —susurra este. Cuanto menos sepan de él, mejor, cavila mientras repasa el muestrario de individuos que han terminado de aplaudir y andan recuperando sus vasos y sus conversaciones. En el rincón de antes, los papeles que vio hace un rato siguen aplastados por una copa tan vacía como lo está la mesa. Elvis se ha marchado. Pero no tiene tiempo de preguntarse a dónde, porque el batería —del que Bernal acaba de decir que se llama Ximo— está golpeando una baqueta contra la otra para marcar el ritmo y el inicio de la siguiente canción: Humpty Dumpty. Jon busca con la mirada a Bernal, que responde con un gesto afirmativo, colocando los labios en la boquilla. Los rápidos compases iniciales de la melodía deben ser secundados al unísono por el saxo. Las manos de Jon presionan las teclas para hacer despegar un primer tono en la mayor y a partir de ahí ambos instrumentos se dan la mano durante varios segundos; se suma a ellos la batería. Al cabo, el saxo vuelve a volar solo, regodeándose en florituras mientras el piano prosigue marcándole el ritmo al contrapunto.
El buen jazz los envuelve durante las casi dos horas que dura la actuación, logrando hermanar a quienes ocupan las mesas apenas distantes entre sí y que llegan a ser una sola cuando los aplausos brotan. No son pocas las dificultades con las que Jon se ha encontrado a lo largo de ambos pases. Algún error en el encaje de un ritmo o la necesidad de recibir dos veces la misma señal hasta comprenderla. No ha habido ensayos previos y hace mucho que dejó de creer en los milagros. Sin embargo, la expresión relajada de Bernal mientras se seca el sudor contradice su preocupación. El joven arroja el pañuelo blanco sobre la funda de su saxo y le dedica una exigua mirada de conformidad, lo que para él debe de ser ya un exceso, reflexiona el sicario mientras consulta su reloj. Ya no tiene nada más que hacer allí. El contratante no ha dado señales de vida. Ha llegado la hora de que la madrugada devuelva los instrumentos a su merecido sueño y despierte en sus propietarios el adormecimiento de una buena borrachera. Mañana dispondrá de un largo viaje en tren para dormirla.
Bernal se ha sentado en una de las mesas de la primera fila y charla con las dos chicas que la ocupan. Jon no puede captar lo que dicen, pero observa que el joven les sonríe a medias, sin abandonar del todo ese soberbio mohín que lleva adosado a la cara. Isaac ha vuelto al mismo lugar de la barra en el que estaba antes de la actuación. Al volverse, Jon se topa con Ximo. El batería tiene una mirada sincera a la que contribuyen sus ojos, de un color azul casi gris. Su poblada barba trufada de canas se eleva sostenida por el andamiaje de una amplia sonrisa.
—Tienes buenos dedos —dice, ofreciéndole su mano.
—Gracias —le corresponde Jon—. Tu solo de batería en Humpty Dumpty me ha gustado.
—No viene mal engrasar las baquetas de vez en cuando —bromea—. En serio, ha sido una buena actuación. ¿De dónde eres?
—De muy lejos —corta, seco—. Solo estoy aquí de paso.
—Ah... Oye, Bernal y yo vamos a cambiar de garito. No es mejor que este, pero hay buen ambiente. ¿Te apuntas?
—Eh..., no. Me temo que no podrá ser. Tengo a la familia esperándome en casa —miente—. Puede que en la próxima actuación.
Se despiden con la misma cordialidad. Jon cierra la tapa del piano y recorre el borde del escenario en dirección a la barra. Tiene sed, solo que todavía no sabe de qué. La camarera está de espaldas, haciendo equilibrios sobre las puntas de sus zapatos de tacón mientras intenta devolver una botella de bourbon al estante más alto del mueble bar. Justo frente a Isaac, cuyos ojos resbalan y vuelven a trepar una y otra vez por el trasero de la joven, en una suerte de bucle lascivo que se interrumpe cuando el pianista toma asiento en el taburete contiguo. El viejo contrabajista le mira, dedicándole una sonrisa que él corresponde sin énfasis. Pero cuando los ojos de Jon buscan las formas de la camarera, en su lugar hallan el abrebotellas que cuelga de su cinturón; seguidamente, ascienden por los brazos en jarras de la joven hasta darse de bruces con la mirada quirúrgica que recordaba de ella. La conversación no es más que una breve transacción comercial, resuelta con un gin-tonic sobre la barra y el gesto negativo de Isaac cuando trata de pagarlo.
—Chaval, aquí al único músico al que le cobran las copas es a mí.
Dice eso mirando a la joven, que le dedica una sonrisa resignada. El líquido transparente y helado derramándose por la garganta de Jon disipa los restos de su cabreo por haber viajado hasta allí para nada. Devuelve el vaso medio vacío a la barra y exhala un largo suspiro. La camarera ya no está allí, la mano de Isaac cubre por completo su bourbon y a sus espaldas el alcohol va empapando de necedades las conversaciones de los clientes. Respecto a él, le queda toda la noche por delante para abandonarse a una buena curda, acabada la actuación y rematada su manía de etiquetar a cuantas personas merodean a su alrededor, incluidos sus efímeros compañeros de banda. Bernal no le ha parecido más que un niño pijo con aptitudes para la música. Ha reconocido al instante en su impecable técnica la influencia de muchos años de conservatorio privado. Puede que por esa razón, supone, ahora juega de mayor al duro mundo del jazz para descargar su maltrecha conciencia. Seguramente es uno de esos imbéciles que llaman hermano a cualquier negro con el que coinciden tocando. Ximo le resulta el más desconocido y a la vez el más inofensivo. Quizá un responsable padre de familia que negocia a regañadientes con su esposa alguna escapada de vez en cuando para actuar en clubs, perderse después un rato en la noche y experimentar en la cuarentena lo que no pudo vivir desde que en su adolescencia conoció a la que habrá sido su única mujer. Y por último está Isaac —vuelve a dirigirle un discreto vistazo, aprovechando que anda enfrascado en apurar el segundo vaso de bourbon—: uno de esos tipos que viven refugiados en los bares, eternamente inadaptados a la libertad. Es más que probable que no pretenda regresar a la cárcel solo porque allí no tendría acceso a dos cosas: al alcohol, tantas veces como quisiera, y a su contrabajo, jamás.
La camarera vuelve a acercarse y Jon levanta su vaso vacío. El tintineo de los hielos capta la atención de Isaac, que hace lo propio con el suyo. Está claro que el gigantón no necesita pretextos. Una vez ambos vasos vuelven a estar llenos sobre la barra, los dos brindan con la falsa conchabanza de los malos bebedores. Al cabo de varios minutos, restan apenas dos dedos de ginebra en el vaso de Jon y la serena euforia que le ronda hace que no le importe mantener una conversación con su compañero. Pero justo cuando intenta decirle algo con palabras que le cuesta escoger, este se levanta con expresión turbada. Solo cuando el corpachón del músico desaparece de su vista ve a Elvis, que está observándole con expresión muy seria.
—Niña, un whisky —pide sin apartar los ojos de Jon, que le sostiene la mirada un segundo antes de volver a concentrarse en su ginebra. Mientras espera su copa, Elvis se acomoda en el asiento, mete la mano en el bolsillo de su camisa verde y lanza con displicencia un par de billetes sobre la barra. El pianista lo mira, detenido en la encrucijada de tomarlos o apurar su bebida, cada vez más diluida en el hielo. Gana la primera opción y al ir a cogerlos la mano del Bizco se adelanta, cayendo con rapidez sobre la suya.
—Aparecerá —dice.
Jon no se inmuta. Regresa su mano al tubo de vidrio y da el último trago con una mueca de fastidio. No le impresiona la capacidad deductiva del gordo. Los dos son perros viejos, acostumbrados a tirar del hilo que lleva a la madeja, siempre que más tarde puedan venderla. No le habrá sido difícil inferir que, de haberse presentado el contratante, él habría llegado al club a tiempo. Por otra parte, se ha dado cuenta de que Elvis solo ha mencionado una palabra. Pero lo ha hecho en un tono que la convierte más en un ruego que en una recriminación.
—Parece que no soy el único que pierde facultades, viejo —responde el sicario—. ¿Qué clase de cliente da plantón a la primera de cambio?
—Aparecerá —repite, impasible, con la atención fija en su vaso.
—Me has puesto en peligro. Mandarme a una cita frustrada no es la mejor garantía que puedes darme —masculla, volviéndose hacia él. Pero lo único que encuentra es el perfil de su enorme cabeza con los ojos perdidos en el líquido ambarino—. O sea que, o te has descuidado, lo cual es malo, o me la estás jugando, que es peor.
Jon nota en su rostro el calor de la ira. Cada palabra pretende ser un dardo destinado a provocar una reacción en el gordo que justifique partirle la cara, coger su dinero y largarse de allí. Pero en esta ocasión la diana no parece tener ganas de discutir.
—Si te queda dignidad, pon otro billete ahí encima —añade—. Esta noche prefiero dormir en otro sitio que no sea la asquerosa guarida que me has buscado. Ya no me fío de nada que tenga que ver contigo.
Elvis se gira bruscamente.
—De ser así no habrías regresado al Maldivo, que es tan mío como ese piso —murmura con dureza. Pero enseguida relaja el gesto, se pasa la lengua por los labios y un conato de sonrisa le arruga el ojillo torcido—. Al público le ha encantado tu actuación. Dicen que eres muy bueno. Hasta los músicos están sorprendidos.
Un asesino a sueldo necesita confianza tanto como un pianista de jazz adulación. Elvis lo sabe, pero su intento de darle coba ha sido tan burdo que a Jon se le escapa una risa desencantada. Siente trepar por su lengua duras palabras que hablan de pegarle dos tiros en la cabeza si no se quita de su vista. Pero el viejo también posee una larga carrera en un mundo en el que las palabras nunca se las lleva el viento. Así que prefiere retenerlas, mordiéndosela.
—Deja de acariciarme el lomo y búscate a otro.
Ha dicho eso con la mano en alto, llamando por última vez a la camarera. El cabreo ha ido borrando los efectos de la ginebra y no está dispuesto a renunciar a su derecho a una cogorza de desagravio, por supuesto a cuenta del Bizco. La joven se acerca, consultando a Elvis con la mirada. Este mueve la cabeza afirmativamente y la chica vuelve a coger la botella y la deja sobre la barra junto a un vaso con hielo y una tónica.
—Si quisiera joderte podría hacerlo de muchas formas, cualquiera de ellas sin necesidad de tenerte cerca. No me gustan las salpicaduras. —Se elevan las palabras de Elvis sobre el efervescente gorgoteo de las bebidas mezclándose—. Ese tipo es de fiar. Si no ha aparecido es por algo. Déjame uno o dos días para que averigüe qué ha pasado y pueda ofrecerte una explicación y quién sabe si otra cita con él. Si para entonces rechazas el trabajo, lo entenderé. Te doy mi palabra. Mientras tanto, considérate mi invitado.
La camarera se ha puesto a colocar botellines de refresco dentro de una nevera y al inclinarse se asoman a su escote formas generosas que Jon intenta atisbar desde su taburete. Pero la ginebra que corre por sus venas las emborrona. Tanto como los argumentos que se repite mentalmente, y que versan sobre un odio que todavía no ha sabido explicarse. Odio a la soledad, al pasado, a la ausencia, al miedo constante a acabar muerto o en la cárcel. Odio a un mundo abertzale que se ha quebrado abandonándolo a su suerte, sustituyendo el acto de bienvenida por volver a su pueblo como respetado gudari por el más absoluto desprecio. Odio a lo que los años y la apremiante vejez están haciendo con él. Odio, en definitiva, a lo que ha sido y a lo que es. Explicaciones tergiversadas por el alcohol que no son sino las turbias respuestas que trata de dar a la pregunta que Elvis le ha hecho antes de ponerse en pie y desaparecer tras la puerta agujereada que conduce a su despacho.
—Maldita sea, ¿por qué odias tanto esta ciudad?
* * *
Cuatro segundos, advirtió Jaime. Cuatro fueron, exactos. La explosión destrozó el tronco en el que habíamos colocado la pequeña bomba y provocó la huida de una bandada de garzas. Volaron sobre las densas copas de los árboles hacia el horizonte, allí donde las caprichosas líneas de los pastizales se duplicaban al reflejarse sobre la delgada laguna. El agua era del color del té y cerca de su orilla se agrupaban raquíticas palmeras formando morichales, que constituían la frontera con el este, más allá de la cual me habían prohibido caminar. Nunca tuve la intención de hacerlo. De los catorce días que duraba el curso ya habían transcurrido doce de una manera lenta y pegajosa, como la lluvia que empapaba mi uniforme de camuflaje prestado y me calaba las botas, demasiado pequeñas. Se acercaba el final de mi estancia y no veía la hora de regresar a mi humilde vida en Éibar, que, ahora, comparada con los rigores de la experiencia venezolana, me parecía un verdadero lujo burgués.