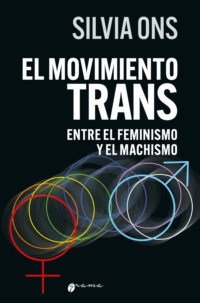Kitabı oku: «El movimiento trans entre el feminimo y el machismo», sayfa 2
Transexualidad
Más allá del movimiento queer
Si hasta hace poco lo transexual indicaba la pertenencia a un género independiente del anatómico, luego se aplicó para prescindir también del género: ni femenino ni masculino, dice el movimiento queer. Originalmente utilizado como un término general para los individuos no binarios, después ha dado lugar a múltiples maneras que intentan nombrar a los sujetos. Resulta interesante la lógica de tal procedimiento, ya que ni bien aparece una nominación, ella es rechazada por otra, y así lo trans se extiende abriendo la perspectiva de una deconstrucción permanente de toda identidad, lo que llevaría al anhelo de un sujeto que nunca pudiese ser identificado. (1) Sin embargo, vemos que en el rechazo a lo que se denuncia como “etiqueta” impuesta por la cultura, aparecen otras: las de los no identificados, nombres al fin. El procedimiento parte de dos negaciones: la primera, como negación del cuerpo con el que se nace, otorgándole un género diferente al establecido; la segunda, negando la categoría de género. A tal extremo que algunos se consideran pertenecer a la “transespecie”, como el caso del británico que se cree perro dálmata, o “transedad”, (2) como ese hombre que se define como una niña de seis años. Un joven barcelonés se declara “transespecie” y se implanta dos aletas de pez en el cráneo. (3) El uso abusivo de esta partícula ha llevado a la aberración de quienes justifican la pedofilia con el argumento de que la “transedad” anularía la niñez como tiempo vital y entonces… ¡no habría delito!
Los movimientos LGBT han alcanzado logros destacados respecto a los derechos civiles, pero el punto que quiero abordar no concierne a esta conquista, sino a la extensión de la categoría trans, su uso expansivo y sus consecuencias. Tal empleo señala –como luego veremos– el propio activista trans, Miquel Missé, quien borra la especificidad de quienes son transexuales.
Fue la misma teórica feminista Teresa de Lauretis –responsable de haber acuñado el término queer en los años 90– la que en una conferencia dictada en Buenos Aires, (4) manifestó que con el correr del tiempo los discursos de la identidad de género fueron obturando las investigaciones sobre sexualidad, aminorando su fuerza y perdiendo su poder transformador. De esta manera, de acuerdo con De Lauretis, la potencialidad de la sexualidad infantil propuesta por Freud, junto con la noción de pulsión de muerte y la concepción de las zonas erógenas de las pulsiones parciales –que la autora ya venía trabajando en su libro Freud’s drive: Psychoanalysis, Literature and film (5)– fue desplazada por las políticas de identidad.
Cuando se levanta el género como el signo máximo de la sexualidad es siempre forclusivo de la sexualidad misma.
En la década del 80 se estableció una distinción entre el travestismo y la transexualidad. Catherine Millot (6) publicó un libro, célebre en la comunidad analítica, donde ubicó las diferencias entre el travesti y el transexual; el primero, no quiere eliminar su pene, mientras que el segundo lo suprime, identificándose con el alma femenina. Allí, Millot marcaba rotundas distinciones que quizás no puedan sostenerse hoy en día: mientras que el travesti conserva su miembro vestido de mujer, el transexual lo rechaza de plano, por convicción de ser del sexo opuesto al biológico.
El goce del travesti –dice Millot– consiste en dejar pasmado al partenaire ante la visión de lo que hay detrás de los trajes y de la mascarada: el miembro viril. No creo que debamos reducir de este modo la particularidad del goce del travesti, ya que Millot peca de una reducción, pero sí podemos decir que la diferencia sexual cobra la dimensión del semblante que magnetiza la mirada. (7) Se trata de invocarla, una y otra vez, mediante un exhibicionismo que incita al voyerismo y a la sorpresa consiguiente. Lacan dirá que el travesti se identifica entonces con una mujer con falo, pero portándolo como escondido, y de este modo, un juego de mostración y sustracción entra en escena. (8)
No obstante, hoy son suprimidas esas distinciones relativas al travestismo y a la transexualidad definidas por Millot, entre lo que ella delimita como quien goza en esconder su miembro en el ropaje femenino para dejar perplejo al partenaire, y entre quien repudia el genital y quiere eliminarlo, ya que se los agrupará con el nombre de “chicas trans”, suprimiendo todo tipo de diferencia en pos de un género puro. Notamos aquí un proceso en el que se ejemplifica algo mucho más general como un fenómeno de abstracción creciente que elide la corporeidad. La teoría de género reactualiza la idea cartesiana de una dualidad entre cuerpo y espíritu, y por lo tanto debemos retrotraernos a Descartes y al origen del sujeto moderno, ya que cuando el gran filósofo francés da el paso en el que se desprende de todos los conceptos preestablecidos para arribar a la certeza del cogito, será él, en tal certeza, pura mente, puro pensar. Esa operación es una operación de vaciamiento hasta de los cimientos más sólidos donde se evacuan no sólo los saberes preexistentes, incluso los más firmes, (9) sino también la tradición, las raíces o los arcaísmos históricos, para llegar a “ser una cosa que piensa” sin otra determinación que la del cogitar mismo:
En lo que respecta a mis padres, de los cuales parece que tomo mi nacimiento, aunque todo aquello que yo haya podido creer de este propósito fuese verdadero, esto sin embargo no hace que ellos sean quienes me conservan, ni que me hayan hecho o producido en tanto soy una cosa que piensa. (10)
Notamos aquí una correspondencia con el artículo 3 de la Ley 26.743 (11) de Identidad de Género que reduce esa identidad a lo autopercibido. Claro que para Descartes es un paso del cogitar evanescente que incluso debe repetirse, ya que se trata de un momento que no puede hipostasiarse y no tiene el carácter instituyente de una ley. Pero la dualidad está creada y no deja de ser interesante que Lacan vincule esta operación con la Verwerfung: (12)
El rechazo del cuerpo fuera del pensamiento es la gran Verwerfung de Descartes, está signada por su efecto a reaparecer en lo real, es decir en lo imposible. Es imposible que una máquina sea cuerpo, es por esto que el saber lo prueba cada vez más poniéndolo en piezas sueltas. (13)
A tal extremo llega tal deyección del cuerpo que Descartes llega a decir:
Y en verdad, la idea que tengo del espíritu humano en cuanto que es una cosa que piensa, y no extensa en longitud, latitud y profundidad, y que no participa en nada de lo que pertenece al cuerpo, es incomparablemente más distinta que la idea de cualquier cosa corporal. (14)
[…] Pero en fin ¿qué diré de este espíritu, es decir de mí mismo? Porque hasta ahora no admito en mi otra cosa que espíritu. (15)
Y aunque esa meditación haya sido relativizada en la sexta meditación (16) donde apela a una suerte de unión con el cuerpo, la división ya está trazada. Esa operación de vaciamiento constitutiva del sujeto moderno alcanza su máxima expresión en Hegel y en lo que llama “saber absoluto”, que es la misma subjetividad depurada de sus anclajes “naturales” y también de sus aspectos empíricos, sin el residuo de la cosa en sí. Así, lo trans expresa una de las aristas de la consumación del sujeto moderno.
Para Hegel, las postrimerías de la historia equivalen a la relativización de todas las diferencias, al advenimiento de una época signada por la coexistencia de todas las configuraciones, reemplazo de lo que antes era sucesión de particularidades excluyentes por contemporaneidad de opuestos, y ya nunca oposición. Hegel no pensaba a modo simple que en su tiempo y con su filosofía terminaba la historia, pero sí captó que la lógica que había presidido el desarrollo de los acontecimientos perdía su vigencia. (17)
Lo trans tiene un carácter ubicuo que supera ampliamente el campo sexual para definir una de las aristas de nuestro siglo. Nietzsche anticipó este acontecimiento cuando se refirió a la transmutación de todos los valores reverenciados por Occidente, pero dudo que haya percibido los alcances insospechados de tal suceso. El ideal de una deconstrucción constante es la parodia del león depredador como figura del espíritu descripta en Así habló Zaratrustra, (18) ese que ataca lo establecido desprendiéndose de la pesada carga del camello. “Crearse libertad y un no santo incluso frente al deber: para ello, hermanos míos, es preciso el león”. (19)
La amplitud de lo trans se observa, por ejemplo, cuando nos detenemos en pequeños detalles, como cuando se reivindican los productos orgánicos, ya que lo que allí se demuestra es que en general han dejado de serlo, o cuando el dinero mismo se transforma en virtual. Trans es un prefijo que significa “más allá de”, “al otro lado de”, indica sobrepasar un estado original llegando al punto de negarlo absolutamente. Lejos estamos del rechazo de Platón hacia el teatro, (20) que consideraba como una exhibición blasfema de lo divino, y su programa filosófico era proponer al dios un canal purificado, ya que el teatro antiguo era un plagio del mundo sensible. En las antípodas el procedimiento de desustancialización de la realidad tiene hoy tanta vigencia que ha llevado a Paula Sibila a hablar del “hombre postorgánico” (21) como figura de nuestra contemporaneidad. Este fenómeno abarca múltiples territorios: el del cuerpo cuando se dice haber nacido con el envase equivocado, el de los alimentos transgénicos que hacen referencia a los derivados de un organismo genéticamente modificado, y el de la inteligencia artificial como conjunto de disciplinas de software, lógica e informática, que están destinadas a hacer que las PC realicen funciones que se pensaba que eran exclusivamente humanas. Tal mecanismo también se encuentra en la dimensión lingüística del lenguaje “políticamente correcto” (22) caracterizado por la proliferación de nuevos términos. En principio, se trata de eufemismos para sustituir vocablos que puedan ser ofensivos por otros que suenen mejor, pero una vez desencadenado el proceso no se sustituyen sólo los términos ofensivos, sino que la dinámica misma de lo políticamente correcto lleva a la diseminación de más y más expresiones.
Sobre la ley de identidad de género en la infancia
Durante muchos siglos, en la tradición occidental reinó una diferenciación entre physis y techné, es decir, lo natural y lo artificial. Los griegos sabían bien lo que hoy se denomina simulacro, pero la distinción estaba trazada y no había negación del original, Platón desconfiaba del teatro por el énfasis que este arte pone en el mundo de la representación y fundamentalmente cuando las piezas se repiten y la educación desregulada se desliza en las polis. Es que hubo un tiempo en el que una obra era tanto más perfecta y catárticamente más eficaz cuando sólo se la representaba una vez. A partir del año 386 antes de Cristo, se produce un cambio y las piezas dejan de ser irreproducibles y ligadas al culto religioso para pasar a formar parte del arte. Platón (23) percibe los alcances de tal acto y crea una Escuela bajo el espíritu de una resistencia contra el teatro sin restricciones. Era el acceso masivo de esas piezas lo que lo inquietaba, así como hoy nos preocupan los efectos de la peste informática.
Hace unas décadas, Baudrillard (24) evocó el célebre mapa descripto por Borges (25) en “Del rigor en las ciencias”, (26) donde los cartógrafos del Imperio trazan un mapa tan detallado que llega a recubrir con toda exactitud el territorio, fábula que ilustra cómo las imitaciones pueden con el tiempo confundirse con el original. Sin embargo, este autor afirma que el relato sería ahora caduco y que pertenece a los simulacros de segundo orden, ya que la nueva simulación no corresponde a un territorio, a una referencia, a una sustancia, sino que es la generación por los modelos de algo sin origen ni realidad: lo hiperreal. Así el territorio no precede al mapa que lo dibuja, sino que en adelante será el mapa quien preceda al territorio.
Revisemos los tres momentos detallados por este autor en la historia de los simulacros. El primer orden de simulacro es la falsificación, que es el esquema dominante de la época “clásica”, del renacimiento, donde lo falso nace con lo natural, con la imitación de la naturaleza. Es la era de la falsificación del original, del doble, del espejo, del teatro, del juego de las máscaras y de apariencias. Sin embargo, “el simulacro de primer orden no suprime jamás la diferencia: supone la porfía siempre sensible del simulacro y lo real”. (27)
En el segundo orden de simulacro se ubica la producción en serie como esquema dominante de la era industrial. Comienza la mecánica humana, ya no se interrogan las apariencias, “el ser y la apariencia se han fundido… El simulacro de segundo orden simplifica el problema por absorción de las apariencias, o por la liquidación de lo real”. (28) Por otra parte, de la mano de la serie y lo masivo de la misma se extingue la referencia original, ya que la relación entre ellos ya no es la de un original con su falsificación.
Por último, el tercer orden de simulacro es la simulación, como esquema dominante de la fase actual; ya no se trata de la falsificación del original, tampoco de la serie del segundo modelo, sino de la reproducción indefinida de los modelos en donde se confunde lo verdadero con lo falso, lo real con lo imaginario, se pierde la referencia y se acaba la representación. El simulacro lleva a suplantar a la realidad.
Apliquemos esta idea a la ley de identidad de género en la infancia –y aclaro que sólo me referiré a la que se instaura de prisa en estos primeros años, y no en los ulteriores (29)– para ver de qué manera ella prescinde de la realidad sexual, de las etapas vinculas con las distintas zonas erógenas, y fundamentalmente del desarrollo genital y de la elección del partenaire sexuado, ya que sella una identidad que se antepone a todo acaecer. La ley de Identidad de Género argentina garantiza derechos civiles y posibilita una inscripción acorde con el sexo con el que el sujeto se identifica, pero el proceso en el que ello se consolida requiere tiempo y no precipitación
El psicoanálisis ha sido el primero en señalar que las identificaciones sexuales no son idénticas al cuerpo biológico, pero ellas se constituyen a partir de avatares que suponen atravesar etapas y experiencias, en suma, un devenir. Por ello Freud habla de la “metamorfosis de la pubertad” en alusión a las transformaciones que se producen en esa etapa vital, el término es más que sugerente ya que supone un cambio de forma respecto a aquello prefigurado en la infancia, sus modificaciones, sus vicisitudes.
El argumento en el que se basa la supresión de tal momento y de sus transiciones, consiste en afirmar que el niño percibe su identidad tempranamente y capta rápidamente haber nacido con el “cuerpo equivocado”. Darle a esa percepción constatación real equivale a suprimir la complejidad y la riqueza de la realidad de la infancia y de la adolescencia. Convienen en este punto tener en cuenta que el transexual tiene la certeza de haber nacido con una falsa anatomía, y rechaza definitivamente la que su cuerpo le atribuye, de ahí el peligro de equiparar la percepción a la certeza. Concretamente: que un niño diga que es una niña no lo identifica necesariamente como transexual, es en general la madre quien cristaliza esa identidad.
Con una vasta experiencia en esta temática François Ansermet, se refiere a esa extraña certeza de una elección que se revela como inquebrantable y que no puede entonces confundirse con una mera captación:
[…] una certeza que se impone, inexplicable, sin otra razón que ella misma; una certeza sin exterioridad […] Esta certeza sorprende, intriga precisamente en la medida en que no interroga al sujeto. ¿De qué se trata? ¿De una convicción? ¿De una creencia? ¿Una creencia en lo que va a ser posible a partir de tener ese otro sexo que no es el suyo? A veces, es posible preguntarse si esta certeza no viene a funcionar como un tapón contra la angustia; su estatuto, en todo caso, sigue siendo un enigma. Paradójicamente, se podría incluso decir que es un enigma que esta certeza no sea un interrogante para el sujeto, motivo por el cual durante mucho tiempo fue situada del lado de las psicosis, consideración que suscitó después toda una controversia al respecto. (30)
Podemos citar a una de las grandes teóricas de las teorías sobre el género que muchas veces se la enarbola sin leerla y sin advertir sus propias vacilaciones:
Sin embargo, es necesario leer cuidadosamente tales intentos de subrayar el carácter fijo y obligado de la sexualidad y quienes deben especialmente hacerlo son aquellos que han insistido en la condición construida de la sexualidad. Porque la sexualidad no es algo que pueda hacerse o deshacerse sumariamente y sería un error asociar el “constructivismo” con la “libertad” de un sujeto para formar su sexualidad según le plazca. (31)
Ha sido también el propio activista trans Miquel Missé, (32) quien ha dictado una conferencia titulada “La compleja categoría “menores trans”, donde problematiza el tema y abre un debate. Lo más llamativo de su discurso es su prurito en poner en cuestión aquello que el colectivo trans da por supuesto, y confiesa la dificultad en hablar sobre el tema a riesgo de ser tachado de tránsfobo. En un reportaje (33) se muestra crítico con algunos relatos sobre la infancia trans: “Asociar automáticamente la transexualidad a los menores que repiten una y otra vez que son de otro género, es un problema”, y alerta diciendo que le resulta “peligroso”.
En otra entrevista afirma:
En primer lugar, la categoría menor transexuales me parece compleja. Agrupar la experiencia de personas de un año con la de personas de diecisiete implica reunir experiencias radicalmente distintas en un espectro muy amplio. Entiendo que la categoría ‘menores transexuales’ ha servido para poner el tema sobre la agenda, pero espero que cada vez más se vaya matizando. (34)
Cabe aquí evocar el término forclusión descripto por Lacan, donde alude a un vocablo inicialmente usado en el ámbito del derecho, compuesto por las palabras latinas foris (fuero, foro) y claudere (cerrar); en tal sentido forclusión posee el significado de excluir y rechazar de un modo concluyente. La amplitud de tal mecanismo se extiende a diversas áreas, y no sólo al cuerpo ni a la propia sexualidad, al ser desestimados en su desarrollo. Por ejemplo, subyace aquí una no consideración por el juego infantil en el que el niño ensaya diversos personajes y quizás es, con esa, su primera obra teatral que se ubica en el mundo. Tomar literalmente las sucesivas identificaciones de ese quehacer lúdico sería negarlo, al elidir sus vertientes metafóricas así; el “como si” de la escena se identifica con lo real borrándose la diferencia entre ambos campos. Imposible olvidar las elaboraciones de Winnicott (35) relativas al juego infantil como espacio donde el niño desarrolla su potencialidad creadora, siendo una zona transicional entre él y la madre. El lugar creativo del juego fue también señalado por Freud: ¿no deberíamos buscar ya en el niño las primeras huellas del quehacer poético?
La ocupación preferida y más intensa del niño es el juego. Acaso tendríamos derecho a decir: todo niño que juega se comporta como un poeta, pues se crea un mundo propio, o, mejor dicho, inserta las cosas de su mundo en un nuevo orden que le agrada. Además, sería injusto suponer que no toma en serio ese mundo, al contrario, toma muy en serio su juego, emplea en él grandes montos de afecto. Lo opuesto al juego no es la seriedad, sino… la realidad efectiva. (36)
Pero Winnicott no sólo señala este aspecto creativo, sino que ubica cómo, en el juego mismo, se abre un territorio transicional que permite un despegue de la fusión con la madre. Este autor inglés se aproxima a la topología al plantear que entre el espacio interior-intrapsíquico y el espacio exterior existe un tercer espacio: ni interno, ni externo, al que llamará “intermedio”. Esta zona de transición –que demarca límites entre el mundo subjetivo y el mundo objetivo y entre el niño y la madre, permite los intercambios tempranos del infante con el mundo. El reino transicional del juego es aquel:
[…] en el cual el niño puede jugar y crear como si el exterior tuviera la misma maleabilidad que su propia fantasía. (37)
¿No se borra acaso ese sitio intermedio de necesaria separación, cuando la madre deja de darle estatuto de juego? Así, la nominación materna elide el necesario “como si” de la creatividad infantil y queda así rechazado el juego y su carácter metafórico. Piénsese en el momento en el que el niño comienza a jugar tanto solo como con otro niño y se …olvida de la madre.
Recuerda Miller que el sujeto del inconsciente no sabe lo que dice, y por ello se presta a la interpretación; para ello hay que escucharlo. El movimiento trans considera que hay que prestar oído al niño pero al mismo tiempo está prohibido interpretar, así si un niño de cuatro años dice que quiere ser una niña y el adulto se pregunta si lo querrá más adelante o qué quiere decir cuando lo dice, ello queda censurado por poner en duda lo que ha dicho. Sería, dice Miller, (38) una infracción a sus derechos humanos, sería ser un reaccionario, de extrema derecha. Entonces prohibido interpretar; entonces, prohibido el psicoanálisis. Pero en este supuesto respeto a sus derechos: ¿no se estarían vulnerando sus derechos? Por ejemplo: a tener teorías sexuales infantiles, a ser sujeto del inconsciente, a estar inmerso en la complejidad de la vida y sus contingencias, etc.
Ücretsiz ön izlemeyi tamamladınız.