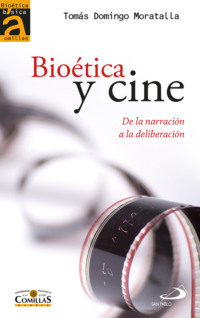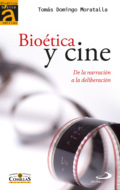Kitabı oku: «Bioética y cine», sayfa 2
4. La gran suerte de contar con el cine
La consideración del cine no deja de tener buenos resultados para la tradición hermenéutica y filosófica, para la ética y para la bioética. Puede aportarnos elementos valiosos para la reflexión, la crítica y la educación. Paso a enumerarlos brevemente:
1. Lo mismo que la novela en la interpretación de M. Kundera, el cine, tomado de una forma genérica, es un «saber de lo incierto», nos muestra que las cosas pueden ser de otro modo; vemos multitud de puntos de vista, perspectivas diferentes a la nuestra; atender al cine es adentrarnos en el laberinto de interpretaciones, en el juego de ideas y creencias, en un abanico de perspectivas.
El cine nos lleva a esbozar lo que podríamos llamar una ética (y bioética) experiencial, es decir, más vivida y sentida que sólo pensada y sabida. En ética no basta con saber o definir, sino que es preciso sentir desde dentro las cuestiones. Acercar la bioética a lo cotidiano y cercano, utilizando el cine, no es vulgarizarla, sino utilizar lo que tenemos a nuestro alcance para mostrar la complejidad de la propia vida y construir un discurso adecuado a ella.
2. De igual manera, siguiendo a Kundera, podemos decir que gracias al cine tenemos la posibilidad de apreciar lo concreto, lo particular, ese mundo de la vida que puede servir de contrapunto a la abstracción de la ciencia, y al endiosamiento de la ciencia en detrimento de la imaginación.
3. El cine contribuye a ampliar nuestra experiencia, la puede transformar; nos enseña procesos de conocimiento y reconocimiento, de nosotros mismos, de otros; otras culturas, otras formas de pensar; puede ser un ejercicio de hospitalidad al pensarnos en historias que no son directamente nuestras y pensar a los otros en nuestras historias.
El cine permite, o puede permitir, un conocimiento de mundos, épocas, culturas y situaciones diferentes a la nuestra, consiguiendo así que relativicemos nuestra propia situación y perspectiva; y ofrece una ayuda inestimable para profundizar en nuestra visión del mundo, conocerla mejor, cuestionarla y rechazarla o afirmarla de una manera crítica y autónoma. Por otra parte, nos da elementos de análisis para hacer frente a algunos de los problemas más importantes que tenemos planteados en este comienzo de siglo, como son aquellos que tienen que ver con el desarrollo de la ciencia y la técnica y la convivencia en una sociedad multicultural.
4. Puede ofrecernos, dentro de una determinada práctica filosófico-cultural, posibilidades críticas en la medida en que contribuye al distanciamiento con respecto a la propia experiencia.
5. Ofrece carne y «realidad» a cuestiones tan actuales como son los desafíos científico-tecnológicos y los conflictos entre culturas; es ocasión para pensar (y vivir) la interculturalidad incorporando el mundo de los valores. Es una forma de explorar el mundo de los valores, el mundo de la acción humana. Los valores no pueden comunicarse o construirse de una forma teórica, hemos de ponerlos en acto, en acción; la forma más correcta y eficaz es la narración, y el cine en el aula permite poder hacer uso de historias y valores narrados en un espacio educativo común y compartido. Los valores sólo pueden ponerse en acción cuando los propios valores se ven encarnados en la acción.
6. Pone a nuestra disposición elementos para una formación de una identidad personal, madura y crítica, pues nos puede ofrecer una competencia narrativa necesaria para relativizar nuestra identidad y vernos no como una identidad fija e invariable sino como constructores de relatos, personajes-autores del relato de nuestra vida. Además el cine es un inestimable «laboratorio moral» y un laboratorio de deliberación y desarrollo de la capacidad de juicio, como tendremos ocasión de ver.
7. Con el cine ampliamos la comprensión de problemas, en su complejidad, en su diversidad, en su carácter ambiguo. Nos acerca a las situaciones y conflictos de una forma problemática, y no de una forma cerrada y dogmática, incluso aunque se tratara de una película lineal y aparentemente «sin problemas», la lectura filosófica puede descubrir el contenido problemático que subyace en toda experiencia humana. La vida humana no se reduce a la de un mecanismo o a la de un animal; tampoco es válida la lógica del blanco o negro, sí o no, para acercarnos a lo humano. Necesitamos una lógica plural, que viva más de problemas que de dilemas.
8. El uso del cine permite también que manejemos otros hábitos mentales diferentes de los logocéntricos. Estamos acostumbrados tradicionalmente al ejercicio de una razón lineal, deductiva y argumentativa, y nos olvidamos de aspectos importantes como son la imaginación, el sentimiento o la intuición. Trabajar el cine en bioética es una ocasión para cultivar hábitos mentales más imaginativos y creativos.
5. Hacia una racionalidad narrativa
Esta última aportación probablemente sea la más importante. Conviene centrarse en ella, aunque sea brevemente. La mayor aportación que puede hacernos el mundo narrativo (en la novela y en el cine) es la posibilidad de ensanchar la comprensión de nuestra facultad racional, y salir de los estrechos márgenes en los que la modernidad ha pensado la razón. Esto es muy importante en ética y en bioética, pues nos puede ayudar a precisar el estatuto de la racionalidad práctica, que no puede pensarse (no debe pensarse) como un reflejo de la razón científica, de la razón pura. Quizás uno de los mayores problemas de la bioética tradicional ha sido que se ha pensado desde la razón pura, desde la razón científica. Probablemente sea ya hora de asumir el nuevo paradigma narrativo y hermenéutico.
Se podría fundamentar esta razón narrativa con los recursos de las filosofías de Gadamer, Ricoeur u Ortega. Lo haremos, con ánimo de sencillez y brevedad, de la mano de J. Bruner, padre de la psicología cognitiva. Siguiendo a J. Bruner[9] podemos distinguir dos modalidades de pensamiento o de funcionamiento cognitivo: el modo narrativo y el modo paradigmático (o lógico-científico). Son dos modos distintos de ordenar la experiencia o de construir la realidad. Estas dos formas de pensamiento son complementarias entre sí, pero son irreductibles. Son expresión de la variedad del pensamiento humano. Son dos formas de pensar, dos formas de conocer, las cuales tienen principios funcionales distintos y también distintos criterios de corrección. No es lo mismo, ni se atienen a los mismos criterios, un buen relato y un argumento bien construido. Lo propio de la argumentación es la verificación, lo propio del relato o narración es la verosimilitud. Nos encontramos, pues, con dos formas distintas de acercarnos a la verdad: la verdad como verificación y la verdad como verosimilitud. Es un error considerable pensar que uno procede de otro, que uno es superior a otro, o que uno supone una depuración del otro.
Para la modalidad de pensamiento paradigmática o lógico-científica se trata de cumplir el ideal de un sistema matemático, formal, descriptivo y explicativo. Busca la categorización o conceptualización. Su lenguaje está regulado por la coherencia y la no contradicción, su ámbito queda definido por lo observable, o bien por los mundos posibles generados lógicamente y consistentes en sí mismos. Esta modalidad de pensamiento, paradigmática, ha sido desarrollada por la cultura occidental. La lógica, la matemática, las ciencias y la propia filosofía son fruto de esta forma de pensar.
La forma de pensar narrativa se preocupa de las intenciones y acciones humanas, y de las vicisitudes y consecuencias del vivir humano. No busca niveles de abstracción, como la paradigmática, sino que trata de alcanzar lo particular contingente. El pensamiento narrativo se basa en una preocupación por la condición humana. Los relatos tienen desenlaces tristes o alegres, y nos conmueven o nos irritan; los argumentos teóricos y científicos son simplemente convincentes o no convincentes. Sabemos mucho de razonamiento lógico y científico, pero sabemos muy poco del pensamiento narrativo. El cine, lo que el cine transmite, forma parte de esta forma de pensar, de esta lógica.
Defender un pensar narrativo es defender al mismo tiempo la pluralidad de hábitos mentales, es decir, distintas habilidades mentales, y entendemos por estas los diferentes modos en que nuestra mente lleva a cabo procesos de análisis y síntesis, de conexión y relación. No se trata ahora de optar por una forma de pensar frente a otra, sino de enriquecer la forma habitual de pensar, sea la que sea. Por otra parte, la tarea de la educación es la de fomentar la pluralidad de hábitos mentales, «abrir las mentes». La narración, la literatura, el cine, el arte general, suponen apertura mental y el trato con hábitos mentales diferentes a los valorados exclusivamente por nuestra cultura y tradición, demasiado centrada en lo paradigmático.
Por eso, podemos preguntarnos, centrándonos en nuestro tema, ¿por qué es importante la narración?, ¿qué aporta el modo narrativo? Utilizando un término de Bruner podríamos decir que con la narración logramos «subjuntivizar» la realidad. El modo subjuntivo se emplea para denotar una acción o estado concebido, pero no realizados, y así, se utiliza para expresar un deseo, una orden o un suceso hipotético, posible. Por eso, al hablar de modo subjuntivo intercambiamos posibilidades humanas y no certidumbres o seguridades establecidas.
Y, como señala el propio Bruner, la literatura, y podríamos decir lo mismo del cine, «es un instrumento de la libertad, la luminosidad, la imaginación y, sí, la razón. Es nuestra única esperanza contra la larga noche gris»[10]. Digamos que la subjuntivización, entendida de esta manera, es nuclear en el método de la deliberación.
6. De la hermenéutica al cine y a la bioética
6.1. Claves para una educación narrativa en bioética
La hermenéutica ha desarrollado un gran abanico de conceptos que se han aplicado a los campos más diferentes y que considero aplicables al cine. Ahora no considero tanto la hermenéutica como ejercicio de interpretación (hermenéutica metódica) sino más bien como filosofía y propuesta de análisis cultural. Muchos «grandes conceptos» de la hermenéutica, de la fenomenología hermenéutica, son perfectamente utilizables para entender la experiencia del cine y hacernos cargo de su utilidad. A la vez, estos conceptos no sólo se aplican sino que se redefinen, se perfilan, es decir, es la propia hermenéutica la que también gana en este acercamiento. A modo de simple enumeración, y sin ánimo de exhaustividad, presento brevemente una serie de conceptos que habría que considerar en una hermenéutica del cine. Estos conceptos también son claves en una ética narrativa, y esenciales en la fundamentación filosófica de una bioética narrativa.
1. Interpretación. Es el concepto clave de la hermenéutica, ya sea entendida metódicamente como fenomenológicamente. Adquiere su relevancia filosófica en la tradición que va de Kant a la fenomenología hermenéutica a través de Nietzsche[11]. Se completa, y se entiende, desde otras nociones como son «perspectiva», punto de vista o «prejuicio». El carácter perspectivista, plural, de nuestro acceso a la realidad, carácter interpretativo, se aplica al cine, donde cada película puede ser entendida como interpretación de realidad, interpretación de perspectiva; cada película nos dice algo, nos puede decir algo, de una forma única. Hemos de movernos en un campo de interpretaciones, de ideas y creencias, en un imaginario social, donde las películas son producto y a la vez resultado.
2. Experiencia. La gran aportación de la hermenéutica es, en palabras de Gadamer, ampliar el ámbito de la experiencia; romper el ideal positivista de experiencia, que acaba por confundir experiencia con «hechos» controlables y medibles; se trata por tanto de ir más allá de la «experiencia» positivista o de adoptar un positivismo radical. El mundo del cine, en su historia y diversidad, nos propone una experiencia abierta. Dejarse decir por la experiencia que el cine refleja y produce es continuar y profundizar esta intención fenomenológica. Por otra parte, y prolongando la reflexión de Kundera, podríamos decir que el cine contribuye a que la hermenéutica pueda explorar la pluralidad y diversidad del «mundo de la vida», otra forma de decir experiencia.
3. Imaginación. Es otro concepto clave de la hermenéutica en toda su tradición (Kant, Nietzsche, Husserl, Heidegger, Gadamer, Ricoeur, Ortega...). La imaginación no es «la loca de la casa», o el instrumento que entretiene y compensa la seriedad de la vida (el rigor de la ciencia), sino que es algo fundamental para la propia vida del ser humano y también como órgano de conocimiento. La imaginación y sus productos, mundo imaginario, no es una realidad de segundo orden, una dedicación suplementaria y complementaria, muy al contrario: es una forma de conocer la realidad y profundizar en ella.
4. Referencia-refiguración. Son dos conceptos tomados de la hermenéutica de Ricoeur, se aplican respectivamente a la metáfora y a la narración, y creo que puede extenderse su aplicación a las obras cinematográficas, pues pueden actuar a la manera de metáforas y/o narraciones. La tesis de Ricoeur, resumidamente, viene a afirmar que las metáforas y narraciones no sólo tienen un elemento de sentido, de configuración, que podría limitarse a producir adornos en nuestro lenguaje, sino que redescriben la experiencia, rehacen la experiencia. La metáfora tiene un poder de decir la realidad, de decir la experiencia, una experiencia que de otra forma no sería dicha, y conocida, y lo mismo sucede con la narración; la narración dice nuestra experiencia temporal. Referencia metafórica y refiguración narrativa pueden aplicarse al efecto de sentido de una película. El cine dice la experiencia, muestra la experiencia.
5. Mundo del texto. Este es un concepto gadameriano, retomado por Ricoeur; el mundo del texto, la cosa del texto, es aquello que la obra despliega, aquello que se da en la interpretación; es el mundo referido, el mundo refigurado; no es proyección del intérprete sino proyección de la obra en el encuentro con el espectador/lector. Toda película tiene la capacidad de desplegar un mundo ante el cual/en el cual/por el cual podemos figurarnos, imaginarnos, ensayar, rechazar, aceptar..., es decir, interpretar vitalmente.
6. Fusión de horizontes (diálogo). La interpretación es un encuentro entre el horizonte del texto/película y el horizonte del lector/espectador. Hay aprendizaje, crecimiento de experiencia, en la medida en que hay encuentro, fusión de horizontes, interpretación. La interpretación, y con ella el uso didáctico-humanístico del cine, sólo será posible en la medida en que se establezca un diálogo entre cine y alumno/espectador. La función docente tendrá como centro hacer posible dicha función, dicho diálogo. La obra proyecta un mundo en el que quizás yo me reconozco o no, la obra proyecta un mundo que responde de una forma a mis preguntas. Si yo no tengo preguntas, si yo no tengo interés, es probable que la obra no me diga. La tarea del hermeneuta, profesor por ejemplo, es despertar las preguntas y el interés del alumno para dar la ocasión a que la obra despliegue un mundo y tenga algo que decir.
7. Razón vital. Se trata, como es bien sabido, de un concepto orteguiano también presente, bajo otras denominaciones, en toda esta tradición. Con él me quiero referir al tipo de racionalidad, al tipo de pensamiento, desplegado con ocasión de la interpretación cinematográfica. No es una racionalidad fría y calculadora, sino una racionalidad que se mueve en el ámbito de lo posible, en lo diverso, en la complejidad, es decir, en la vida. La racionalidad puesta en juego es más amplia que la racionalidad moderna/científica. La racionalidad narrativa es otra forma de referirnos a una razón que quiere acoger la complejidad de la vida y de la experiencia. Además, recordar simplemente que la razón vital no sólo es un tema orteguiano, sino también un método, una forma de afrontar problemas y cuestiones consistente en «dar vueltas», «girar en torno», tarea para la cual el perspectivismo cinematográfico podría ser también un buen recurso. Acudir al cine, reflexionar con el cine, es una forma de actualizar y poner al día la razón vital orteguiana, razón hermenéutica o pensar narrativo, como antes señalaba siguiendo a J. Bruner.
8. Traducción. Concepto hermenéutico, también clave en esta tradición. La traducción es viajar, es comunicar, es el intento de establecer puentes y comunicaciones. El cine es otra forma de traducción, traducción de experiencia, de culturas, de puntos de vista diferentes. Ante una película, una obra, he de hacer una labor de traducción, de comprensión, es decir, de aplicación. Entender una película, comprenderla, es traducirla a mi experiencia, a mi vida, y quizás, como en toda traducción, no se entienda completamente (por eso es interesante el volver a ver las películas y por eso siempre tienen algo nuevo que decir), y quizás tampoco se entienda completamente, pues el sentido va a depender del intérprete, del traductor, de cada uno de nosotros. La traducción, la tarea de la traducción, es el paradigma del quehacer hermenéutico y también paradigma de la comprensión de una obra, lo mismo que de la labor didáctica de dar entrada al cine en unos estudios culturales, en unos estudios de humanidades.
Por todo lo dicho, la hermenéutica potenciada narrativamente a través del cine contribuye a:
a) Una transformación experiencial de la razón pura, a la conversión de la razón pura en razón vital;
b) un humanismo ético basado en la crítica y en la posibilidad de desarrollo de capacidades descubiertas en buena medida por la narración (por ejemplo empatía y compasión);
c) desarrollar formas de mediación, resolución de conflictos, deliberación y ejercicio del juicio;
d) una subjuntivización (referencia a personas concretas y procesos históricos abiertos) de las realidades socio-culturales;
e) posibilitar capacidades y poderes que persigan el desarrollo de la autonomía personal y la responsabilidad.
¿Y no es eso también lo que busca una bioética crítica y reflexiva?
6.2. Aprendizaje de cine: educación en bioética
El cine tiene el poder de narrar nuestra humanidad; no podemos por ello despreciar su dimensión formativa, crítica y transformadora.
Las películas en su amplia gama y variedad constituyen una representación del mundo; son objetos en sí mismos dignos de contemplación, dignos de disfrute, pero también nos informan de la realidad y del mundo. Nos comunican experiencias, nos reflejan vidas y mundos. Son un retrato vivo, complejo y difícil del ser humano. No es sólo una diversión, un entretenimiento; al ser transmisor de una imagen del mundo, de una visión de la vida y del ser humano puede ser utilizado para conocer el mundo y, por tanto, también, para transformarlo. Es un medio de educación, un camino abierto, y aún no del todo explorado, en la tarea de educar. Cada vez van siendo más numerosas las propuestas pedagógicas, pero todavía son insuficientes, sobre todo en el campo de la ética (y bioética). Hay una importante carencia de recursos sobre el uso del cine en la práctica didáctica de la bioética, sobre todo, una fundamentación de su uso.
El cine puede contribuir de una forma excelente a la formación cognitiva, emocional-sentimental y moral de las personas mediante la vía de la imaginación. Pero, ¿cómo hacer del uso del cine una práctica bioética? Se precisa una mínima formación cinematográfica; y no se trata de ser críticos de cine, pero sí, al menos, conocedores de los recursos y estrategias con los que cuenta el cine para revelarnos la complejidad de la existencia humana. Si la bioética no tiene más remedio que navegar en la complejidad de la existencia humana, el cine es un gran descubrimiento y un gran «amigo» en este propósito.
Comprender una película es establecer un diálogo con ella, ser capaz de leer sus claves, de ver el mundo a partir de ella, a través de sus imágenes. Al mismo tiempo, en este diálogo que lleva a cabo el formador en bioética (y los alumnos) se produce una transformación de la propia subjetividad, se da un cambio, es decir, un aprendizaje. Pero necesitamos una determinada actitud y preparación, unos recursos, unas habilidades, para que el cine no sea un mero ejemplificar la teoría más o menos bien explicada, ni tampoco un medio manipulador, ni tampoco una simple forma de pasar el tiempo, de entretener y aparentar modernidad, cuando lo único que se está haciendo es declinar de la labor de la educación, en nuestro caso la educación en bioética.
Utilizando el cine, utilizando la narración, hemos de ser capaces de pasar de la «anécdota» a la categoría, es decir, de pensar problemas universales desde historias concretas de hombres y mujeres. Los valores no existen independientemente de los seres humanos que los realizan, sin sus acciones, sin sus historias. Narrar la vida es empezar a encontrarle sentido, y el cine es un instrumento de narración y de fabricación de sentidos.
Pero hay que hacer un uso adecuado del cine. Tan importante como el uso de películas va a ser el cómo relacionemos el cine con la actividad bioética misma o, dicho de otra manera, cómo relacionemos la bioética con la estética. ¿Cómo se relaciona cine y bioética (ética), bioética y estética? ¿Puede la imagen narrada sustituir al concepto, a la argumentación?
6.3. La perspectiva hermenéutica
Nuestro planteamiento choca básicamente con dos actitudes:
a) La de aquellos aferrados a una concepción de la ética (y también de la bioética) que la entienden como algo difícil, «riguroso» y científico, que no puede mezclarse con la «modernidad»; para este tipo de bioeticistas nuestra propuesta es desvirtuar la bioética.
b) Por otro lado, otros –los más modernos– desprecian el trabajo teórico-filosófico de la bioética, y piensan que el cine, la estética, o el arte, ya es suficiente en sí mismo, tiene recursos suficientes, y bastaría la crítica literaria o cinematográfica como discurso teórico.
Estas dos perspectivas implican dos formas educativas de entender la relación entre cine y bioética. Para unos, la bioética no necesita del cine (o de la narración) y si lo utiliza es sólo en forma de ejemplos, y, para otros, la experiencia estética sustituye a la reflexión crítica. Sin embargo creo que hay otra manera de relacionar cine y bioética. Es la forma hermenéutica, aquella que uniría bioética (ética, filosofía, humanidades y ciencias) y cine. Según esta forma de relacionar ambos, el cine no es ya por sí mismo el descubrimiento de una verdad o interpretación correcta (o más correcta), ni tampoco es un simple ejemplo que aducimos en una explicación. La obra cinematográfica o literaria puede ayudarnos a descubrir la interpretación más correcta o a entender valores y a vivirlos; las imágenes pueden «empujar» nuestros conceptos a un mayor nivel, y a su vez estos pueden hacernos ver en una película elementos universales y «verdaderos». La relación entre bioética y cine no es de exclusión o sumisión, sino de interpretación. La experiencia estética sólo puede ser una experiencia de la verdad, de un problema o de una situación si es interpretada, es decir, si es envuelta por el trabajo argumentativo del concepto. Sólo desde este modelo es legítimo el uso del cine como práctica bioética, sin desvirtuar ni el cine ni la bioética.
Resumo estas tres maneras de relacionar cine y bioética, desde una perspectiva pedagógica, con el esquema de la página siguiente.
Lo importante en la lectura filosófica del cine no es la película ni la experiencia particular del alumno, sino el entrecruzamiento entre una y otra; esa experiencia que nace del encuentro con la obra de arte, y que la hermenéutica contemporánea ha llamado fusión de horizontes, o simplemente comprensión, es la que permite el aprendizaje del alumno, y del profesor, y que la ética (bioética) siga siendo un saber vivo, porque nace de la vida y es capaz de cambiar la vida.
Nos centraremos en el tercer modelo, el modelo hermenéutico. La hermenéutica narrativa constituye el fundamento de una bioética narrativa (desde el cine, en esta ocasión).
Ücretsiz ön izlemeyi tamamladınız.