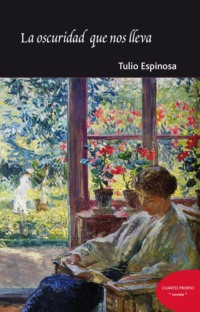Kitabı oku: «La oscuridad que nos lleva», sayfa 2
2
El Portal del Siglo
– ...después de Portales ningún estadista chileno ha abrigado el sentimiento de la nacionalidad con el vigor que Balmaceda. Lo que en los demás fue amor filial hacia la tierra, la fauna, la flora y el aire que dieron el ser a los antepasados y mecieron la cuna, con otras palabras, mandato del subconsciente, en Balmaceda fue pasión que absorbió casi por completo su rico fondo sentimental. La exclamación con que cierra su testamento: “he amado a mi patria sobre todas las cosas de la vida”, brotó directamente del corazón. Pero mientras en Portales sólo hubo una sencilla idealización, una transferencia a la patria de los sentimientos, abnegaciones y ternuras del amante por la mujer amada, en Balmaceda se produjo un fenómeno distinto: la identificación de la patria con su propia personalidad; el vértigo de la grandeza surgió conjuntamente con la exaltación patológica de su persona...
De manera instintiva, sin explicarse la causa el Lector detiene la lectura. La Señora ha abierto los ojos, muy abiertos, su mirada se fija un instante en el cielo raso y luego resbala lentamente hacia él que permanece en silencio. La Señora suspira, un hondo e inexpresivo suspiro.
–No siga, por favor –dice con calma–. Por hoy es suficiente.
El Lector la observa un instante, cierra el libro y lo deja descansar sobre sus rodillas.
–¿Pasa algo? ¿Está cansada? Quizás prefiera esperar un rato. ¿De verdad quiere que lleguemos hasta aquí por hoy?
–No, no sé, quizás no, aunque sí, tal vez estoy algo cansada. Pero no es por la lectura, no crea, aunque quizás la lectura y algo más. Son demasiadas las cosas que me cansan, recuerdos que se me acumulan como objetos inservibles. Además es temprano, no me gustaría que se fuera. Claro, es que también la historia es un bodegón persa donde cabe tanta cosa, ¿no le parece? A la larga los libros de historia terminan por agotarme, me hacen soñar, me elevan y fuerzan mis recuerdos pero al mismo tiempo me anclan a esta pobre tierra. Como decía con frecuencia mi padre, soy al revés de los cristianos, mi pobre padre, un pozo de conocimientos inútiles, decía que los grandes lectores terminan inevitablemente por caer en la historia. No soy yo, debo reconocerlo, a pesar de haber leído toda mi vida sigo prefiriendo lejos la novela, me parece el más noble de los géneros y, aunque no se lo proponga, la mejor aliada de la historia.
La Señora queda en silencio y el Lector se siente forzado a decir algo.
–¿La novela aliada de la historia, dice? ¿Pero no ha dicho varias veces que la novela es un género de ficción?
–Así le dicen, ficción –la Señora lo mira con curiosidad y le habla como a un niño que no termina de entender–. ¿No me dijo que usted es escritor?
El Lector se reclina en la butaca y sonríe tímidamente como sorprendido en culpa.
–Bueno, tanto como escritor no sé…
–El caso es que escribe, da lo mismo, su experiencia le dirá que por mucho que invente terminará siempre hablando de usted mismo, y al revés, aunque se proponga contar su vida letra por letra estará inventando a cada rato, ¿no es así? Bueno, pues, eso me parece que es justamente la novela, la ambigüedad misma, mezcla de vida y ficción, no sé explicarlo pero el caso es que de ahí viene su relación con la historia, si quiere saber, por ejemplo, cómo vivían, qué hacían las personas, sus hábitos, sus costumbres cotidianas, no sacaría nada con buscarlo en algún libro de historia pero en cambio lo encontraría con pelos y señales en cualquier novela de la época, piense por ejemplo en…, ¿cómo se llamaba ese muchacho, el que terminamos de leer hace poco?
–¿Cuál, Martín Rivas?
–Eso, Martín Rivas, ahí está justamente el Santiago de esos tiempos, ¿qué época era?
–Mediados del diecinueve, entiendo.
–Sí, eso es, por eso nunca me convencieron los agoreros que se despellejan anunciando la muerte de la novela o al menos la ven en último estado de agonía. Se equivocan. La novela prevalecerá, ¿sabe por qué? Porque la novela cuenta una vida, la vida, lo que le pasa a la gente. Satisface nuestra necesidad de contar, lo que sea, una fatalidad, como dormir o respirar, y mientras alguien respire contará lo que oye, lo que ve y lo que siente, nunca dejaremos de contar si hay un oído dispuesto a escucharnos.
La Señora se detiene. Como de costumbre el Lector no ha hecho un gesto para no interrumpirla, siempre igual, cuando comienza uno de sus infatigables discursos no sabe si continuar la lectura como si nada o dejar pasar el chaparrón de su inagotable verborrea. Sí, la Señora tiene razón. Todos contamos y ella es el mejor ejemplo, cuenta, cuenta, cuenta con una memoria prodigiosa a pesar de su edad, de sus males, de su consunción, del agotamiento que constantemente la aqueja, con increíble lucidez narra aspectos de su vida como si de verdad ocurrieron, lo que nunca se sabe, y que no siempre consiguen despertar el interés el Lector, cuando no francamente lo aburren, aunque al final siempre terminan por fastidiarlo y se limita a dejar pasar el tiempo intentando pensar en cualquier cosa o formulando un comentario cualquiera para darle a entender que está totalmente concentrado en sus palabras.
–No –continúa La Señora, sin transición, la vista clavada en el techo–, en realidad no sé bien si la historia me interesa o sólo me entretiene, pero nunca deja de despertar mi curiosidad tanto acomodo de los historiadores para encajarnos su cuento sin dolor. Fíjese, por ejemplo, en lo que acaba de leer del tal Encina, en definitiva no escribe mal, ¿no? Es entretenido, pero qué hombre más apasionado, ¿no deberíamos los lectores, digo yo, por simples seres que seamos exigir de un historiador una pizca de ecuanimidad? Aunque, claro, al fin y al cabo lo entiendo, todos terminamos haciendo lo mismo, contar como nos da la real gana, pero muy diferente es, digo yo, hacer un panegírico o diatriba de un personaje según se le ame o deteste. Digo yo. Sin ir más lejos mire lo que dice de Balmaceda, primero lo glorifica y al segundo lo denigra sin ningún escrúpulo, sin detenerse a pensar que el pobre no pasó de ser su propia víctima, su vida ardió hasta la última hebra consumida en su propio fuego y al final su holocausto, porque eso fue, un holocausto, ¿o no?... ¿Por casualidad sabe usted lo que es un holocausto? …Oiga, pues, ¿no me oye, en qué piensa?
El Lector se sobresalta.
–Perdón, sí, por supuesto, la escuchaba, pero bueno, todos sabemos lo que es un holocausto pero no sabría definirlo. Ahí tiene un diccionario, ¿quiere que lo busque?
La Señora hace con boca y ojos un gesto de molestia y cierra los párpados, su mano se levanta débilmente en un ademán incomprensible.
–No le dé importancia, después de todo cualquiera se evade de las latas de una vieja. Tampoco yo sé bien qué es un holocausto, pero supongo que en definitiva es un acto de abnegación, ¿no? Y por si no sabe en qué consiste la abnegación, pues es, simplemente, un sacrificio por el bien de alguien. Y eso fue lo que le pasó a Balmaceda, el sacrificio máximo, un acto supremo de amor, de amor a sí mismo, claro. Igualito a lo que vivimos hace poco en carne propia y cuyo eco no termina todavía de apagarse, al contrario, durante mucho tiempo nos pesará en la conciencia antes de ser capaces de juzgarlo desde fuera, como cualquier otro hecho del pasado. Al fin y a la larga lo único que puede temperar las odiosidades es el tiempo para permitirnos juzgar los hechos desde un punto de vista humano, eso, libre. Mire no más como el tal Encina se atreve, tan suelto de cuerpo, a afirmar que el impulso final de Balmaceda fue el vértigo de grandeza y, como si fuera poco, una exaltación patológica. ¡Vértigo de grandeza y exaltación patológica! Que ganas de saber si a esta altura seguiría pensando lo mismo, y si el vértigo de grandeza y la exaltación patológica también valen para el que vino después. Y me gustaría tanto saber si eso del vértigo de grandeza lo dice como ofensa o alabanza.
La Señora calla. Un aire de cansancio le pega los párpados. El Lector la observa sin saber si es mejor interrumpirla o dejar fluir su perorata, aunque después de todo qué importa, qué importancia tiene discutirle, preguntar o un gesto de asentimiento complaciente. Termina por hacer un vago ademán con la mano para estimularla a continuar y la Señora sonríe, satisfecha.
–Espero que no me juzgue mal –se vuelve a él con una incierta expresión–. Después de todo, hablar mal de los historiadores es un lugar común, peor, una pequeñez. Es que con los años me puse tan escéptica que no me parece justo calificar a las personas así como así de mejores o peores, ¿quién es mejor o peor, digo yo? Supongo que estará de acuerdo en que no hay nadie cien por ciento bueno ni malo, el mal y la virtud son, al fin de cuentas, resultado de un azar cuando no de un capricho. Una vez leí o escuché, ya no sé, tal vez a mi padre, que nuestro única finalidad en el mundo es un juicio final donde terminarán por dividirnos en buenos y malos por los siglos de los siglos amén, y mientras eso no suceda concedamos a nuestros semejantes por lo menos el beneficio de la duda. O, como decía mi mamá, al freír será el reír.
La Señora se distiende, cierra los ojos. Parece dormitar. De pronto los abre y de nuevo clava la vista en el cielorraso, como si viera más allá de él.
–Bueno, volviendo al loco ese de Encina digamos que Balmaceda se respondió a sí mismo como hombre y eso no es poco, ¿no le parece? Por último qué más da, convengamos en que a lo mejor Encina tiene razón y al fin ya está bueno, basta, le dio forma a la historia a su santo gusto y quedó feliz– incorporándose a medias en la cama da una mirada a su alrededor como temerosa de que alguien más pueda escucharla–. Menos mal que no puede oírme, con el carácter que tenía me hubiera despellejado viva. Por lo demás quién soy para criticarlo, qué presunción, después de todo sé bien lo que se siente cuando a una la ponen de vuelta y media por el simple hecho de decir lo que piensa –mira al Lector encogiéndose de hombros–. Disculpe… ya sabe que hablo sólo de mí, que manía, en la vejez eso no tiene vuelta, los viejos vivimos de recuerdos y por favor no me mire con esa cara, no vaya a decirme que no soy vieja, una y otra vez volvemos a la niñez y adolescencia y es que cuando niña, y con mayor razón ahora que soy vieja, dije siempre lo que me daba la real gana. No puede imaginar con qué frecuencia mi familia se desplomaba cada vez que yo abría la boca, mi mamá se clavaba en el suelo como estaca con una cara espantosa de vade retro, y mi padre se lanzaba a hablar a trompicones para disimular mis palabras o para hacerme callar de un rugido, cuando no de un feroz tapaboca. Mi padre, bueno, no solo él, también mi mamá aunque más no fuera para llevarle el amén, me encontraban el colmo de lo hueca y superficial, nunca conseguirían nada de mí decían y ¿sabe? Terminé por encontrarles razón. ¿Qué soy? ¿En definitiva, quién? Ni la sombra de lo que alguna vez esperaron de mí, apenas el simple y pésimo resultado de mis lecturas –la Señora sonríe bondadosamente–. No puedo dejar de reírme de su cara de interrogación en último grado de curiosidad, ¿me equivoco? No deja de preguntarse una y otra vez si la historia y los historiadores merecen tanta fobia como la mía. ¿Sabe por qué, le interesa mi respuesta? No, ya sé que no, pero después de todo ya estoy hablando...
El Lector la interrumpe.
–Perdone pero, ¿puedo responder por mí? Se equivoca, lo que cuenta me interesa, parece pensar que me aburre escucharla y no es así, palabra, cuenta su vida con tanta pasión… Bueno, si de verdad es su vida.
En los labios de la Señora la sonrisa se amplía como un rictus.
–¿Cree que invento, que sueño?
–De inventarlo, supongo que no…
–¿Supone?
Ahora ríe el Lector con ganas.
–Bueno, tal vez todo, todo no, pero siempre le ponemos de nuestra cosecha cuando contamos algo nuestro.
La Señora lo observa con bondad y algo de ironía. Se encoge de hombros, tan consumido está su cuerpo que el movimiento apenas consigue arrugarle el cuello.
–Dejémoslo así, al fin y al cabo dicen que toda vida es una novela, lo que vivimos a diario terminamos inventándolo y, después de todo, no tiene importancia.
El Lector se inclina para decir algo pero la Señora se lleva el índice a los labios y alza las cejas como si al final, de verdad, el asunto careciera de importancia.
–No se preocupe, no importa, da lo mismo. Lo malo es que la lectura y los recuerdos terminaron por soltarme la lengua, no es su culpa, tampoco del fantasioso de Encina. ¿Quiere que le diga? En último término se trata de una suerte de conjuro que me ha perseguido a lo largo de toda mi vida y no solo a mí, a mi familia entera, con persistencia demencial, la famosa historia se empecinó en pisarnos los talones, sin dejar de lado que su ocupación natural es perseguir su propia sombra para convertirnos a todos en víctimas, nihil novum, declamaba mi padre con esa ostentación ridícula de cultura que a la postre de nada le sirvió, aunque, cursilería mediante, el pobre no dejaba de tener razón, la historia se da vuelta de carnero para crear héroes y villanos, todos víctimas igual que nosotros los seres comunes y corrientes, que la vivimos y sufrimos aunque nadie nos pondrá nunca en la cabeza una corona de laurel, igual que el tipo de la piedra, ¿cómo se llamaba?
–Sísifo.
–Eso, Sísifo, ignorados y modestos como hormigas la vamos empujando desde abajo, ¿resultado? Mire no más a su alrededor, adonde gire la cabeza verá víctimas inocentes y anónimas abusadas o esclavizadas, genocidios por las causas más arbitrarias, raza, religión, territorio habitable, que sé yo, venganza, muerte y ambición, bajo todos los vientos el horror de la historia. Macbeth siempre vigente.
Ambos guardan silencio. El Lector asiente con lentos movimientos de cabeza.
–No sé si me va a creer –dice en voz baja el Lector–, pero tengo que decírselo, me sorprende su lucidez.
–¿Estando como estoy postrada, minusválida, no solo de cuerpo sino también de mente?
El Lector se reclina en la butaca, cruza las manos sobre el libro que conserva en las rodillas y asiente con un ademán.
–Quiero creerle –la Señora baja los párpados y se abandona en la almohada–. Me gustaría creerle, aunque sigo pensando que no tiene importancia. Nada la tiene. Porque me parece que a ratos confundo las cosas, recuerdos, hechos, personas se me vienen a la mente como un torrente sin saber de dónde vienen, a veces veo todo negro, o blanco si prefiere, me gusta pensar que leer tanto me fue útil, no me expreso mal, supongo, pero nada más –con sonrisa más bien melancólica observa al Lector casi con dulzura–. No sabe lo que para mí significa que me escuche, alguien, cualquiera, pero de verdad si no fuera usted no daría lo mismo, con tanta lesera que se me viene a la cabeza me siento como un mar después de la tormenta aunque no me gusta repetir lugares comunes. O quizás en plena tormenta, porque todavía tengo ganas de hablar –se vuelve la Señora hacia el muro y continúa como sin esperar ser escuchada–. Sí, así ocurrió con mi familia y como si fuera hoy, perdone, otro lugar común, recuerdo la primera muestra que tuve, la primera que viví. Mi abuelo, el padre de mi padre al que no llegué a conocer, murió la noche y quizás a la misma hora en que el pobre Balmaceda terminaba por reconocer que se hacía humo toda esperanza de salvación. Mi padre, con su retórica venida a menos, solía contar que a pesar de ser muy niño recordaba la tarde en que Santiago se veía cubierto de banderas chilenas y rojas, ¿por qué rojas? No sé, flameaban en los techos de las casas, decía, en los edificios públicos, la gente las agitaba en calles y plazas, las campanas de las iglesias, todas, decía, tocaban a rebato como en una alegre fiesta, soplaban vientos de venganza, decía, con esas palabras, el odio se olía tan fuerte que hasta el más cándido hubiera podido pronosticar un final trágico. Ya de noche, decía, empezó el saqueo mi alma, la chusma, decía, se abalanzó sobre las casas de los parientes, amigos y partidarios de Balmaceda y salían con carretones cargados de muebles, cuadros, cortinajes, ropa, alfombras, las mansiones de lujo eran reducidas a escombros, a nada. No solo saqueaban las casas de los ricos, decía enceguecido de rabia, con la misma saña, la de los pobres y azuzados por gente bien, peor todavía, por curas, sí señor, gritaba, por curas que desde el púlpito o el portal de la iglesia repartían listas con nombres y direcciones. Como podrá suponer la familia de mi padre era partidaria furibunda de Balmaceda, así que no pudieron librarse, un tropel echó abajo a empellones puertas y ventanas y comenzó la rapiña mi alma, decía engrifado por el odio, más de alguien quiso prender fuego a la casa y no le resultó, pero la registraron de punta a cabo arrasando con lo que encontraban a su paso. Y de pronto, entre tanta locura, mi abuelo vio a un hombre que sacaba con berridos de alegría un pequeño arcón donde guardaba antiguas cartas familiares, nada de valor, solo cartas de tíos, abuelos, primos, qué se yo, y sin pensarlo dos veces se abalanzó sobre él para recuperarla. Y claro, pasó lo que tenía que pasar, sin conocer el contenido de la caja y tal vez sin siquiera importarle pero a fin de conservar a muerte su tesoro al hombre no se le ocurrió nada mejor que darle a mi abuelo un feroz golpe en la cabeza con un candelabro de plata. Y ahí mismito se acabó todo. Simplemente se la partió en dos, como quien parte un zapallo.
El Lector contiene la respiración, mira con aire incierto a la Señora y sigue sus palabras inclinado en la butaca.
–Pero… ¿Es verdad?
La Señora lo mira sin entender.
–Es verdad qué.
–¿Es cierto lo que me cuenta?
La Señora suspira, cierra los ojos y de nuevo se vuelve hacia el muro, vuelve a suspirar largo y sostenido. Con calma, casi a punto de sonreír, responde como si le explicara a un niño.
–Usted qué cree. ¿Cree que invento? Sabe, a veces pienso que no se traga una sola de mis palabras, que cuento sueños, imaginación, o simplemente que enloquecí.
El Lector se relaja. Sonríe ligeramente.
–¿Por qué no se responde usted misma?
Ella mira el cielorraso con mirada neutra, como si reflexionara sobre algo sin entender si es serio o una broma.
–¿Y usted no se atreve a decirlo?
Ahora el Lector ríe abiertamente, sonrisa algo forzada pero sincera.
–No me pregunte. Ya le dije, si hay algo que admiro es su lucidez, la fluidez con que brotan esos… recuerdos.
La Señora aparta la vista del Lector, reflexiona.
–Lo dice con ironía.
–Perdone, no fue mi intención.
–Ni yo misma tengo la respuesta –suspira–. Sabe, desde chica tuve la capacidad de soñar, dormida quiero decir, una nube de sueños que me agota, cada mañana amanezco extenuada y abrumada por mil imágenes. Pero de ahí a inventar…
–¿Quiere decir que cuando cuenta confunde sueños y realidad?
–Quiero decir algo como eso. No creo inventar, pero las imágenes caminan por mi cabeza como malos vientos.
–¿Pesadillas?
–No, pesadillas no, no siempre. Sueños, extraños sueños, algo indescifrables, un poco inquietantes pero no espantosos. En todo caso lo que acabo de decir es mi recuerdo de lo que una y otra vez contaba mi padre y no tendría por qué no creerle. Desde niña mi lema es la verdad ante todo, por eso le digo que cada vez que él contaba con un dramatismo aterrador la muerte de su abuelo con la cabeza partida por el medio, me daba risa, sin poder evitarlo, claro, era chica y es mi única defensa. Es que contada por él la historia me parecía una peripatética comedia de la radio, ¿puede imaginar a un niño de siete años entrando a toda carrera en los restos humeantes de su casa con media cabeza del padre en las manos para depositarla en la falda de su madre horrorizada? No me juzgue a la ligera, pero no le creía aunque jurara decir la verdad, lo cierto es que el día del desastre de Balmaceda mi abuelo murió de un accidente de… de multitud, por decirlo de alguna manera, y mi padre fue siempre el mismo, genio y figura, capaz de inventar cualquier cosa con tal de aparecer como un súper héroe. Al fin, el suicidio de Balmaceda en un gesto, algo teatral, y la muerte de mi abuelo con la cabeza partida en dos hicieron florecer en mi padre un odio a muerte por lo que llamaba la masa ignorante, nunca dejó de culparla de los males que se dignó traernos nuestro querido siglo veinte. Por qué me mira así, ¿no me cree?
El Lector sonríe, condescendiente.
–Le creo, sí, creo que oyó lo que me cuenta.
–Lo oí. Claro que lo oí. Mil veces. Crecí al amparo de esa historia y no he podido explicarme si es esa la razón, al parecer nadie conoce los verdaderos motivos de sus actos, por la cual en mi vida no he hecho otra cosa sino leer, hundirme en la lectura de los libros como bestia acorralada. Y supongo que las lecturas desordenan mi cabeza, me confunden hechos vividos si es que los viví y me provocan inagotables ensoñaciones, y es así, simplemente así como mis lecturas y mis sueños y a lo mejor mi vida, llegan a ser lo mismo.
–Bueno le repito, ¿por qué no iba a creerle? Aunque no deja de parecerme rara su capacidad para recordar tanto detalle con claridad.
–A lo mejor porque es cierto. A lo mejor porque lo soñé. Y por último porque a lo mejor lo invento, ¿no ha pensado eso?
–¿Nunca le han dicho que es una estupenda narradora?, ilumina todo como si lo estuviera viendo.
–¿De verdad? Mi padre decía lo mismo, aunque no decía narradora sino cuentera, el asunto era desprestigiarme, ante mí misma, claro. La cosa es que cuando ocurrió lo que mi padre llamaba la tragedia balmacedista yo no estaba todavía en este mundo, llegué más tarde. No tendría problema en confesar el año en que nací, pero sencillamente no me acuerdo. Mi padre decía que los acontecimientos balmacedistas fueron el portal, la entrada del siglo veinte. Portal o no, la muerte de Balmaceda por su propia mano es patética hasta la desesperación, aunque no poco poética ¿no le parece? Y como toda muerte trágica novelesca hasta la saciedad. Por eso nunca dejará de extrañarme que nuestros novelistas, generosamente, la hayan olvidado.
Y bueno, como comprenderá fácilmente, la espeluznante muerte de su padre marcó, cerró la mente del mío. A piedra y lodo. Una y otra vez hablaba, en invierno con la música de fondo del zapateo de la lluvia y en verano debajo del parrón, de la insalvable ignorancia de las masas, como el origen de nuestras tragedias, incapaz de ver en su ojo la tremenda viga. Y fíjese que desde niña me pareció ver en esa miopía la más importante de las causas de la oscuridad que se nos vino encima y nos lleva… hacia dónde, desde entonces veo con nitidez a la estupidez pasearse como en su casa por las páginas de nuestra historia, este pequeño, bendito mundo a nuestro alrededor se entontece día a día, paso a paso, año tras año nos hemos venido sumiendo en esta peligrosa oscuridad.
Se detiene la Señora. Relaja los músculos del cuello y descansa la nuca sobre la almohada en actitud de agotamiento. Silencio ominoso, como si la habitación se llenara de presencias.
–La entiendo –dice el Lector en voz baja–. No se ha dado la oportunidad de contarle que también mi padre…
–Sí, sí, sí –se vuelve alerta la Señora hacia él–, por favor no se detenga, cuenta tan poco de usted pero no me diga nada, ya sé, está pensando aunque no lo dice que acaparo todos los momentos en que podemos hablar.
–No se trata de eso, vengo a leerle y me gusta oírla contar.
–Bien, pero siga, ¿su padre?
–Era un hombre inteligente, eso creo, vivía enfrentado a su tiempo, se sentaba junto a mí en la mesa de la cocina y me hablaba largo rato, como usted se quejaba de la tontería a su alrededor, una especie de entontecimiento generalizado, decía, nadie enfrenta su responsabilidad, nadie es culpable, todos son víctimas, a pesar de alguna forma de progreso todo parecía derrumbarse, no sé si por haber vivido mucho…
–Ah, eso, claro, añejeces de la vejez. Quizás no deja de tener razón, pero no solo eso, también cuestión de oído, a veces me siento transportada por esta maligna oscuridad que nos está llevando.
–No preguntes por quién doblan las campanas…
–Justo. ¿Eso es de?
–Hemingway, no de él sino un poema de…
–No me interesa, lo importante es lo que dijo.
La Señora queda en silencio. El Lector escruta el cielo raso como en busca de la mejor forma de decir algo.
–No le puedo decir que no esté de acuerdo –parece reflexionar, codos apoyados en los brazos de la butaca y el mentón en los puños cerrados–. Pero me habla como si fuera filósofo y estoy lejos de eso.
La Señora cierra los ojos, demora en hablar.
–Yo, de filosofía, nada. No estoy segura de lo que digo, las imágenes me brotan sin premeditación. Pagué un precio alto. Pero volviendo a Balmaceda, fíjese que nunca me he topado con una novela, no sé si existe, que recree a ese pobre hombre en medio de la furia, nuestros novelistas parecen haber olvidado un drama novelable como pocos. Pero también los historiadores, en general les preocupan los acontecimientos y poco los seres humanos detrás, o delante, según se mire. Quizás sea por eso que para mí no hay como hundirme en el mundo de las novelas, el único lugar donde encuentro seres comunes y corrientes como yo, igual como los historiadores se las arreglan para acomodar a su aire los hechos y personajes a fin de defender a sangre y fuego su trinchera, a mí me interesa la vida y alma de los pequeños seres, los modestos, insignificantes, inocentes y anodinos y tantas veces indefensos testigos de la vida.
Y ya ve, puedo divagar hasta el agotamiento, lo aburro, ya sé, pero no se defienda, no es necesario, trate de entender sin juzgarme. No viví en carne propia la historia de mi padre con la cabeza del suyo a la rastra, pero ya le dije, lo que ocurrió esa noche terminó por convertirse en un símbolo, como mi padre acostumbraba decir, fue el vestíbulo del siglo que se nos vino encima con su secuela de odio y violencia. Pero disculpe, es que hablo y hablo y hablo y mi pobre cerebro se enreda, ¿no ha pensado que mis recuerdos perdieron su norte? Sea sincero, hablar me agota. ¿Nos vemos mañana?
La Señora deja caer los párpados. El Lector hace una reverencia de múltiples interpretaciones que ella no alcanza a ver y lentamente, sin decir palabra, se pone pie y se dirige a la puerta de la habitación. Se detiene y regresa al oír las últimas palabras dichas por la Señora en voz muy baja sin abrir los ojos.
–Deje el libro a mi alcance, a ver si más tarde me viene el valor de leer. Cada día me cuesta más soportar libros tan pesados. No se ría, me refiero al volumen, no al autor. Gracias, muchas gracias, hasta mañana.