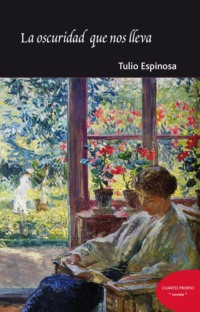Kitabı oku: «La oscuridad que nos lleva», sayfa 3
3
Un Barco de Velas de Colores
–Tantísima lluvia– decía Camila– para llegar al fin la primavera tan esperada.
Sonríe el Lector y bebe su café a meditados sorbos. Sin mirarlo, Camila se afana en la rutina diaria, friega minuciosa y va depositando la vajilla en el secador en un orden incierto. Camila tiene movimientos refinados y un dejo de coquetería en el accionar de sus manos más bien toscas, de los ojos transparentes y volátiles.
–Así que usted es lector– dice sin desconcentrarse, con lentos movimientos de cabeza que parecieran reafirmar algo que cuesta comprender.
–Lector no, pues, Camila, qué significa ser lector, ese oficio no existe –modula exageradamente como hablándole a un niño–. Ya le dije, le he dicho varias veces, estudié para profesor.
–¡Ah! –reafirma Camila, como si por primera vez entendiera mientras enjuga sus manos en el delantal, desconfiada lo observa de soslayo–. Interesante –notorio tono admirativo en su voz –. ¿Y si es profesor por qué no le hace clases a los niños? ¿Por qué lee no más? Si lee es lector, esa es su profesión.
–Mire Camila, en primer lugar leer en voz alta no es una profesión, ni siquiera un oficio. No solo a niños se les hace clases. También a los grandes…
–Pero ¿ve? Dice que no es profesor y me habla como profesor.
–Es que parece que usted no entiende nada de nada, Camila, pero bueno, dejemos eso, no enseño porque… Tal vez alguna vez lo hice, lo cierto es que no terminé de estudiar.
–¿Y por qué dejó de estudiar, no le dio el mate?
–¿Qué cree usted?– leve acento de fastidio en el tono de voz del Lector.
–No creo nada. Es una pregunta.
–Estoy empezando a acostumbrarme a sus preguntas que son como bombazos. No pude seguir, Camila, mis padres no podían pagar, debí dejar la universidad.
–¿Y le hubiera gustado seguir?
–No sé, tal vez, pero así fue.
–¿Me creería si le digo que nunca he leído un libro?
–¿Nunca? ¿Ni siquiera en la escuela?
–Bueno, a lo mejor en la escuela sí, tanto no me acuerdo. Es que fui poco a la escuela, quedaba a leguas de mi casa y allá en invierno llueve pero ¡llueve! Ahora a veces leo el diario. A veces.
Tras un momento de inmovilidad concentrada en la conversación, Camila continúa en su afán de toda hora, trapea el lavaplatos, seca cubiertos y mesones a la velocidad del rayo, displicente arroja el paño junto al secador y después de dirigir al Lector una sonrisa imposible de descifrar sale de la cocina. Se oyen sus pasos breves subir la escalera y perderse en el pasillo del segundo piso.
El Lector queda solo. Ha llegado el fin de su jornada. Como todas las tardes Camila lo retuvo ofreciéndole una taza de café. A veces lo invita a almorzar o a comer, a la Señora no le importará, dice, al contrario. Pero sin conocer la razón nunca ha aceptado, tal vez por un afán de no molestar mal entendido. Enciende el tradicional cigarrillo tras una taza de café y camina hasta la ventana. La vista del jardín casi en penumbras hace presagiar un día tibio. El ocaso de una primavera anticipada. Fuera todo estará como de costumbre, cerrando los ojos puede ver el paisaje citadino de todos los días en torno a la casa que le ha llegado a ser familiar. Barrio, calles, castaños y abedules, gente que conversa de pie apoyada en las verjas, todo sobradamente visto. Diariamente durante dos años al terminar la diaria jornada de lectura recorre con la vista las fachadas, las casas señoriales de dos pisos, los escasos edificios y pequeños locales comerciales, más de algún negocio de automóviles que de un día para otro han ido abriendo sus puertas a lo largo de la avenida Bilbao desde no hace mucho tiempo, hasta entonces un barrio exclusivamente residencial.
Ha quedado solo en la cocina. Solo. Inexplicablemente Camila, siempre atenta y preocupada, se ha ido al segundo piso, la Señora tendrá necesidades que atender, labor de Camila; al parecer Selmira es la encargada sólo del aseo, lavado y planchado de ropa y aunque cumplen actividades perfectamente diferenciadas permanecen unidas por una potente amistad. O solidaridad, qué se yo, se dice el Lector, algo que como un hilo invisible las une de mujer a mujer. Y ahora, el silencio y vacío producidos en torno suyo, le traen de improviso la antigua y reiterada sensación de tener la vida en suspenso. ¿En suspenso de qué? Nunca tiene respuesta, sólo que, como suele decirse a sí mismo, siente su vida en compás de espera. ¿En espera de qué? Se ha preguntado sin darse tampoco una respuesta. De algo. Un hecho, una circunstancia imprevista, un suceso casual, ya que nunca ha tenido una opción de voluntad, con la potencia de alterar la rutina cotidiana. Incapaz de defenderse de ella odia la rutina, aunque no tanto ahora que desempeña este impensado trabajo –sí, trabajo, su oficio, como dice Camila– de leer diariamente en voz alta, una labor insólita por decir lo menos, aunque capaz de liberarlo del hastío, que sin aviso ni motivación aparente se apodera de él en ciertas ocasiones desde el exacto día, ha terminado por creer, de su nacimiento.
Ayer, por ejemplo, sucedió algo levemente distinto. La Señora había estado todo el día tensa, sumida en sus profundos recuerdos, detalles de vidas soñadas o vividas, y le pidió retirarse más temprano que de costumbre, la simple ruptura de sus hábitos lo sumió en esa sensación. Indeciso trepó en una micro, la primera en detenerse en la esquina de Bilbao, que por la hora viajaba semivacía. Ni un pensamiento vino a su mente durante el trayecto. Solo observar, mirar, registrar lo que abarcaba su mirada evasiva, líneas, colores, figuras en movimiento, los pequeños y deslucidos letreros comerciales de todos los días. Sin darse cuenta llegó al centro y siguiendo un desconocido impulso descendió en la Alameda frente al Paseo Ahumada. Algo desconcertado observó a su alrededor, finalmente, sin escoger conscientemente rumbo ni lugar se encaminó en dirección a la Estación Mapocho.
Al acercarse el Paseo Huérfanos un ruido inusitado, un suave coro de voces le hizo observar a su alrededor y tomar conciencia del lugar donde se encontraba. Detenido en la esquina, las manos hundidas en los bolsillos, vio avanzar por el medio de la calzada desde el oriente a una compacta columna de mujeres que interrumpía el paso de los transeúntes; marchando con expresión grave, dolida, las mujeres llevaban prendida al pecho la fotografía de un hombre o una mujer, borrosa o mal reproducida, rescatada seguro de viejos álbumes familiares y ampliada o retocada en modestos talleres periféricos. Sobre cada una de ellas se veía la leyenda: ¿Dónde están? Murmuraban las caminantes, repetían palabras, frases cuyo significado él no lograba distinguir apagadas por las conversaciones de la muchedumbre que al atardecer repletaba las veredas y se veía obligada como él a detenerse. De vez en cuando un grito apagado interrumpía pesaroso el rumor de la marcha: ¿Dónde están?
Sin justificación aparente acudió a su memoria una frase escuchada en reiteradas oportunidades en boca de la Señora: el corazón humano en conflicto consigo mismo. ¿Dónde la habría leído? Soy producto de mis lecturas acostumbra decir, con frecuencia reitera citas casi siempre mal recordadas sin saber a quien atribuirlas y él había adquirido el hábito de evocarlas si encontraba en ellas algún motivo digno de reflexión. Verdad, pensó, a cada corazón su conflicto, y preguntarse dónde están es un conflicto. Doloroso, claro, más allá del tiempo, a la manera de cada cual. En alguna zona profunda todos tenemos un dónde están yacente. También él, seguro, aunque quizás su conflicto fuera justamente carecer de alguno que tuviera el poder de conmoverlo hasta los huesos para impulsar un cambio de vida. O cuando menos de piel. Y quizás en esa carencia residiera la causa del esfuerzo inútil que desde hace tiempo lo desgastaba en la construcción de historias y personajes, personajes y su historia, la mayor parte de las veces abortado en la nada.
Sí, termina por concluir ahora, no sin cierta decepción, mientras observa el avance de la noche de pie junto a la ventana, su conflicto es carecer de conflictos. Una vida insustancial, se dice, anodina, vidas mínimas, las llamó un novelista del pasado. Nuestra generación, solía decir a sus compañeros de universidad que se burlaban de él motejándolo de tonto grave, no tuvo siquiera el consuelo de una guerra. Ignoraba que a poco andar ocurriría en el país un conflicto más potente que cualquier guerra y que permanecería como tallado a corvo en el alma no solo de su generación sino también de las siguientes, mil veces peor que una guerra que a la larga une y no divide el alma de un pueblo. Aunque en su incipiente adolescencia de opaco provinciano no tuvo ocasión de vivirlo en carne propia rozó tangencialmente su vida con la apagada sensación del dolor ajeno, un rumor lejano del que vagamente oyó hablar en voz baja a los mayores. Y ahí marchaban las dolientes mujeres con su respectiva foto colgada al cuello, preguntándose, preguntando al aire, a los transeúntes impasibles, quién sabe a quién, dónde están.
¿Cuándo fue que empezó a escribir? Por más de hurgar en su memoria no puede precisar el año, la época ni referencias que le den una pauta, tal vez lo hizo desde siempre, de niño, muy niño; tampoco tiene una idea de la cantidad de páginas, cuadernos, hojas sueltas y sobajeadas libretas llenas de palabras que nunca dieron con su norte. Comenzó siguiendo la sugerencia –más que eso, es una recomendación, le había dicho– del viejo de castellano, a quien sus compañeros menospreciaban, pero él en secreto admiraba y seguía embobado cada una de sus palabras, alucinado del amor de ese hombre por la letra impresa; cuéntate, le dijo, anota tus sensaciones, hechos, todo, por minúsculos que te parezcan, los simples sucesos cotidianos, malos ratos, pequeñas gratificaciones, encuentros fugaces con amistades o parientes lejanos cuya imagen, mejor todavía, haya comenzado a diluirse. Bajo esas pautas continuó haciendo lo que había hecho por instinto, contando su propia historia en el infructuoso intento de avanzar en un relato, desprendiéndose de a poco de sí mismo para convertirse en personaje. Tras sucesivos fracasos descubrió que tampoco ese era el camino, prefirió volver a bucear en su memoria en el intento de reencontrar seres conocidos pero no los encontró, todos quienes acudieron a su mente le parecieron opacos, inocuos, desangelados; alguna vez leyó que de la vida de esos seres deslucidos, sin sombra de heroísmo podía también tejerse una historia, toda vida por anodina que sea es una novela, decía su maestro, no importan tanto los hechos sino la procesión que va por dentro. Pero todo lo que pudo recordar se volvió humo en la página en blanco. Lo cierto fue el descubrimiento de que escribir, sin conocer la razón, le llenaba la vida, lo desconectaba del mundo aún de los seres más próximos, es lo mío, acostumbraba decirse, mi única instancia de conciliación con el mundo es el intento de entender lo que sucede a mi alrededor. Explicaciones ineficaces e inútiles, porque escribir lo cargaba al mismo tiempo de ansiedad sabiendo de antemano el resultado: cerrar los ojos, tomar el lápiz y lanzarse a borronear las hojas de la libreta para finalmente abandonar la escritura sin encontrar nada aceptable y tirar lápiz y libreta para recomenzar la próxima vez con mayor dificultad e igual desenlace.
A quien más consiguió aproximarse en busca de un personaje fue a su padre, pero tras reiterados intentos rechazó la idea. Por su parecido a él, ¿desistió de reconocerse en ese yo prestado, que es todo personaje de novela? ¿Miedo al ventarrón destructor de la memoria? Pensó también quererlo demasiado para diseccionarlo en un escrito, pero terminó preguntándose, ¿de verdad lo quiso tanto? ¿No será él, al fin, el responsable si no culpable de las frustraciones que marcaron su vida? No. Nadie puede ser responsable de lo que cada persona construye en pleno uso y usufructo de su libertad y nadie sino él mismo, el Lector, había sido constructor de su propia vida. Injusto sería culparlo. Sin embargo la pregunta continuaba acosándolo, ¿era acaso amor la nostalgia de su recuerdo? La vida de su padre, en todo caso, no fue la única en rozarlo, también otras, aunque nunca con la voluntad de comprometerse en ellas, así no solo había sido espectador de su propia vida sino también testigo inerte y distante de otras.
–¿En qué piensa tan concentrado?
Camila ha regresado a la cocina, agitada, el ánimo acelerado pero sonriente.
–Listo, me desocupé, por suerte hoy parece que, al fin, todo está tranquilo –se sienta a la mesa de la cocina ventilándose la cara con la mano–. ¿Se tomaría un café conmigo? En qué piensa, ¿me quiere decir? No sé si me equivoco pero tiene una cara triste, ¿me va a contar o no?
–Triste no, Camila– responde volviéndose y apagando el cigarrillo en el cenicero que ella ha puesto a su alcance.
–Pero bueno, la Señora está dormida, usted nunca me acepta nada pero ahora…
–¿Y Selmira no vino hoy?
–Se fue temprano, tenía que hacer en su casa.
Se levanta Camila para afanarse en torno a la mesa, pone agua a hervir en la tetera, prepara tazas, platos, cucharas, del refrigerador toma una pequeña bandeja de cristal con un queque finamente rebanado.
–Siéntese– ordena.
Él obedece. Una vez todo dispuesto, impecable mantel estampado de amapolas suavemente apasteladas, servido el café y tras una satisfecha mirada final a su labor, Camila se sienta frente a él, que no puede dejar de percibir la vehemencia de su voluntad y un potente olor femenino, no propiamente perfume, que emana de su cuerpo esbelto.
–Esta vez no lo voy a dejar arrancarse –dice agitando el índice–. Siempre me dice que no, cuando se queda pregunta cosas mías y de usted no cuenta nada, ¿con qué cara? Bueno, pues, demuestre ahora si es tan hombre, demuestre que no se debe tener secretos con los amigos, como dice a cada rato.
El Lector sonríe algo melancólico, revuelve pensativo la taza de café, con lentos movimientos toma un trozo de queque y lo muerde suavemente en un extremo.
–Bueno, me pilló pues, Camila, qué quiere que le diga.
–¿Y entonces, qué pensaba? Y no me mienta porque si me miente lo voy a pillar, no tenga duda de que lo voy a pillar altiro, pero ¡altiro!
El Lector asiente, serio, masca con calma y bebe un sorbo de café. Demora en responder.
–No, no voy a mentirle– dice en voz baja.
–¿Y?
–En realidad me acordaba de… Tuve un recuerdo de mi padre. Un sueño.
–Mi padre… –afirma ella curiosa–, ¿no mi papá?
El Lector parece reflexionar.
–No me di cuenta. Tal vez porque él era algo distante. Para empezar mucho mayor que yo, no la diferencia normal de edad entre padres e hijos.
–¿Tiene hermanos?
El Lector sonríe y la observa fijamente.
–Es curiosa usted Camila, ¿ah?
–¿Curiosa? –Camila abre los ojos con sorpresa–. No me había fijado fijesé, nunca pensé… es que es raro eso de recordar, no sé cómo decirlo, las cosas se vienen a la mente y parece que todo se enturbia… ¿Y por qué ese recuerdo, de dónde le vino soñar con su padre, como dice usted?
–Tantas preguntas al mismo tiempo, Camila. Para empezar no tengo hermanos. ¿De dónde pudo aparecer ese recuerdo? No tengo explicación, los recuerdos son así, invasores, nadie dice voy a recordar esto o lo otro, aparecen sin previo aviso porque están ahí, a mitad de camino entre el pasado y el presente. No se extrañe si le pasa lo mismo, uno puede reencontrarse con su infancia en una visión, en un perfume, sin darse cuenta de que todo estaba guardado, alguien… bueno, un escritor, dijo que una persona aunque haya vivido un solo día tendría recuerdos para no aburrirse aún si permaneciera cien años encerrado en un calabozo.
–Oiga, que habla bonito usted, ¿ah?
–Y eso me pasó, Camila. Me sucedió también sin causa aparente porque de mi padre guardo una imagen más bien difusa, escenas sin ilación, fotografías visuales. Poco nos vimos los años anteriores a su muerte, venía muy de tarde en tarde a Santiago, vengo a verte, decía, con aire más bien festivo pero también algo melancólico, para la muerte de un obispo. No, le respondía yo, entre serio y divertido, de un Papa.
–Perdone, de nuevo me va a decir que soy curiosa pero es que se le quedan cosas en el tintero, así decía mi papá, que cuando chico usaba tintero. ¿Dónde vivían? ¿Cómo era su papá?
–Curiosa y además preguntona, sin el más mínimo escrúpulo –el Lector termina de beber su café con lentitud, luego levanta la vista–.Espérese no más, ya me va a tocar a mí. Es que ayer en la tarde vi en la calle una escena que me impresionó, unas mujeres marchaban preguntándose dónde están, sin saber por qué se me vino a la mente la imagen de mi padre, lo vi, a él, no a mi mamá, tal vez porque ella murió mucho antes, caminando entre esas mujeres con mi retrato colgado al pecho.
–¡Pero qué imagen!– levanta Camila los brazos en ademán algo dramático y él no puede evitar sonreír–. Claro, entiendo, si la vida de ustedes fue así tenía que soñar con él, tenía, ¿se le aparece en sueños muy seguido? Aproveche, lo escucho, se nota a la legua que tiene ganas de hablar, no se me vaya pa’ dentro.
–Tal vez sí –se detiene el Lector, lentamente saca un cigarrillo y lo enciende, aspira hondo–. No, no es frecuente y cuando ocurre me persigue una inquietud extraña, una desazón inexplicable que me dura días. El caso es que en el sueño lo vi como las tardes anteriores a su muerte, a medias sentado en la cama creyendo viajar en un vagón del expreso a Santiago, las manos enlazadas, el viejo sombrero negro de fieltro asentado firmemente en la cabeza y el diario doblado sobre el chal escocés que cubría sus muslos inertes, describía el paisaje que observaba desde la ventanilla del tren, el brumoso ocaso campesino bajo la lluvia, el ganado inmóvil como en un cuadro, decía, soportando el chaparrón, el gentío que repletaba el andén de las estaciones cuando el tren se detenía, el cambio de colores de ese cielo tan triste, decía, el sombrío gotear de los sauces azotados por el puelche y unos álamos lejanos que se desplazaban en el sentido contrario a la marcha del tren.
–Pero eso es muy triste– los ojos de Camila parecen al borde de unas lágrimas que alcanzan a dar finos brillos–. Usted habla como poeta.
El Lector despierta, se detiene, regresa de su ensoñación.
–¿Le gusta la poesía?
–¡Qué capacidad la suya de cambiar de tema! ¿Se fija cómo es? Pero en todo caso de poesía nada, tal vez alguna leída en la escuela.
–Cómo qué, por ejemplo.
–¡Uf!, ya no me acuerdo, algo de que puedo escribir los versos más tristes esta noche, pero no sé más.
–¿Se considera romántica?
–Lloro por cualquier cosa si es bonita y con hipo si es triste. Si eso es ser romántica... no sé.
–Pero yo de poeta nada, Camila, me limito a contar.
Camila hace un ademán invitándolo a seguir –Entonces cuente.
–No sé qué sigue. Bueno, mi madre murió cuando yo era un niño y en adelante solos compartimos la vieja casa de adobes provinciana llena de viejos muebles de familia. De noche acostumbraba pasarme a su cama y apretarme a él y él solía apartarse con brusquedad sumiéndome en una sensación de abandono. A veces lo veía despertar sudoroso, suspirar, más quejido que suspiro, encender la luz y serenarse hojeando los aprontes del Club Hípico que se amontonaban en su velador, o folletos con un título misterioso cuyo significado años después pude descifrar: Punto y Banca. Y ahí estaba, horas, anotando extraños signos con su enorme letra irregular en una ajada libreta de tapas negras.
–¿Eso era su vida? ¿El juego?
–Cada tarde de viernes acomodaba en un viejo maletín de cuero café algo de ropa, cosas de aseo y la infaltable libreta negra. Cuídate, me decía como una orden, apoyaba una mano dura en mi hombro y me miraba fijo, acuéstate temprano, no dejes entrar a nadie, y antes de salir el roce de sus labios en mi frente. Esa noche dormía solo en la enorme cama como en un desierto sin poder descifrar el origen de los crujidos nocturnos, si los muros de adobe, los resecos muebles, los estantes repletos de libros heredados de mi madre, que consumían las polillas, o las tablas del piso que de a poco iban perdiendo el brillo de la cera, y un miedo desconocido me impulsaba a enroscarme como culebra en el fondo de la cama. Los domingos, después de comer lo que me dejaba preparado en el refrigerador, permanecía solitario o salía a vagar con amigos por las calles abandonadas y polvorosas del pueblo, dejábamos atrás las últimas casas y nos íbamos al río. Sumidos en la corriente hablábamos, ¿de qué? No sé, me esfuerzo pero no recuerdo, pololeos, seguro, detalles de la matiné del cine dominical. Me fascinaba nadar de aquí para allá, de una ribera a otra y tenderme en el pasto a escuchar los cuentos picarescos o sentimentales a la manera de cada cual. Al atardecer volvía temprano a la casa temiendo que no me encontrara a su llegada, pero él aparecía entrada la noche y con genio dispar, alegre o ingenioso o hundido en un mutismo casi hosco. Siempre con un regalo, una vez un auto de carrera de hojalata de tamaño descomunal, otra un velero de velas a rayas azules y anaranjadas que me hizo esperar el sábado con impaciencia para llevarlo al río. Y eso hicimos, esa tarde lo depositamos en la corriente siguiéndolo desde la orilla con vítores frenéticos. Olvidé qué se hizo del auto de carrera y de su conductor con casco y antiparras, como los aviadores de las viejas películas de la tele, pero una tarde de domingo depositamos en el agua el barco de velas de colores y lo seguimos mientras navegaba cada vez más rápido hacia una cascada que había al final del potrero, no muy alta pero cascada al fin, lo vimos despeñarse creyendo que se hundía pero no, su larga quilla consiguió estabilizarlo y levantarlo de proa para continuar navegando con aire de triunfo, hasta llegar al ensanche del río donde comprobamos con pena que ya no podríamos recuperarlo; en el rápido que seguía a la cascada, frente a un horizonte cada vez más vasto, aceleró la marcha como un vencedor, traspuso la cerca de alambre que separaba el potrero del terreno vecino y no pudimos seguirlo, solo contemplarlo siguiendo con la vista las velas desplegadas que iluminaban los últimos rayos del sol. De regreso al pueblo, algo cabizbajos, alguien hizo una broma que a nadie hizo gracia– el Lector hace una larga pausa vista baja, pensativo, enciende otro cigarrillo y mira a Camila a los ojos–. Y, bueno, para terminar el cuento pasó lo que tenía que pasar, esa noche pegado al cuerpo dormido a plomo de mi padre soñé con el buque, sus velas anaranjadas y azules perdiéndose en el horizonte sobre la cresta de una ola. Al día siguiente no pude recordar detalles del sueño, pero me pareció que a bordo alguien o algo se alejaba. Para siempre– se incorpora el Lector y golpea bruscamente la mesa con la palma de la mano–. Y fin, Camila. Se acabó. No hablo más. Me sacó cosas que… ya, ahora da lo mismo.
Con suavidad Camila pregunta: –¿Y después?
El Lector hace un ademán como dando a entender que el asunto está terminado, pero algo, un inconsciente impulso interior, lo obliga a continuar.
–¿Después? –el Lector medita–. A veces todavía sueño con el barco, la poderosa quilla que le impedía escorar a despecho del oleaje y esfumándose en el ocre del atardecer el azul y naranja de las velas. Y también eso aún sin descifrar, alguien, alguien o algo alejándose para siempre –se detiene y sonríe–. Pero parece que se me anduvo apenando, Camila. No me haga caso, nada triste hay, nada en lo que le conté, son imágenes del pasado que perviven sin consecuencias, alguien dijo que los sueños son un viaje nocturno hacia la infancia, no sé si es cierto pero también despiertos volvemos a la niñez. Y aquí no ha pasado nada, la infancia pasa como las enfermedades y eso me ocurrió a mí. Después me fui, me vine, debería decir, a Santiago a estudiar y escasas veces volví, nunca supe qué significó para mi padre mi partida.
–¡Qué bien habla! ¿Y de verdad no ve tristeza en lo que contó, nada? Me gustaría creerle. A mí se me vienen cosas de la niñez no dormida sino despierta, como dice usted, y dormida también.
–¿Alguna vez me contará?
–¿Alguna vez? No sé. Usted me inspira confianza ¿sabe? Pero no es eso, no es solo eso, son cosas mías que, al revés de usted, viven y por eso vuelven. Pero son mías, solo mías.
–La vida son momentos, Camila, el pasado ya es un sueño, el futuro no existe y el presente en cuanto lo piensa ya pasó.
–No entiendo, disculpe, no entiendo pero me gusta.
Un ruido, un aire, un suspiro, algo como la caída de un objeto llegan desde la planta superior. Camila se endereza, alerta.
–La Señora –dice–, voy, tengo que subir, pero no, por favor no se vaya.
–Es tarde, Camila, no se preocupe, usted va a estar ocupada –responde, pero Camila ya no puede oírlo porque brinca escaleras arriba.
El Lector suspira. Se levanta luego de un instante de inmovilidad y fija la mirada en la ventana, lo poco que se puede apreciar por el vidrio empañado, el cielo nocturno y el brillo de un par de estrellas. Se arropa, envuelve en torno al cuello la vieja bufanda que una vez fue de su padre, abotona su abrigo hasta el último botón, cierra suavemente la puerta de calle y a pasos lentos camina en la vereda. Aquí no ha pasado nada, piensa. La vida.