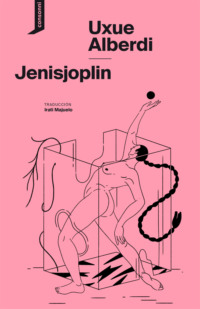Kitabı oku: «Jenisjoplin», sayfa 2
Cuando se le acabaron los castigos, los encierros, las amenazas, las declaraciones de amor y las súplicas, la amama empezó a darle dinero para comprarse la droga. Sabía que si se lo negaba ella empezaría a robar fuera de casa, en la farmacia de Maritxu, en el estanco de Jose, en cualquier bolso que tuviera a mano. Tendría problemas con la policía y los camellos la zurrarían por no pagar a tiempo. Se dio por vencida, sobre todo, porque no era capaz de soportar el dolor de Karmen. Un vacío desgarrador que nada más que la heroína podía llenar.
Los esfuerzos de la amama fueron en vano. La policía vino más de una vez en busca de Karmen mientras ella gemía de abstinencia en la cama. La acusaban de robos, de daños contra la propiedad. Con tan solo quince años, la amama veía una niña en pleno sufrimiento; la policía, un desperdicio de yonqui. Prometía a los agentes que llevaría a su hija a comisaría al día siguiente, que se la entregaría a las nueve de la mañana en punto, pero que, por favor, no se la llevaran así.
Encerraron a Karmen en un reformatorio de Madrid durante tres meses y, al convertirse en mayor de edad, la metieron dos veces a la cárcel, aunque se le agotaron las fuerzas hasta para robar. A duras penas se levantaba para ir en busca de su dosis. Pasaba cada vez más tiempo en casa, en cama, bajo la manta. Le suplicaba a su madre que la cogiera en su regazo. Y ella la tomaba sobre su falda, le cantaba, le acariciaba los pies.
—Era tan joven cuando se enganchó a la heroína que siendo yonqui creció más de diez centímetros… —solía decir la amama.
La amama Rosa llegó a ayudar a la tía Karmen a inyectarse heroína. Al tener que chutarse todos los días, cada vez se le hacía más difícil encontrar las venas; tenía bloqueadas todas las partes del cuerpo que había utilizado para pincharse, el pulso le temblaba. Su hija le explicó cómo preparar la dosis, cómo absorberla con la jeringa para que no entrara aire, cómo limpiar la aguja, cómo meterla en la vena. La amama la atendía con alma de enfermera.
En casa se derrumbaron. El aitita le pedía a la amama que echara de casa a Karmen, Rosa lo amenazaba con irse junto con ella.
La amama bajó las persianas y en tres meses ni le abrió la puerta ni le cogió el teléfono a nadie. El único pensamiento que tranquilizaba su mente era acabar con ese infierno junto a su hija. Si pasaban más de doce horas desde que tomaba la última dosis, Karmen empezaba a sudar y a vomitar, las pupilas se le dilataban hasta que el iris se le volvía completamente negro, tenía violentos escalofríos, convulsiones, calambres en brazos y piernas, taquicardias. Mientras todos los demás dormían, algunas noches, la amama encendía el butano y se metía en la cama con ella, que temblaba y gemía de frío. Abrazaba con fuerza a la tía Karmen, pero el cuerpo de la madre no servía ya para calmar a su hija. La carne de la hija dañaba la de la madre. Demasiado tarde. A Karmen el cuerpo le pedía heroína; para entonces era imposible que la ternura traspasara la piel de aquella niña. A los pocos minutos, arrepentida, se levantaba de la cama, iba a la cocina, respiraba la última bocanada del aire envenenado, cerraba el butano y los ojos, y abría la puerta del balcón.
Mi madre, Arantzazu Alkorta, llegó al pueblo en 1979. Originaria de algún perdido rincón de Goierri, vino al mundo en una familia pobre en un caserío llamado Bernarats. La más joven de once hermanos, fue concebida por descuido y demasiado tarde. Cuando nació, sus progenitores ya eran muy mayores. El padre no se levantaba de la cama desde que las piernas le habían dicho basta y la madre tenía más que suficiente con gobernar el caserío. Eran los hermanos mayores quienes se hacían cargo de la pequeña. La obligaban a trabajar duro; sus piernas aún guardan las caricias de la vara de avellano. Aprendió a ser resignada y obediente, a no expresar sus sentimientos.
El día que leyó en el periódico que en el bar Zirimiri de aquel pueblo necesitaban una camarera, se escapó del caserío en el primer autobús que vio pasar y no volvió nunca más. La herrumbre del pueblo industrial, el color gris, el hedor a aceite y a cerrado, el ruido de las fábricas, las sirenas, el agobiante paisaje que formaban las hileras de casas amontonadas unas sobre otras… fueron un soplo de aire fresco para aquella mujer joven que huía del ambiente rural.
Conoció a mi padre en el Zirimiri. Un joven al que llamaban «el sindicalista». Trabajaba de tornero en el taller más grande del valle y era una de las personalidades del consejo obrero. Supongo que él hablaría con pasión sobre huelgas generales, encierros, reuniones y asambleas mientras apresuraba chiquitos y fumaba cigarros, y que mi madre quedaría cautivada por aquel chico moreno y melenudo al que se le llenaba la boca con palabras como proletariado y clase trabajadora, lo miraría con una mueca sumisa endulzada por la idealización, mientras él parloteaba en plural y con el tono martilleante de la revolución.
Hacían buena pareja: ambos altos y morenos, irrisoriamente jóvenes, sin heridas a simple vista, guapos. Ama, seria y flaca; aita, risueño y despreocupado. Cuando se casaron en 1980, no tenían ni un duro en el bolsillo, porque un mes antes de la celebración mi tía Karmen les había mangado las cincuenta mil pesetas que habían ahorrado para la boda, y porque acababan de despedir a mi padre del taller por armarla gorda en unas protestas. En la foto nupcial salen todos sonrientes: aita y ama, en el centro; la amama Rosa y el aitita Manuel, a la vera de mi madre; Karmen, del brazo de su hermano. Sin pasta, se mudaron a casa de los abuelos, al número 21 del barrio Lasalde.
Karmen comenzó el proceso de desintoxicación al poco de que mi madre se quedara embarazada. La habían detenido por un delito contra la propiedad. Le impusieron una pena de tres meses de cárcel por robar en una joyería del pueblo. La policía la pilló en la misma tienda, cuando volvió a recoger la chupa que había olvidado dentro. La encerraron en Martutene. Cuando la amama fue a visitarla, la encontró fuera de sí, tan flaca, temblorosa y asustada como un perro callejero. Dentro consumía más heroína, de peor calidad y más cara.
—Estoy muy cansada, ama —le dijo.
Le suplicó que la llevara a cualquier lado. Pero mis abuelos no tenían dinero para pagar el centro de desintoxicación; costaba ochenta mil pesetas al mes, y ya arrastraban deudas. Los hermanos de mi amama tuvieron que vender unas áridas tierras que poseían en Granada para poder pagar el tratamiento de El Patriarca.
La llevaron al Cortijo de Santa Helena en Valencia. Allá redactó las primeras cartas para la amama. Decía que le dolía el cuerpo de pies a cabeza, que vomitaba a menudo.
Somos ochenta y seis. No hacemos nada más: comer y trabajar. Nos sacan de la cama a las seis de la mañana y pronto nos ponen en marcha: aramos la tierra, transportamos carretillas, descargamos ladrillos para unas duchas que estamos construyendo. La casa está bastante dejada y necesita muchos arreglos. A los que no pueden trabajar porque están con el mono los llevan a hacer la «maratón»: les ponen mochilas llenas de piedras y les hacen andar hasta que caen al suelo hechos polvo. Los responsables son gente como nosotros, yonquis que ya han dejado la droga. Manejan el dinero, nos quitan el tabaco, nos dan solo cinco cigarros al día. No me gusta esto, ama.
Yo nací mientras la tía Karmen estaba en el Cortijo de Santa Helena, el 15 de marzo de 1982. Preguntaba por mí en las cartas. Le pedía a la amama que le mandara fotos mías. Se preocupaba por mi peso, solía querer saber si había cogido un resfriado o si era de buen apetito, si me había salido algún diente. Pasó año y medio en la comunidad del Cortijo de Santa Helena y, además de fortalecer su salud, consiguió dejar la heroína.
Volvió en agosto de 1984, recuperada, al menos en apariencia. Lucía hermosa, resplandeciente, guapa y sonriente. Yo tenía dos años.
Nada más entrar a casa me cogió en brazos. Había tenido un apego especial hacia mí desde el principio y, como mis padres tenían que trabajar en el bar, se ofreció para cuidarme. Se encargaba de alimentarme, dormirme y limpiarme. Me sacaba a pasear. Los conocidos la paraban para darle la bienvenida, le hacían comentarios bonitos sobre mí. Le decían que nos parecíamos mucho.
La amama decía que hacía una vida normal, serena, sin otro objetivo que vivir. No solía querer alejarse, no solía querer hacer nada especial. Nada más que seguir despierta. Comer, pasear, descansar… Había renacido su amor por las personas y la naturaleza, sin más exigencias ni desprecios: intentar percatarse del momento en el que el verano se convierte en otoño, dejar que la lluvia le mojara la piel, sentir la calidez del resto de cuerpos, escuchar de cerca los pasos de sus padres, apretar la cara contra los tiernos mofletes de una niña, respirar… No le pedía nada extraordinario a la vida.
Las fotos que nos sacaron juntas en aquella época quedaron inmortalizadas en casa de la amama. Había una de la nevada de 1985: la tía haciendo el ángel sobre la nieve que embellecía el barrio. En una foto veraniega, salíamos las dos sacándole la lengua a la cámara al lado de las vías del tren, yo con tres años, ella con diecinueve.
Al poco de hacernos esas fotos empezó a perder peso. Sus mejillas palidecieron y se vaciaron. Se le profundizaron las ojeras. El invierno siguiente le fallaron las piernas. De repente vomitó el primer bocado de la comida… Le pasó lo mismo en la cena.
—No puedo tragar —le dijo a la amama.
Fueron al médico de familia y le recetó vitaminas. Al ver que empeoraba, la dirigieron a la Residencia de Donostia. Allá los médicos no titubearon: tenía sida.
Le dijeron que moriría y, al parecer, no lloró. Una joven de dieciocho años de la comarca acababa de morir de sida. El bicho ya se había llevado a tres chicos del pueblo. Le rogó a la amama que la perdonara.
Durante la enfermedad, siguió encargándose de mí en la medida que pudo. El tratamiento de retrovirales la dejaba exhausta, tanto que en casa dudaban de qué era lo que se la llevaría antes, si el sida o la propia medicación. Después de tomar las medicinas, a duras penas conseguía andar. La tenían que llevar al baño en brazos.
A mi madre le molestaba que yo pasara demasiado tiempo con Karmen. Le asustaba que mostrara tanto apego por la tía. En el pueblo había mucha confusión sobre los medios de transmisión del sida, corrían rumores: que era peligroso bañarse en la misma piscina con los enfermos, beber del mismo vaso, calzarse las mismas zapatillas… Mi madre criticaba el comadreo de la calle; decía que la gente hablaba por hablar, pero no sabía cuál era la distancia prudente en el caso de su hija. Que Karmen me acariciara, me besara, que respiráramos el mismo aire día tras día en aquel cuarto cerrado… le parecía arriesgarse demasiado. Se peleó varias veces con mi padre a causa de ello. También tuvo alguna que otra discusión con la amama. Ella sabía que otras madres que estaban en su misma situación habían tomado medidas de prevención más rigurosas, tales como apartar los cubiertos y la vajilla del enfermo o lavar su ropa aparte y con lejía; bien sabía que se acercaban a ellos lo menos posible, pero se negaba a tratar a su hija como a una apestada.
El aitita Manuel se cambió a la pequeña cama del cuarto de Karmen para que mi tía durmiera con la amama. A principios del año 1987, madre e hija compartieron cama durante cuatro meses. La tía solía tener muchísimo frío, aunque la amama la cubriera con mantas y con el calentador eléctrico. Karmen quería estar solo con ella y conmigo. La calmaba sentir cerca la voz del aitita, pero no se atrevía a llamarle. Tampoco Manuel osaba acercarse a su hija. Karmen nos suplicaba que nos metiéramos en la cama con ella, necesitaba que la tocáramos constantemente. Recuerdo que me pedía que la rodeara con los brazos.
En los últimos meses pasé mucho tiempo junto a ella. Ponía música e imitaba las sevillanas, la hacía reír. Dice la amama que fui yo quien reconcilié a la tía y al aitita. Una tarde, llamé al aitita desde la cama de Karmen. Le pedí que cantara una de sus canciones para que yo pudiera bailar. Hice que entrara en el cuarto tirándole de la camisa. Arrastré una silla desde la cocina y le monté el tablao flamenco delante de la cama. El aitita Manuel, tras vacilar un instante, dio unas palmas y comenzó a cantar. Para aquel entonces Karmen estaba devastada. Cantó Adiós lucerito mío, mientras yo daba vueltas sin parar, con los brazos en alto y clac, clac, clac, zapateando fuerte el suelo.
La amama y la tía nunca hablaron sobre la muerte. Cuando empezó a agonizar, la ingresaron en el Hospital de Arantzazu. Los sanitarios le organizaron una pequeña fiesta para celebrar su cumpleaños: era el 5 de mayo de 1987, cumplía veinte años. Le llevamos regalos y tartas, le sacamos una sonrisa. La tía Karmen no tenía fuerzas ni para apagar las velas. Me asusté. Fue la última vez que la vi. Debí de estar distante, pese a que ella hizo lo imposible por sentirme cerca.
—Vámonos a casa —le pedí a mi madre.
Karmen murió cuatro días después, un lunes por la tarde, con el aitita y la amama cogiéndola cada uno de una mano.
—Jenisjoplin, despierta.
Llevaba horas en la cama, días quizás. Mi padre levantó la persiana y abrió la ventana. La habitación olía a cerrado. Afuera estaba oscuro.
—Pronto amanecerá. ¡Arriba!
—Pero… ¿cómo has venido?
—Hemos llegado de A Coruña a Bilbo en cinco horas. Me han pillado por lo menos tres radares.
—¿Te has traído a Josune?
—Duerme en el coche. Los viajes largos la dejan molida.
—¿Qué le has dicho?
—¿Qué le iba a decir? Era la primera vez que estábamos juntos en un hotel a pensión completa. Hemos tenido que coger las maletas y marcharnos cuando estábamos a punto de entrar al bufé libre.
—Joder, aita.
—Es mi pareja.
—Apenas la conozco. No sabe quién soy.
—Sabes que me gusta la verdad.
—Eres un sincericida.
—Lo que tú quieras, vete a la ducha.
Era la primera vez que veía mi cuerpo desnudo desde que me diagnosticaron. Mujer alunarada, mujer afortunada, solía decirme la amama de pequeña.
Salí al salón envuelta en el albornoz y con el pelo mojado. Mi padre estaba sentado en el sillón, con el Ducados humeando. Hizo gesto de peinarse el pelo hacia atrás.
—Tienes el bicho.
—Eso dicen.
—Así que todavía vive ese cabrón.
—¿Dónde está ama?
—En la cocina.
—¿Cómo está?
—Hecha polvo, la vamos a matar a disgustos. Ayer, cuando entraste en la tienda de vuelta del hospital, se le cayó el mundo. Lo sabía todo antes de que se lo dijeras. Me jugaría el cuello a que sospechaba algo.
Hizo un dibujo en el aire con el humo del cigarro, no tenía forma de nada, solo de ausencia.
—¿Te acuerdas de la foto de comunión de la tía?
La recordaba, estaba en el hall de la casa de la amama. «¡Sí que te queda bien el hábito!», me decían los amigos que venían de visita, aunque bien sabían que yo no había hecho la comunión.
—Es la forma de mirar.
—¿Qué?
—La forma de mirar a cámara es lo que os hace tan iguales. Esa risa medio tímida, medio desafiante, y la mirada también partida: como si guardarais las preguntas en un ojo y las respuestas en el otro. Janis Joplin y Amy Winehouse.
Hizo dos círculos de humo, uno más pequeño que el otro, que se desdibujaron con la tercera bocanada.
—No te vas a morir. No te puedes morir.
—Lo sé.
—La medicación ha avanzado.
—Sigue siendo la misma mierda. ¿Cómo están tus amigos que toman antirretrovirales?
—Mejor que los que no pudieron tomarlos.
Me miró fijamente.
—Eras la niña de tu tía.
—Voy a hacer café, aita.
Fui a la cocina y puse en marcha la italiana. En la radio, consejos para la huerta; la apagué.
—¿Sabes lo que decía? «A esta niña y a mí nos corre el mismo río por dentro».
Apoyé la espalda contra la puerta de la cocina. Aita seguía tumbado en el sillón, no le veía más que las botas y el humo del cigarro.
—La lombriz —le dije; así es como llamábamos al río marrón que divisábamos desde la ventana de casa de la amama.
—Siempre a punto de desbordarse. Siempre a un tris de estar limpio. Y siempre sucio.
—Aita…
—Es la verdad.
—Aita.
—Somos el lumpen vasco.
—¿Y qué más?
Me parecía que estaba contento, o que dentro del dolor brillaba en él una oscura satisfacción. Lo adivinaba en su modo de fumar.
—A veces las cosas encajan, qué quieres que te diga: prefiero lo difícil con sentido a lo fácil sin fundamento. Tú siempre has sido coherente.
—¿Me estás diciendo que que yo tenga sida te parece coherente?
—No saques las cosas de quicio.
—¿Te das cuenta de lo que estás diciendo?
—Esto no entraba en mis planes. No mereces algo así…
—¿Entonces?
—Me tenía que haber dado cuenta.
La italiana estaba hirviendo. No veía la cara de mi padre, pero me la podía imaginar: mirando la mano que sostenía el piti como delante de un espejo.
—Esta ha sido tu lucha. Ahora puedes vengar a tu tía desde tu propia piel. Quizás sea una oportunidad para ti. Y para nosotros también. Nos estábamos aburguesando, ¿sabes? Vacaciones, hipoteca, la perfumería… Esto nos devolverá a nuestro sitio. Lucharemos desde el barro. Y ganaremos.
—Solo falta que me des las gracias.
Una bocanada de humo salió desde lo alto del respaldo gris del sillón: una vieja ballena.
—Parece que estás orgulloso de mí.
Se sentó dándome la espalda. Encendió otro Ducados.
—¿Qué planes tienes para hoy?
Entré en la cocina. Le hablé levantando la voz.
—Tengo que dar una rueda de prensa. ¿Qué te parece?
—Mejor imposible.
—Ah, y luego tengo que pasar por la consulta del doctor Puertas. Nada importante. Un trámite: me medirá las defensas y la carga viral.
—El sarcasmo mata.
—¿Y me lo dices tú?
Se levantó del sofá y vino hacia mí, al fin.
—No me has ofrecido café. Huele bien.
—¿Quieres tomar un café?
—No, gracias.
—Sin azúcar, entonces.
—Me voy. Andaré cerca. Llámame si necesitas algo.
—De acuerdo.
—¿Me llamarás?
—Puede.
—Prométeme que andarás con la cabeza bien alta.
—Sí, claro.
—Prométemelo, Jenisjoplin.
—Te lo prometo.
Salí por primera vez a la calle en mi cuerpo diagnosticado, como quien lleva una bomba en el bolsillo. La calle, la gente, la luz del día tenían un tinte nuevo. Me acordé de la mañana que aborté: recorrí las calles con una brizna de vida en el vientre, escondida del mundo y consciente de que pronto desaparecería. Ahora portaba una brizna de muerte en alguna parte del cuerpo que no sabía identificar.
Aun siendo pronto, tomé el autobús del hospital. Me sentía más cerca que en la víspera de la fealdad general que llenaba el vehículo. Al otro lado de la ventanilla, la gente sana iba de camino al trabajo. Sentí la necesidad de hablar con Luka.
—¡Nagore!
—Luka.
Me sentaba bien pronunciar aquel nombre.
—Estoy en el bar de enfrente del tribunal esperando a la abogada.
—¿La ha visto?
—Todavía no. Pero le aseguraron que declararía con ella.
—¿Hoy mismo?
—No se puede saber. Mientras tanto anda por los pasillos: es donde se resuelven los casos.
—El periódico trae la foto de Karra.
—Lo tengo delante. ¿Tú que tal estás?
—Bien, bien.
Pareció que la llamada se había cortado.
—¿Luka?
Su voz volvió de repente.
—Fue una linda noche.
—¿Cómo?
—Que fue una noche hermosa.
—Policial.
—Tierna.
En el asiento de al lado, un anciano no acababa de poder aclararse la voz. Carraspeaba una y otra vez. No me dejaba escuchar bien.
—Me ha llamado Irantzu: andas desaparecida desde ayer.
—Ya me juntaré con ella.
El anciano resfriado, de ojos saltones, me hizo un gesto con la mano para que me alejara. Un ruidoso estornudo propulsó su cuerpo hacia delante.
—¡No quiero contagiarte nada, niña! —me dijo tapándose la boca con el pañuelo.
Me levanté.
—¿Dónde estás?
—De camino al médico.
—¿Otra vez?
El autobús se paró y aproveché para bajarme. La parada estaba vacía. Parecía un decorado de cine esperando la frase de la protagonista. Encendí un cigarro y lo dejé ir junto con el humo:
—Tengo el bicho, Luka.
Silencio.
—Sida.
No dijo nada, o el ruido del autobús tapó su voz.
—No sabía nada, te lo juro. Tendrás que hacerte la prueba.
Esa sensación de estar actuando según el guion que alguien había escrito para mí. No suficiente con contar la verdad, quería resultar creíble.
Una mujer se me acercó corriendo.
—¿El autobús?
Le señalé que se estaba yendo. Se sentó refunfuñando en la silla de la marquesina.
—Ahora no puedo hablar, Luka. Luego te llamo.
—Volveré a Bilbo.
—No.
—En serio.
Ese intento de parecer verosímil, otra vez:
—Tienes que estar ahí con Karra.
—Pues ven tú entonces.
—No puedo.
—Te estaré esperando.
Me colgó.
En letras de neón: Ataka. El tercer bar que tenían mis padres a su cargo, después del Zazpi y del Media Luna. Lo habían cogido cuatro años atrás, en el verano del 87, tras la muerte de mi tía, en una esquina de la plazuela de cemento situada en el sucio corazón del pueblo.
Contrataron a dos amigos, como ellos, jóvenes, larguiruchos, de izquierdas y pusieron en marcha un bar de dos pisos en aquel callejón donde nunca salía el sol. La barra principal, la cabina de música y la pista de baile en el piso de abajo, junto al billar, el pinball y la barra pequeña. Al principio, la barra de arriba la llevaban Ángel y mi padre. Zipi y Zape. Ángel era un músico madrileño, su amigo del alma. Tenía un pelo envidiable, rubio y suave, y pintas de buen chico, en contraste con su amigo enfant terrible. Era bajista sustituto en algunos grupos de la movida, aunque soñaba con fichar por un grupo de rock vasco.
—¡Lo de Madrid es pura fachada! —decía.
Mi padre le hacía de mánager y bajaban juntos a Madrid cada vez que tenía concierto. Volvían sonrientes y con ojeras. «Bien jodidos», resumía Ángel, porque además de los bolos, también tenía a sus amantes en la capital española. El cuarto socio se encargaba de la catacumba, pero lo mandaron a tomar viento en cuanto se dieron cuenta de que, no contento de quemar el dinero de la caja en speed, traficaba bajo la escalera. Decidieron apañarse entre los tres.
—¡Mi niña! —me saludó ama.
Llevaba puesta una camiseta de Hertzainak.
—¿Has comido?
—Son las seis de la tarde.
—Le acabo de dar la merienda —dijo la amama.
Ángel me sacó un Kas de limón.
—¿Qué es eso? —señalé la pared.
Cada mes hacían exposiciones de fotos y, aquella vez, la pared de detrás de la barra estaba forrada con instantáneas de cuerpos desnudos: pechos, pollas, espaldas, bocas, ombligos, lenguas, dedos, muslos, coños y culos. Carne y pelos.
—¡Cosas de tu padre! —rio Ángel—. ¡Adivina quién es quién!
Intenté disimular mi rubor. Conté siete u ocho penes diferentes.
—¿Son vuestros?
—De currantes y colegas del bar. Estamos para comernos, ¿eh?
—¡Serás cerdo! —le frenó la amama.
—¿Qué, echamos una al billar? —me preguntó Ángel.
Era mi profesor particular.
Mi madre encendió un cigarro.
—¿Y los deberes?
—¡Ya los hará luego! —la cortó Ángel—. ¡Vamos!
Bajamos a la catacumba. Pusimos la caña y el refresco de limón encima de la mesa de billar. Ángel enfiló tres bolas al agujero de un solo golpe. Era un puto crac. Yo seguía sin poder decidir por dónde darle a la bola rayada número 13.
—Tienes que imaginarte una bola invisible al lado de la bola que quieras meter en el hoyo, alinéalas, y apunta la bola blanca hacia la invisible.
Pasó al otro lado de la mesa y dibujó una bola imaginaria con el dedo. Apunté hacia allí.
—¡De lleno!
Decidí intentarlo con la bola número 9.
—Han organizado un karaoke para jóvenes en la casa de cultura.
Ya había escuchado algo. En los pasillos de la escuela había unos carteles pegados y nuestro profesor nos había pasado el aviso de la asociación por el euskera de nuestro pueblo.
—¡Bah! —le dije, indiferente —. Esas cosas son para los de la ikastola*.
—¿No quieres participar?
Dejó el taco apoyado en la mesa. Me encogí de hombros.
—Hay tres canciones para elegir: Lau teilatu, de Itoiz; Aitormena, de Hertzainak; o Iñaki, ze urrun dago Kamerun, de Zarama.
No conocía ni una.
—¿Cuál es la mejor?
—Aitormena.
Al subir, me llevó directo a la cabina. Tenían más de dos mil vinilos clasificados por estilos. Era el único bar del pueblo que contaba con cabina de música. El rock vasco solía estar en la balda de abajo. Ángel sacó un vinilo.
—Apréndetela —me ordenó—. Y de paso me cuentas qué es lo que dice.
Saqué los ejercicios de caligrafía y los puse encima de la mesa. Empecé con las fichas para aprender a escribir corrido. Se abrió la puerta, entró la luz de la calle. La tarde avanzaba y, aunque la claridad comenzaba a atenuarse, contrastaba con la oscuridad del bar. Era aita, las sábanas marcadas en la cara. Me envolvió la cintura por detrás del taburete.
—¿Qué haces?
Alcé las manos, señalando lo evidente.
—Así solo escriben los curas, las monjas y los críos —se enfadó.
Me explicó que tenía que hacer cada letra por separado, levantando el lápiz del papel cada vez que terminaba una. Me guio la mano, sentí el calor del pecho de mi padre contra la espalda, mientras escribíamos «cangrejo» letra a letra.
—Tú no eres una cría.
La verdad es que quedaba mejor. Era el cangrejo de una persona adulta, sin lugar a duda. Al día siguiente me caería una bronca en la escuela, pero a mí eso me daba igual. Vi que ama se ponía la chupa de cuero.
—Se acabó lo que se daba, mi amor. Vámonos a casa.
Metí las fichas en la mochila y salté hacia mi madre desde el taburete.
—¡Hasta mañana! —le dije al aita.
—¡Agur, guapa! —se despidió Ángel desde el almacén, y se tapó las orejas con las palmas de las manos recordándome que escuchara la canción.
La amama agarró una bolsa llena de trapos y delantales sucios para limpiar en casa. Me hizo un gesto para que me acercara.
—El de tu padre es ese feo de ahí —me dijo señalando una instantánea.
Estaba delante de las puertas automáticas del hospital buscando el papel que me había dado el médico la víspera. Lo encontré entre los apuntes de la rueda de prensa y los albaranes de la perfumería. «Diagnóstico: VIH». Un soplo de viento otoñal me lo arrancó casi de las manos. Solo me faltaba salir corriendo detrás del diagnóstico.
Vi como se me acercaba un joven. Enderecé la espalda y avivé la mirada por inercia. Doblé y guardé el papel.
—¿Tienes fuego?
Yo misma encendí el cigarro que sostenía entre sus labios.
—¿De visita?
Ese segundo en el que decides que te acostarías con quien tienes enfrente.
—Sí.
Ese instante en el que sabes que te diría que sí.
Intenté alargar el momento.
—¿Cómo te llamas?
—Nagore.
Fumando un cigarro al lado de aquel desconocido, esperé a que la recepción quedara vacía. Pisé el cigarro y despedí al joven con la mirada. La puerta automática se cerró tras de mí: un rumor apenas. Me acerqué a la mesa y le enseñé el papel al recepcionista.
—Enfermería. Planta baja. Bloque C.
La sala de espera estaba a rebosar. Me senté en el único asiento libre. Divisé un bote de orina en el bolso entreabierto de la maquilladísima mujer que tenía al lado.
—¿Para sacar sangre?
Levantamos la mano cinco o seis. La auxiliar nos pidió los papeles. Apartó el mío.
—Buenos días —me saludó la enfermera.
En la mesa, pude leer «carga viral» en los tubos para la sangre. Los dejó delante de mí con la pegatina a la vista.
—Súbete la manga, por favor.
Le acerqué el brazo. Un hombre gordo se soltó los botones del puño de la camisa a cuadros y le ofreció a otro enfermero un brazo del tamaño de un muslo.
—He hecho una dieta estricta contra el colesterol, ¡vas a ver!
Hizo reír a toda la enfermería. Todos mirábamos la cara roja y el cuerpo comprimido de aquel hombre rechoncho: blando e inocente; tan inofensivo como aficionado a la morcilla.
Nos apretaron los antebrazos con gomas.
—Tienes buenas venas.
Llamó a una enfermera joven.
—¿Se la sacas tú?
La enfermera, que sería de mi edad, se me sentó enfrente.
—Cuidado, sin pincharte —le avisó la veterana, señalando el diagnóstico con el disimulo justo.
El morcillero me miró. Tenía la nariz y las mejillas moradas de capilares rotos.
—El médico te llamará dentro de una hora.
No había sentido el pinchazo. Vi los botecitos llenos de sangre.
Bajé la manga y me preparé para salir. El barrigudo me cerró el paso; arrastró la silla hacia atrás e, impulsándose con los brazos, se levantó con estrépito y a duras penas. Se puso la txapela*.
—¡Cuídate! —le dijo el enfermero.
—¡Aúpa Athletic! —respondió él contento.
Tomé el ascensor a la planta número 11. Encontrarme conmigo misma en el espejo me inquietó: una vieja conocida que me analizaba desde lejos. El ascensor se detuvo en casi todas las plantas; la gente entraba y salía. Al llegar al piso número 11, solo me bajé yo.
Una sala llena de yonquis, gente afligida, alguna gitana embarazada… Es el cuadro que esperaba, una muestra de la marginalidad bilbaína. Me encontré con un pasillo vacío. Al contrario del resto de espacios del hospital, me percaté de que en la unidad de enfermedades infecciosas la sala de espera estaba escondida, oculta; ningún asiento en el pasillo. Abrí la puerta con cuidado, con miedo a lo que pudiera ver y a que pudieran verme. Había solo un chico de unos treinta sentado en la luminosa habitación. Vestido de americana, trabajaba concentrado con su tablet. Pasó a consulta antes que yo. Salió a los diez minutos junto con el doctor Puertas, sonriente. Parecían viejos conocidos.