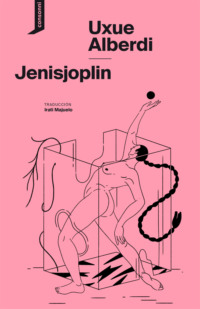Kitabı oku: «Jenisjoplin», sayfa 3
—Hasta la próxima. Cuídate —lo despidió el médico—. Nagore —me llamó para que lo siguiera.
Miré a los ojos de ciervo del doctor Puertas desde el otro lado de la mesa.
—¿Qué tal estás?
Descarté todas las respuestas posibles que se me pasaron por la cabeza. El perfume del médico no era el de la víspera. Jean Paul Gaultier. Reconocía olores que no correspondían a mi clase.
—Los resultados no son buenos.
Fuera llovía.
—Ayer tenías los linfocitos cd4 casi a setecientos y hoy no llegan a quinientos.
Siguió moviendo el dedo en el papel y recitando números en voz alta.
—Todos los indicadores que corresponden al sistema inmunológico han descendido.
Aparté la mirada de las gotas de agua que jugaban a atraparse en la ventana.
—¿En un solo día?
—Suele pasar después del diagnóstico.
Redondeó una cifra con el bolígrafo y le dio la vuelta al informe para enseñármelo.
—La carga viral es alta. En este momento el riesgo de contagio es grave.
Se quitó las gafas.
—¿Has tenido prácticas de riesgo?
Recordé el instante en el que dejé resbalar la mano por debajo del jersey deportivo de Luka. La temperatura exacta de su piel. La iniciativa había sido mía.
—No sé.
Me empezó a doler la tripa.
—Es importante.
Estaba infectada. Era contagiosa.
—Te estás poniendo pálida.
Puse las manos debajo del vientre y me encogí.
—¿Estás bien?
Ahuyenté la esquina de un recuerdo: aquel olor.
—¿Por qué está escondida la sala de espera?
Me miró por encima de las gafas.
—Para proteger vuestra intimidad.
Hasta la arquitectura nos recordaba que teníamos algo que ocultar.
—El noventa por ciento de los pacientes que acudís a esta consulta venís por lo mismo.
Me acordé del chico de la americana.
—No me lo creo.
No le dije la frase exacta que había pasado por mi cabeza: no me creo que el sexo haya acabado para mí. Fue una punzada, el pensamiento y su reflejo físico, en la vagina, y el dolor, concentrado en los genitales. Contemplé al médico como a un policía, a un juez, a un funcionario. Ganas de decirle: ¡si tú supieras! Necesidad de decirle: lo he pasado tan bien. Deseo de hacerle entender: he amado tan bien. Me concedí permiso para llorar.
—Tenemos que hablar de los medicamentos que debes tomar.
Sacó unos libretos del cajón del escritorio. Eran publicaciones coloridas que mostraban en la portada a jóvenes sonrientes con aspecto de deportistas. Leí: «Ficha de seguimiento». «Control del tratamiento antirretroviral»; «Control de síntomas». «Fármaco A», «Fármaco B», «Fármaco C», «Fármaco D»…
—Querría atrasar la medicación lo más posible.
Sabía que no tenían información fiable sobre los daños de los antirretrovirales a largo plazo. Me miró asombrado.
—Te recomiendo empezar cuanto antes.
—No quiero.
—No nos conviene propagar la infección.
Quise ahuyentar la evocación de aquel hedor.
—Tienes que hacerlo por ti y por los demás.
—Tengo náuseas.
Me dio una bolsa. Cuando empecé a vomitar, se levantó y me trajo pañuelos de papel. Él mismo se encargó de hacer desaparecer la bolsa de vómito. Salió de la consulta.
Lo esperé de pie.
—¿A dónde vas?
—Tengo cosas que hacer, ya vendré otro día.
Se sentó.
—El orgullo no te ayudará en lo más mínimo.
—La sumisión tampoco.
—Estás equivocada.
—Eso es problema mío.
—Está claro: eres tú quien está en apuros.
Cogí el abrigo y el bolso. A punto de salir, lo miré.
—¿Te puedo hacer una pregunta?
—Para eso estoy.
—¿Se puede saber cuándo me contagié?
—En tu caso sí. Es reciente.
Vi el coche, la cama, el chico. El pene flácido. El olor.
—¿Cómo lo sabes?
—Has dado un «positivo débil»; te estás seroconvirtiendo.
Lo murmuré como si fuera una confesión.
—Fue hace dos meses.
—Sí, puede ser.
—Es culpa mía.
Cuando el ascensor me dejó en recepción, el fantasma de la muerte me pisaba los talones, pero las puertas automáticas del hospital me arrojaron a la vida. El hombre que se había acercado a pedirme fuego había desaparecido. Colillas mojadas en el suelo de la entrada del hospital. Fumé sola. Dejé caer las cenizas, abrí el paraguas y empecé a caminar.
De vez en cuando, mi padre libraba los martes por la tarde. Me llamó mientras comía en casa de la amama.
—Hace buen tiempo, ¿vamos al puerto de Mutriku?
Me levanté de la mesa sin acabar el postre.
Ahí estaba el Ford Escort negro con la ventanilla del techo abierta.
—¡Qué pasa, Jenisjoplin!
En cuanto perdimos de vista el barrio, me puse de pie en el asiento trasero e hice los kilómetros hasta Mutriku con la cabeza fuera, el pelo al viento. En los semáforos, me gustaba ponerme de rodillas contra la ventana posterior y jugar a aguantarle la mirada al chófer del coche que nos seguía. Siempre ganaba.
Aita paró el Ford delante de un bar, en la entrada del pueblo, y me pidió que esperara un poco. Yo tenía prisa por bañarme. Aunque no quedaba demasiado lejos, me llevaban a la playa pocas veces. Ama disfrutaba del hogar y la sombra, aita prefería ir a las fiestas de los pueblos de alrededor. No se quedaba tranquilo hasta que me conseguía el muñeco más grande de todo el tiropichón. Con cinco o seis años, solía llevarme a las fiestas de las ciudades, a las barracas, y me hacía subir a las atracciones más altas, a las montañas rusas, los balancés, las águilas y demás diversiones para adultos. Discutía con el feriante por querer montar a una niña tan pequeña, pero les contestaba con firmeza que él era el padre y que no le tocaran los huevos, y yo me sentía del todo segura mientras él me agarrara de la cintura, a pesar de que la tierra me quedase por encima de la cabeza y el cielo me rozara los pies. Ama nos esperaba espantada. Asimismo, en las pocas veces que habíamos estado en la playa, fuera cual fuese el color de la bandera, me hacía entrar en aguas profundas, siempre agarrada a su mano, y avanzábamos juntos contra las olas, aunque la respiración se me apurara, hasta que una ola nos rebasaba y me revolcaba hacia la orilla dando volteretas, con el bañador, el pelo y la boca llenos de arena.
Aita regresó pronto. Bajamos andando al puerto, vimos a unos niños que se quitaban la ropa al borde de la piscina natural. Fui corriendo tras ellos, pero aita me silbó.
—¡Sigue a esos otros!
Se refería a los jóvenes que, dejando atrás la piscina, se dirigían hacía el dique rompeolas. Había oído hablar de él, pero nunca había estado en «el tambor». La marea estaba baja, caminé con mucho cuidado por el borde del muelle, con miedo a caerme a aquel mar que distaba un buen trozo del morro del espigón. Subí las últimas escaleras para llegar al tambor. Mi padre, sentado en el suelo, me mandó con el cigarrillo en la boca:
—¡Salta!
Lo miré asustada.
—Nagore, ¡salta! —me repitió.
Empecé a quitarme la ropa despacio. Me aproximé dos pasos hacia el borde del muelle y nada más mirar hacia abajo, comencé a sentir un leve mareo. Se me nubló la vista: al principio me pareció que los dos diques que tenía enfrente se acercaban el uno al otro, para después volver a alejarse. Di un paso atrás. Me giré y, cuando estaba a punto de decirle a mi padre que no me atrevía, una mano firme me empujó por la espalda y sentí mi cuerpo caer. Me hundí agitando las piernas y los brazos con fuerza. La caída y el tiempo que necesité para salir del agua me parecieron eternos. Emergí a la superficie con los ojos abiertos de par en par, aterrada, pero en pocos segundos las ganas de llorar se convirtieron en una alegría loca, me puse a reír a carcajadas en el agua, mientras sacudía los brazos y las piernas para no ahogarme. Divisé la cabeza de mi padre observándome desde lo alto. Aplaudía.
Caminé de vuelta al tambor orgullosa; casi podía oler la admiración de los jóvenes fumadores que estaban sentados contra la pared de la escalera. Subí los peldaños del tambor jadeando y con ansias de encontrarme con mi padre. Estaría arriba esperándome, con la toalla abierta, dispuesto a envolverme contra su cuerpo.
—¡Venga, otra vez!
La segunda vez me tiré sin necesidad de empujón. Todo me pareció más breve: la altura del muelle, el tiempo de caída y hasta los aplausos de después del salto. Los jóvenes de las escaleras no me miraban. Le dije a mi padre que prefería volver a casa.
—Por supuesto —me dijo tras hacerme saltar cinco o seis veces más.
El barrio Lasalde, que se extendía longitudinalmente entre la Lombriz y las vías del tren, había sido edificado al norte del pueblo tras la guerra, a toda prisa y de mala manera, para amontonar a la oleada de trabajadores que venía del sur de España a trabajar en las fábricas del valle. Estaba, al mismo tiempo, cerca y aparte del pueblo. Cruzando las vías del tren, la naturaleza le ganaba terreno a lo construido; campos de hierba basta, gateras, piedras y árboles bautizados según la imaginación infantil: el caballero, la bruja, el submarino. A comienzos del curso escolar, las moras crecían en las zarzas de la orilla del río, los patitos nacían a finales de curso.
El balcón del segundo piso de la casa de mis abuelos daba a la calle. Por dentro, la vivienda era una caja de cerillas. Allá vivían todos antes de que yo naciera. Para ganarse la vida, mis padres arrendaron el bar Zazpi en el pueblo más grande del valle, y ama trabajó duro mientras se le iba hinchando la tripa. Se alojaron en casa de unos colegas durante algunos meses. Zazpi era un antro de la época, con olor a tabaco y a moho, nocturno las veinticuatro horas, sin ventanas ni sistemas de ventilación, que contaba con unos codiciados largos sillones contra la pared. Debía de ser un lánguido agujero, el habitual punto de partida y la pista de aterrizaje para los placenteros viajes de los heroinómanos. Mi madre iba a trabajar en compañía de un mastín. Generalmente, los clientes eran amables con ella, pero apaciguar a los jóvenes con el mono, vigilar constantemente la caja, limpiar los vómitos, reanimar a los que habían perdido el conocimiento en el retrete… formaba parte del trabajo. Una vez que se dispuso a cambiar una baldosa rota en el baño, se percató de que era ahí donde los heroinómanos del bar guardaban la única jeringa que compartían. No se atrevió a retirarla.
Cuando nací, mis padres dejaron el Zazpi y alquilaron el bar del barrio. El local incluía una pequeña vivienda pared con pared, nos mudamos allá. Media Luna era una humilde taberna de barrio: barra, cocina, pinchos al descubierto y servilletas y huesos de aceituna desparramados en el sufrido suelo. Bulla, ruido de platos y el murmullo entrecortado del grifo. Voces de hombre, humo, la tele. El bar era la extensión de la casa, o precisamente todo lo contrario: la casa era la extensión del bar. Mientras mis padres trabajaban, a mí me tenían en una canastilla situada en el vestíbulo, entre la barra y el descansillo. Dicen que apenas protestaba; al parecer, el barullo me ayudaba a dormir y hacía largas siestas. Curraban a turnos: aita trabajaba por la noche, y las mañanas dormía mientras ama abría el Media Luna, lo limpiaba y preparaba los pinchos. Si por casualidad me oía llorar, dejaba la barra a cargo de algún cliente y me daba el pecho en el vestíbulo.
—¡La camarera más joven de la historia! —le tomaban el pelo.
A los pocos meses de la muerte de Karmen, a principios de junio, la amama me llevó a su pueblo natal, La Esperanza. Mis padres pensaron que alejarse del pueblo y hacerse cargo de su nieta la ayudaría a sobrellevar el duelo. Ellos aprovecharon el momento para coger el Ataka y hacer el tercer cambio de bar y de casa.
En La Esperanza nos alojamos en casa del hermano menor de la amama. El tío Paco era concejal del PCE en un municipio de apenas cien habitantes. Sobre un pequeño cerro, el pueblo era un reducido conjunto de casas esparcidas a ambos lados de un camino sin asfaltar, apretujado contra la tierra en un paisaje montañoso y difuminado de suelo polvoriento, grietas en las paredes y pinos y olivos alrededor. Estuvimos de junio a septiembre en aquella aldea sin mayor entretenimiento. La amama cosió vestidos para mí porque la ropa que me había preparado ama era demasiado calurosa para el verano andaluz. No sé lo que haríamos durante el día. Debía de pasar el tiempo correteando al lado de la amama, pintando el suelo con tiza o jugando con piedrecillas. En las fotos que me sacaron durante aquellos meses, salgo siempre en el mismo vestíbulo, comiendo sandía dentro de un barreño lleno de agua o sentada en el pretil con mi traje de gitana. Las imágenes son demasiado claras, están quemadas, no hay primeros planos, están sacadas desde bastante lejos y aparezco sola en todas.
La vida de mis padres, en cambio, avanzaba a gran ritmo. Al poco de morir mi tía, aita se entregó al trabajo por completo. Si alguien le preguntaba sobre su hermana, respondía con una sonrisa sin palabras. Compró el bar, alquiló la casa y llenó las cámaras y las habitaciones de uno y de otro.
La amama y yo volvimos de Andalucía a mediados de septiembre, en cuanto acabaron las fiestas del pueblo. Mi padre, agachado frente a la puerta del Ataka, me dio la bienvenida con los brazos abiertos, yo no solté la mano de la amama. Saboreamos una gran comilona y, tras cerrar la puerta del bar, me encaminé hacia Lasalde.
—¡Ahora no vivimos allí, mi amor!
Me cogieron en brazos para llevarme a Altzadi, al barrio del otro lado del río.
—¡Esta es nuestra nueva choza!
Lo que recuerdo de aquella casa es que estaba en un barrio desconocido y que no tenía sala de estar ni comedor: la cocina estaba limitada por una barra americana de mármol, con tres taburetes demasiado altos para que yo pudiera encaramarme por mi cuenta.
A la salida de la ciudad, una telaraña de carreteras a diferentes niveles transportaba la sangre de chatarra que bombeaba el corazón oxidado de Bilbo. No podía comprobar si el periódico de la viajera sentada a mi lado mostraba en primera plana la noticia de la detención; lo tenía abierto en la sección de deportes. Apoyé la cabeza contra el cristal y, por primera vez en muchas horas, me dormí.
En el asiento trasero del Ford Escort el mundo era pequeño y cálido. Me tumbaba a lo largo, medio dormida. Sentía un ligero peso en el hombro y reconocía el olor de ama en el abrigo con el que acababa de taparme. En la radio, el inquietante Strange Fruit de Billie Holiday. Gotas de lluvia en el parabrisas. La voz de mi padre y, más modesta, la de mi madre. Risas.
Alguien me estaba sacudiendo bruscamente la chaqueta.
—Estás sangrando.
La mujer de al lado sacó un pañuelo del bolsillo del abrigo.
—Toma.
Me había puesto a sangrar por la nariz mientras dormía. Confundida, miré por la ventana. Pancorbo. España. Necesité unos segundos para hilar los últimos sucesos. Al incorporarme, me cayeron dos gotas, densas, en el pecho. Busqué los pañuelos de papel en la mochila, mientras intentaba cortar la hemorragia con la mano izquierda.
—Espera, déjame limpiarlo.
La mujer se puso a frotar la mancha del jersey con una toallita húmeda.
—Si se seca no la podrás sacar.
Me asusté.
—Déjalo, por favor.
De repente, me di cuenta de que se había ensuciado la mano con mi sangre.
—Límpiate eso.
—Tranquila, mujer.
Se frotó la mano levemente con la toallita húmeda que había utilizado para frotar mi jersey y la metió en el cenicero que había en el respaldo del asiento de enfrente.
—¡Dónde ha quedado la época en la que fumábamos en los autobuses!
Hice una pelotilla con el borde de un pañuelo, me la puse en la nariz y eché la cabeza hacia atrás.
—No es bueno tamponar la hemorragia.
Le di la espalda. Sentí la vibración del teléfono en el bolsillo de la chaqueta. Irantzu.
Hacía frío en el autobús. Tenía las rodillas atrapadas desde que el pasajero de delante había reclinado el asiento. La incomodidad me dio ganas de llorar. Con los ojos cerrados, intenté, en vano, volver al asiento trasero del coche de mis padres. En la radio sonaba el Waka Waka de Shakira. Atrás quedaban los ochenta. «Me voy a Madrid. Lo siento. Te lo explicaré», escribí. Apagué el teléfono.
Para cuando llegué a Madrid ya se había hecho de noche. Al bajar del autobús, una sensación de extrañeza se apoderó de mí. Miré a mi alrededor. No encontré a Luka. Quizás su invitación no había sido más que una elegante mentira, unas palabras de compromiso en un momento crítico. Al fin y al cabo, apenas nos conocíamos.
—Me suena tu cara.
Vestía la ropa que llevaba la última vez que nos vimos. Bajo la capucha de la sudadera, su pelo enmarañado. No lo había sentido venir.
Se alejó un paso de mí y entrecerró los ojos.
—¿Nos conocemos?
Llevaba las zapatillas mojadas.
—Nagore Vargas —dije.
—Luka Moretti —hizo gesto de quitarse el sombrero—; encantado de conocerte.
No era tan italiano como su apellido insinuaba. Su madre era de Venecia, pero desde que el destino lo había traído al mundo en el condado de Donegal, Irlanda, siempre había vivido de aquí para allá, detrás de una madre periodista que tenía como oficio sacar a la luz las entrañas de las luchas de liberación.
—Los sombreros no están de moda.
—Ni las revolucionarias. ¿Vienes?
Me ofreció su brazo. Se lo tomé. La boca del metro nos devoró.
—Nunca pensé que me refugiaría en Madrid.
—Pues ya ves.
El metro llegó en un abrir y cerrar de ojos. La gente nos empujó hacia dentro. El movimiento me alejaba de la tristeza; la culpa, del miedo más profundo. Estábamos bajo tierra. Vivos. Contemplé a Luka: un joven flaco y pequeño, de facciones corrientes. Más que atractivo, el transatlántico era acogedor. Un bote salvavidas.
—¿Cuándo sale tu vuelo a La Habana?
—Tengo pánico a los aviones.
—Se acabó el juego, Luka.
El metro se llenó hasta arriba. Íbamos de pie, apretujados entre decenas de cuerpos. Calor humano. Me cogió de la mano.
—Rápido, tenemos que cambiar de línea.
Salimos junto con la muchedumbre. Me abrazó.
—Lo siento, de verdad.
El suelo tembló bajo nuestros pies. Me condujo escaleras abajo. Entramos en otro vagón, estaba más vacío.
—¿Te gustan los canelones?
—Mucho.
Cuando salimos a la calle, el viento frío me atravesó las costillas. La gente iba demasiado deprisa. Me sentí mareada.
—No sé a qué he venido.
Luka siguió caminando.
—«Calle del Desengaño» —leyó en la señalización de la calle—. Por suerte, es un poco más adelante.
Era el segundo piso de un edificio antiguo. Subí los peldaños con dificultad.
—Estoy enferma, Luka —me desabroché la chaqueta—. No tenía que haber venido.
—Pues yo creo que sí.
—Puedes estar infectado por mi culpa.
Abrió la puerta y encendió la luz. Era un apartamento estrecho, sencillo pero adecuado.
—¿De quién es la casa?
—De unos colegas, nos la dejan a mi madre y a mí cada vez que venimos a Madrid.
—¿Estamos solos?
Me llevó a la habitación. Me quitó la chaqueta con una determinación hasta entonces desconocida y, tras darme un beso en la nuca, me quitó la camiseta.
—Pensaba que eras tímido.
—Túmbate.
Me tumbé en la cama de espaldas, me acarició las pecas con la yema de los dedos.
—Casiopea.
Me enredó el pelo con los dedos.
—Estoy muy flaca.
—Eres hermosa.
Se levantó y me observó.
—Hace frío.
Acercó las sábanas hasta mi cuello.
—Duerme un poco.
—No puedo.
—Inténtalo.
—Al despertar siempre es peor.
—Nagore, no me voy a ir.
La luz de las farolas entraba por la ventana. El sonido de la lluvia.
—Tócame.
Se tumbó encima de la colcha, boca arriba, a mi lado.
—No tengas ninguna prisa.
Solo escuchaba el miedo.
—Esto no empezó ayer y no acabará mañana. —Su mano se posó en mi espalda—. Hagamos las cosas despacio.
Me acarició las costillas. Me encogí.
—Cuidado.
Volvió a taparme con la colcha.
—Por encima de la sábana, por favor.
Percibí la nerviosa desnudez de Luka al otro lado del tejido. Hicimos el amor sin tocarnos la piel.
Luka estaba en la cocina. Me vestí y me acerqué. Limpiaba el objetivo de la videocámara.
—Tenemos que hablar.
—Aquí estás.
Guardó la cámara en la bolsa con cuidado.
—Buenos días.
—No va a funcionar.
Partió una naranja.
—Te has despertado fatalista, ¿eh?
—No creo en las relaciones de pareja.
—¿Quieres café?
Me senté.
—No puedes hacer como si no pasara nada.
—De acuerdo.
—Actúas por compasión.
Sacó los zumos a la mesa.
—No es mi estilo.
—Si no es por lástima, ¿qué otro motivo puedes tener tú para quedarte conmigo?
—Por lo visto, no se te ocurre ni uno.
Recogió el cable del micrófono de la cámara. Tras estudiar cine en Cuba, había vuelto a Euskal Herria con una beca de estudios para hacer un documental sobre los movimientos juveniles. Tenía que montar el material grabado en La Habana.
—No es una opción nada práctica, Luka.
Le entró la risa.
—Lo tenías que haber dicho en primera persona: «No soy una opción nada práctica».
—El amor no es una cosa misteriosa y racionalmente incontrolable.
—¿Has dicho amor?
Me avergoncé.
—Es algo que se puede medir y negociar.
—Ajá.
—Eso es así.
—Y dices que yo me comporto irracionalmente, ¿verdad?
—Sí.
—Guiado por pasiones incomprensibles…
Se quedó un rato mirando por la ventana. Luego se giró y me dijo:
—Si fueras más tonta, vivirías más tranquila.
—Si fueras más listo, te estarías callado —le respondí.
Se sentó delante de mí.
—Escúchame: llevo toda la vida detrás de una mujer. He vivido en cada destino de mi madre: Irlanda, Bogotá, Barcelona, Bilbo, La Habana. Nunca he dormido en la misma cama más de tres meses. Quiero una pausa y necesito una mujer que la reemplace en mi vida.
—Una mujer que la reemplace.
—Eso es.
—Eso es muy práctico, del todo práctico.
—Completamente. Tú ahora no te irás muy lejos. Tienes una casa en Bilbo y yo no tengo dinero para pagar un alquiler.
—Muy romántico.
—Siempre he vivido en lugares conflictivos, así que eres un territorio de lo más adecuado para mí.
Giró la silla y se sentó a horcajadas apoyado contra el respaldo.
—Hablemos ahora sobre ti.
—¿Sobre mí?
—¿A qué has venido?
—No lo sé.
—¿Quieres que te lo diga yo?
Encendí un cigarro.
—A buscar un desgraciado que no te abandone.
—¡Por favor! —me enfadé.
Untó una tostada con tomate y me la trajo a la mesa.
—Di que no.
—¿Me echas en cara querer aprovecharme de ti?
—Tanto como yo de ti. Te gustan las teorías sobre el amor, ¿verdad?
—Mucho.
—Pues toma una: el amor nunca es un por qué; siempre es un para qué.
Se levantó y se echó la bolsa de la videocámara a la espalda.
—Me voy.
—¿A dónde?
—Me ha llamado la abogada: Karra declarará dentro de media hora.
De niña, me entretenía pensar sobre las desgracias y jugar con el dolor. Solía hundirme las uñas en los muslos o en los antebrazos tan fuerte como podía, para conocer la magnitud del dolor que era capaz de causarme conscientemente a mí misma. Luego, soltaba las uñas y observaba fascinada las marcas rojizas y el dolor que, a poco, se mitigaba. A veces me mordía el brazo o la parte superior de la mano. Una vez, en la escuela, metí el meñique en el agujero del sacapuntas y, mientras el profesor explicaba la lección, giré el dedo. Grité, no sé si por dolor o por sorpresa.
—¿Por qué has hecho eso? —se acercó el profesor alterado.
No supe responder.
Me gustaba compartir esas experiencias con aita. Me parecía que cuando le revelaba cosas por el estilo me escuchaba con más atención. Desde la atalaya de los taburetes del bar, reflexionaba con él sobre la falsa felicidad; luego, en solitario, llegaba a comprender sus ampulosas frases y las repetía orgullosa delante de mis amigos:
—La desgracia puede ser mucho más interesante que la felicidad.
Lo que dijo cuando le conté lo del sacapuntas, sin embargo, me dejó confundida.
—Tú sabes que yo no puedo sentir tu dolor, ¿verdad?
Me enseñó a luchar contra las falsas expectativas.
—Si la sopa está fría, es inútil pensar que está caliente.
Con tan solo cinco años, me reveló que el Olentzero* y los Reyes Magos no existían, y me explicó al detalle las razones por las cuales yo tenía que estar en contra de aquellas celebraciones. Por motivos ideológicos y prácticos, en nuestra casa no se celebraba la Navidad. Año tras año, me esforzaba con energía en mi íntima cruzada contra las luces de colores, los villancicos, los regalos y las familias felices. Aun así, al llegar la Navidad, acababa escribiéndole una carta a Olentzero, avergonzada por haber sucumbido a su encanto y con mucho cuidado para que mi padre no me pillara. Le pedía una sola cosa, y no muy grande.
La víspera de Navidad, mis padres terminaban tarde el turno del bar; y en Nochevieja apenas libraban un par de horas para cenar antes de volver al Ataka. Los días de Navidad y Año Nuevo, bajaban a limpiar el bar después de dormir hasta tarde.
El 24 de diciembre, la taberna abría hasta que se acababa el chiquiteo del anochecer. Solían necesitar cinco o seis camareros para despachar a la oleada de gente que se amontonaba aquel día. El bar se ponía hasta arriba, tanto que para los currelas resultaba imposible incluso salir al baño, y meaban en la cocina, los hombres en el fregadero y ama en una palangana. También yo me quedaba ayudando en el Ataka en vez de ir a la kalejira* nocturna a favor de los presos; llevaba los vasos vacíos a la barra y «hacía los cascos».
Cada año se aprovechaba ese día para hacer la foto grupal del equipo. En una de ellas, tomada con mis padres y sus compañeros de curro, aparezco con siete u ocho años subida a una caja de cerveza y con un cigarro sin encender en la mano. Mi madre tiene medio rostro escondido detrás de su negro pelo, tan seria, triste y hermosa como siempre.
Nos retirábamos a Altzadi hacia las once de la noche. Ángel venía con nosotros y se quedaba con mis padres en la cocina o alrededor de la mesa bebiendo cerveza, hablando y fumando petas. Liaban un canuto y se lo fumaban por turnos. De tanto en tanto, abrían la puerta del balcón para airear la cocina. Yo me sentaba con ellos, y allí me quedaba hasta que el cansancio y aquel dulce humo me vencían y caía rendida encima de la mesa. Mi padre me llevaba a la cama a alguna hora intempestiva; el cuerpo inconsciente, los brazos colgando. Era la única manera de dormirme sin miedos: derrotada por el cansancio y sin enterarme de nada, con la seguridad de que mi padre se encargaría de todo lo demás.
Al poco, en medio del profundo sueño, sentía que una mano me tomaba del hombro y me sacudía con suavidad.
—Ha venido Olentzero —me susurraba Ángel.
Abría entonces los ojos y encontraba un regalo en una esquina de la habitación. Me levantaba de la cama en silencio, vestida todavía de calle.
—Tranquila, yo me quedo vigilando.
Con cuidado, desenvolvía el regalo.
—¿Ha acertado? —me preguntaba.
Y yo abrazaba con todas mis fuerzas a mi ángel de la guarda.
Con ocho años, y contra mi voluntad, mi padre me matriculó en la escuela de música. Nadie de mi clase se había apuntado y yo no quería ir sola. En el camino le expliqué mi temor a aita, pero me riñó por ser miedica. Aunque nos habíamos cambiado a Altzadi, yo seguía yendo a la escuela de Lasalde, a Urruzuno. Aliados con la única familia euskaldún* que conocíamos en el barrio, mi padre luchó para que pudiéramos recibir las clases en euskera. Yo era la única de clase que tenía al menos un progenitor euskaldún, pero sospechaba que eso no me libraría del cepo de aquellos otros niños sentados en líneas ordenadas. Mi padre me acompañó hasta la puerta.
—¡Venga, vete!
Había que subir un montón de escaleras: la escuela de música estaba en el último piso de un antiguo edificio. Iba totalmente acojonada. Mi miedo se materializó en el tramo del segundo al tercer piso: las de la ikastola formaban un corredor sentadas a los dos lados de la escalera, y yo tenía que pasar a la fuerza por en medio para poder llegar a clase. Comencé a cruzar el pasillo despacio, mirando al suelo. Escuché una pequeña risa por detrás. Intenté aligerar la marcha, pero varias piernas con pantalones Adidas se alargaban para cortarme el paso. Una chica empezó a imitar ruidos de pedo. Otra, poniendo las manos como altavoz, gritó «Urruzuno, no se salva ninguno», y las demás le siguieron en coro: «Urruzuno, ocho petas fumo», «Urruzuno, maquetos* y morunos», «Urruzuno, del sida me vacuno»… Hice el camino entre rimas, sintiendo las virtudes de la musicalidad en las entrañas.
—No estoy dispuesto a perder esta lucha de clases, Jenisjoplin.
Mi padre llevaba años intentando aprender a tocar la guitarra. La sacaba de la funda en todas las comidas con amigos, pero no era capaz de tocar una canción entera, y daba por supuesto que la torpe relación que mantenía con su instrumento tenía una conexión directa con las diferencias de clase.
—Entre los inteligentes y los intelectuales —me dijo— no hay más que un peldaño: se llama dinero.
Y, claro, nosotros éramos inteligentes. Muy inteligentes. Lo mismo le pasaba al escribir poemas o cuando empezaba a hacer reflexiones demasiado profundas: al principio las palabras le fluían sin dificultad, pero, de repente, dudaba entre el significado de digresión y regresión; o decía diabetis en vez de diabetes, y el discurso que había estado hilando se le derrumbaba de arriba abajo, junto a su credibilidad, poética y encanto. Sus zapatillas no estaban hechas para aquellos senderos. Engañaría a los vecinos del barrio dándoselas de intelectual, pero como mucho sería el más listo de la escalera.
Me matriculó en todas las ramas que ofrecía la escuela de música: solfeo, guitarra, coro… Encontré la clase que me correspondía y me senté en una mesa de la fila de atrás, junto a la ventana.
Ücretsiz ön izlemeyi tamamladınız.