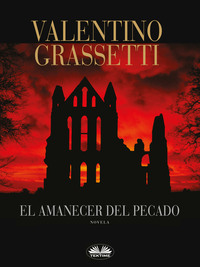Kitabı oku: «El Amanecer Del Pecado», sayfa 3
4
Una espesa capa de vapor se había posado sobre el vestuario del gimnasio. Las muchachas aseaban los cuerpos desnudos y esbeltos después de la hora del voleibol. Lorena, los pezones hinchados por el agua caliente que le recorría el hueco del pecho, hizo una trenza con la espesa cabellera y la estrujó con fuerza.
Daisy se sacó la espuma que resbaló a lo largo de las piernas largas y torneadas, descubriendo el pubis depilado maliciosamente.
– ¡Vaya! El afeitado sobre el bello agujero, no me lo habría esperado de ti –dijo Lorena riendo. –Me apuesto lo que sea a que lo has hecho por Guido.
–Qué va. Estoy practicando el baile para el espectáculo. El sudor se aferra en los malditos pantalones elásticos y me provoca muchas irritaciones –se justificó Daisy.
–No está mal como excusa. La anotaré.
–Es la verdad. Guido, por ahora, no tiene nada que ver –respondió Daisy saliendo de la ducha.
–A propósito, ¿cómo ha reaccionado cuando le has propuesto salir? ¿Se ha muerto de golpe de la impresión?
Daisy la miró con un cierto reproche.
– ¿Te preguntó yo acerca del tuyo de tercero todo músculos?
–No. Pero deberías. Así te podría contar cosas sobre su músculo más grueso…
–Lorena, por favor. ¿Está realmente bien dotado en medio de las piernas? –cacareó Daisy mientras se ponía un suave albornoz de color nata que cerró a la altura de la cintura con dos giros de cinturón.
–En serio. ¿Te has ya acostado con él?
–Qué va. Bromeaba. Sabes que nos acabamos de conocer –especificó Lorena envolviéndose en una gruesa toalla que anudó por encima del ombligo. La chavala se acercó a la taquilla con los senos moviéndose, orgullosos de su juventud. La mirad de las estudiantes estaban todavía bajo la ducha envueltas en nubes de vapor: los cuerpos de las muchachas eran flexibles, brillantes de agua y jabón.
Las más vanidosas perdían el tiempo para presumir del esplendor de su físico. La misma Daisy se quitó el albornoz con un poco de exhibicionismo, arqueando su espalda hacia delante para coger la ropa interior de la bolsa, mostrando su trasero redondo y perfecto.
Mientras, las muchachas que se consideraban menos atrayentes, se lavaban con prisas. Sólo Filippa Villa andaba desnuda sin ningún problema. Filippa era una chavala alta, robusta, bastante torpe, con una panza prominente, una pelambrera salvaje de cabellos negros peinados sin ningún criterio, los ojos oscuros, móviles e inquietos. Filippa era una joven activista comprometida con el frente de los derechos civiles, y Daisy simpatizaba con luchas de liberación fuesen del género que fuesen.
Las primeras barricadas contra los sistemas establecidos por otros las había erigido en su infancia. Los primeros en ser refutados fueron los dogmas de sus padres.
Desde pequeña le había contado muchas fábulas sobre princesas y la cosa incluía, a menudo, la presencia de un príncipe azul. El mismo con el que se casaría cuando creciese. Era la pesadilla recurrente de la pequeña Daisy y de todas las lesbianas del mundo. Y Filippa era claramente lesbiana.
Un día, escondida entre las nubes de vapor intentó besar a Daisy bajo la ducha. Daisy, por curiosidad, aceptó el beso. No encontró nada de particularmente escandaloso, lástima que unos segundos después se encontró encima la mole de Filippa, que parecía que había perdido la cabeza por el deseo. Le puso una mano a lo bruto en medio de los muslos para tocarla.
Daisy la empujó. Filippa, jadeante, con los cabellos pegados al rostro, esbozó una excusa y, desde ese momento, dejó de molestarla.
Daisy estaba ayudando a Lorena a ponerse el sujetador cuando Filippa dijo algo y enseguida todas las muchachas comenzaron a chillar.
Una de las estudiantes, una rubita pequeña y rechoncha, corría desnuda con una nube de espuma pegada encima, gritando a todas las compañeras que se vistiesen. Otras chavalas comenzaron a gritar y todas corrieron fuera de las duchas. Una de ellas resbaló en el suelo mojando cayendo en el pavimento.
–Bárbara, ¿qué sucede? –preguntó Daisy a la chavala, una adolescente tímida y delgada, en el límite de la anorexia.
Bárbara respondió que había escapado porque había sentido miedo debido a los gritos. Daisy se dio cuenta que una buena parte de las compañeras no sabían realmente qué estaba sucediendo, pero todas gritaban, de todas formas, condicionadas por las reacciones de las más histéricas.
Filippa Vila, calmada y lúcida, lanzó la mirada más allá de la fila de los percheros.
– ¡Mirada allí arriba! –exclamó apuntando el dedo con enfado hacia una de las tomas de aire. – ¿Lo veis? Hay algo.
–Justo para un Pulitzer, Guido. ¿Tienes algo gordo entre manos?
–Venga, ya. ¿Tan predecible son? –respondió Guido cruzándose con Manuel en el pasillo del ala este del instituto.
–Lo hemos visto todos. No sólo tú. Algo delirante. He sacado algunas fotos, si te hacen falta.
– ¿Y quién no las ha hecho? Perdona, pero ahora debo largarme.
Guido debía escribir el artículo deprisa. Delante del colegio alguien se había aplastado con una camioneta pickup contra un Austin de color óxido, haciéndolo volcar de lado. El conductor del coche se había quedado incrustado entre la chapa. Había sido echado fuera de la carretera de manera deliberada, y por lo poco que se podía entender, se trataba de un asunto pasional. Había por medio un marido traicionado lleno de rabia, un entorno de amenazas, insultos y lágrimas de desesperación.
Esa el tipo de noticia que en Cronache Cittadine podía tener diez mil visitas en un día y para Guido quería decir una gratificación de treinta euros si conseguía que no le pisasen la noticia. Corrió hacia el aula de literatura para encender el ordenador del gabinete.
Guido había recibido el encargo del director para quedarse más allá del horario lectivo. Cronache Cittadine era, de hecho, la voz más acreditada para el progreso del instituto.
El jefe de estudios había donado tres mil euros al periódico, justo para mantener la sección cultural. Ningún patrocinador estaba interesado en la cultura pero dado que el colegio tenía un nombre ilustre, el de Giacomo Leopardi, se trataba casi de un deber moral. Y la financiación fue una bocanada de aire para el periódico online.
Guido debía avisar a su madre que llegaría tarde. Metió la mano en el bolsillo para coger el teléfono móvil pero sólo sintió el fondo duro de la tela. Intentó buscarlo en su taquilla, aunque estaba seguro de no haberlo dejado allí. Abrió la portezuela, apartó los libros y cuadernos, revolvió en los cajones. Nada. Era el segundo teléfono móvil que perdía en el transcurso de un año. Además de la gratificación. El dinero ganado gracias al artículo serviría como anticipo para el nuevo teléfono móvil.
Con rostro afligido cerró la taquilla y volvió con el ordenador.
Estaba listo para escribir sobre el accidente cuando un enlace se abrió sin que él tocase en ningún sitio.
Comenzó la transmisión en vivo de lo que parecía ser un canal pornográfico. En la pantalla aparecieron las formas mórbidas de una muchacha que se estaba enjabonando las ingles, la mano pequeña y blanca explorando los muslos, el rostro cortado fuera de cuadro.
Como todos los adolescentes Guido se sentía especialmente atraído por los sitios pornográficos. Pero aquel canal le preocupó porque había comenzado automáticamente, como si fuese la obra de un hacker preparado para infectarle el ordenador.
Estaba a punto de cerrar el enlace, pero aquella chavala enjabonada tenía para él algo de familiar. Fijó la mirada sobre aquella imagen: la espuma cubría el rostro de la joven, que inclinó la cabeza hacia atrás para enjuagarse la cara y el pelo debajo del chorro de la ducha.
–No. No puede ser.
El corazón le comenzó a latir en el centro del pecho.
–No puede ser ella.
La muchacha era ella.
Era Daisy Magnoli.
Observó a su compañera de clase pasar la esponja por las caderas delgadas y perfectas. Observó que el pelo del pubis había sido rasurado y que, maliciosamente, se había tatuado una mariposa en la parte izquierda de la ingle.
Vio la ranura escondida, aquella que turbaba sus sueños, sin pelo y brillante por el agua. La calva visión de El origen del mundo de Coulbert esta allí, delante de él.
Guido, excitado y confuso, tuvo una erección. La situación era absurda, casi irreal. Intentó retomar el control esforzándose por mantenerse tranquilo. Se preguntó quién sería el autor de aquel vídeo.
Se ajustó las gafas en la nariz y pulsó sobre la tecla ESC para reducir la instantánea. Apareció el gráfico alrededor del vídeo. Se dio cuenta de que no se trataba de un enlace pirata.
– ¡Joder! –exclamó poniéndose pálido.
El vídeo estaba siendo transmitido en directo desde un smartphone.
Reconoció el número en la parte inferior de la pantalla.
Era el de su teléfono móvil.
En los vestuarios las muchachas se apelotonaron en el punto más alejado del aire acondicionado.
Filippa observó detrás de la grieta de la reja de aluminio un objeto pequeño y compacto.
No se habría dado cuenta si la condensación del vapor posada sobre el objeto no hubiese comenzado a gotear sobre el banco donde había apoyado sus cosas. Filippa no se apartaba nunca de sus costumbres. Debido a esto ponía el chándal, los pantalones cortos y la camiseta de voleibol siempre en el mismo sitio, doblados de la misma manera, bajo una de los cuatro conductos de ventilación. Estaba cogiendo una compresa de la bolsa cuando el goteo le humedeció el dorso de la mano.
Le bastó levantar la mirada para ver el teléfono móvil detrás de la rejilla, el ojo implacable de la videocámara apuntado a las duchas.
Daisy cogió el taburete y lo posicionó debajo del conducto de ventilación, subió a él y aferró los bordes de la rejilla que se separó sin ningún esfuerzo.
Alguien había quitado los cuatro tornillos que la fijaban a la pared. Agarró el teléfono móvil, la versión 5 del Galatic P6. Ella misma poseía ese mismo modelo. La familiaridad con las funciones del teléfono móvil ayudó a Daisy a desactivar la videocámara.
– ¿Pero quién es el mierda que se ha divertido filmándonos? –exclamó Lorena poniéndose rápidamente la camiseta.
–Seguramente un grandísimo bastardo o una grandísima hijaputa –sentenció Filippa que, junto con las otras chavalas, se había puesto detrás de Daisy para observar mejor el teléfono móvil. Las muchachas, furiosas, eran presas de aquella animosidad que aparece cada vez que ocurre algo que hace sentir vergüenza e incomodidad sin tener la culpa.
–Imaginad si ese bastardo hubiese recuperado el teléfono móvil y puesto en la red –dijo Lorena imaginando escenarios inquietantes como acabar en algún Chat porno o en los teléfonos móviles de los muchachos del instituto.
–Nosotras, que andamos desnudas en las duchas… ¿os dais cuenta? Tetas y culos al viento al alcance de todos. ¿Os imagináis que puto descrédito?
Daisy, sentada en el banco, estrechaba el teléfono móvil con un gesto de desprecio, como si el sólo hecho de tenerlo entre las manos le repugnase. Observó la filmación con disgusto y sentenció:
–Esto no es una broma, estoy segura. Parece más la obra de algún maníaco pervertido –y añadió –Tengo una mala noticia que daros: nos estaban filmando en directo.
El pánico comenzó a insinuarse rápidamente entre las muchachas, aunque alguna de ellas, en el fondo, se excitó con la idea de haber sido observada a escondidas. Pero las más púdicas, que eran mayoría, se quedaron aterrorizadas con la idea de que el vídeo pudiese convertirse en viral. Ninguna habría tenido el valor de salir de sus casas. Daisy las tranquilizó:
–Si observáis con atención, no habéis sido filmadas, por lo tanto no os debéis preocupar.
Daisy se puso pálida cuando vio cuál era la única muchacha que había sido filmada desnuda. Titubeante, levantó el teléfono móvil para mostrar a las compañeras las imágenes que poco a poco se desplazaban por la pantalla.
– ¿Lo veis? No estáis en ningún encuadre. Sólo… sólo yo he sido filmada. Por lo tanto la mierda del descrédito sólo me atañe a mí.
Las muchachas callaron. La noticia las alivió y dejaron de desesperarse. Su reputación estaba a salvo. Alguna seguía fingiendo preocuparse porque, de todas maneras, pensaba que fuese correcto mostrar solidariedad con respecto a Daisy. La muchacha desplazó el menú del teléfono para comprender de quién era, dando por descontada la imposibilidad de identificar al propietario. Nadie, de hecho, podía ser tan tonto como para usar el propio teléfono móvil para llevar a cabo una acción de ese tipo. Violar la privacidad era ilegal y en los casos más graves se podía incluso acabar en la cárcel. Daisy desplazó el pulgar sobre la pantalla y leyó las aplicaciones puestas en orden alfabético: App, Calendario, Cinetrailer, Facebook, Juegos, Tiempo, Mensajes…
–Mensajes. ¡Lo encontré! Ahora veamos los sms de este bastardo.
La atención de las chavalas aumentó.
– ¿Consigues saber de quién es? –exclamó ansiosa Lorena.
–Espera un segundo. Vale. Sí. Lo he conseguido –dijo Daisy observando que bajo la palabra mensajes había una decena de sms. Leyó febrilmente los más recientes.
¡Hola, bestia! Te espero esta noche a las nueve. ¡Yo llevo la cerveza y tus las chavalas! Oh, perdona. Olvido siempre que eres una nenaza. Quiero decir que me conformaré con la cerveza. ¡No llegues tarde!
Buenos días señor director. Espero que el artículo esté bien. En caso contrario lo sustituyo con uno de sucesos.
Manuel, mañana tengo un examen. ¿Podrías prestarme el diccionario de francés?
Daisy leyó otros mensajes. Con cada línea sentía salir las lágrimas de los ojos.
–Entonces, ¿has encontrado algo?
Daisy no consiguió responder con rapidez.
–Yo no creo… que… –murmuró, cada sílaba era un quejido.
–Daisy, ¿estás bien? –se preocupó Lorena al verla pálida, los labios casi temblorosos, algo que presagiaba una llorera.
–El teléfono móvil, no consigo entender… de quién es –mintió. –Si estás de acuerdo se lo llevaré al director –propuso, la frase truncada por un sollozo interior.
Las muchachas asintieron con la expresión distraída de quién creía que la cuestión ya no les incumbía.
Daisy acabó de vestirse. Se despidió de Lorena, que tenía una cita con el chaval, y se dirigió hacia el baño del vestuario.
Se miró en el espejo para dar un cepillado a la melena húmeda.
Observándose con atención se enfadó consigo misma por la inquietud y el sufrimiento que su rostro mostraba.
Guido no podía ser tan importante, mucho menos ahora que se había revelado una especie de maníaco. No quería llorar. Aquel idiota no merecía sus lágrimas. Debía sentir sólo un sano cabreo con aquel bastardo. Nada más.
Puso la bolsa de gimnasia en bandolera y se encaminó hacia la salida con paso lento, el teléfono bien sujeto entre las manos, con el deseo insoportable de arrojarlo al suelo.
Recorrió el camino que separaba los vestuarios del colegio caminando con la cabeza baja.
Observó las hojas amarillentas que crujían sobre las baldosas de pórfido. Estaba perdida en sus propios pensamientos, pero de vez en cuando volvía en sí, confusa como quien non sabe exactamente dónde se encuentra y a dónde va. De vez en cuando, se limitaba a responder a los saludos de los muchachos con los que se cruzaba.
–Hasta luego Nico, sí, me va bien. No lo parece, ¿dices? Es que estoy preocupada… no, no tengo miedo de ir a la televisión…
– ¿El pelo? No, nada de gel, están sólo mojado…
–Sí Rosy. Nos vemos en clase…
Luego volvía a alejarse. Mientras caminaba por el camino volvió a lo dicho en el vestuario.
–Nos tomarán por putas… nos echarán.
–Qué va, sois más capullas que putas –dijo en voz alta, justo para escuchar las palabras resonar en sus orejas y complacerse por ello. Estaba enfadada por la hipocresía de las compañeras hacia ella, pero en ese momento pensó que era inútil pensar en ellas. Ahora debía concentrarse en Guido.
Había prometido llevar el teléfono móvil a dirección pero no estaba muy seguro de quererlo hacer.
– ¿Cómo ha podido hacer algo parecido? Y sin embargo no parece un maníaco. Lo que, a pesar de todo, no es para nada tranquilizador. A menudo son los que creemos más tímidos e inocuos los que hacen estas porquerías –reflexionó.
Estaba saliendo por la verja del instituto cuando oyó su voz.
– ¡Oh, mierda! –dijo para sus adentros viéndolo correr hacia ella con la cara seria, como si fuese atormentado por la angustia y la incertidumbre.
–Daisy, te debo hablar… espera… uff… deja que me recupere –dijo él sin aliento y doblado en dos, las manos sobre los muslos para recuperar el aliento.
Se quitó las gafas empañadas para limpiar los cristales y cuando se las puso de nuevo vio la delicada mano de Daisy empuñando su teléfono móvil casi con repulsión. Ella lo miró altanera, sorprendiéndose de sentir un escalofrío de satisfacción al ver su cara volverse gris.
–Ahora me dirás que tú no tienes nada que ver.
–No he sido yo. Te lo juro. Lo juro por Dios. Por mi familia. Por todo aquello que me es más querido.
Remarcó que me es más querido mirándola fijamente con una expresión intensa, como si en el juramento también estuviese incluida ella.
A Daisy le pareció sincero pero esto no era suficiente para hacer desaparecer el disgusto que sentía en ese momento. La situación era muy seria y requería un comportamiento duro, malvado y rencoroso.
– ¿Quién me asegura que no eres un puerco fisgón? –preguntó furiosa.
–Porque no lo soy –se defendió él.
–No te creo. Vosotros los chavales sois todos unos puercos. Y tú probablemente eres el rey de los cerdos –dijo golpeándole con el teléfono móvil en la mano.
–Daisy, escucha…
–No tenemos nada que decirnos –exclamó ella cruzando los brazos sobre el pecho.
– ¿No lo entiendes? Alguien me ha robado el teléfono
– ¡Te lo han robado! Ah, esta sí que es buena –lo interrumpió ella agitando la mano para cortar el discurso.
–Espera. Déjame acabar. Sí, me lo han robado. Pero no es esta la cuestión. La cuestión es que hay algo extraño en esta historia. Mira, quiero mostrarte una cosa.
Guido deslizó las cintas de la mochila sacándola de la espalda, la apoyó sobre el banco del camino, se sentó y extrajo el ordenador.
–Debía escribir un artículo cuando has aparecido en la pantalla –exclamó encendiendo el ordenador. –Te he visto en la ducha. Estaba confuso y sorprendido. He pensado en mil cosas. Incluso que tú… –se interrumpió, dudando si ser sincero hasta el final.
– ¿Qué has pensado? –respondió ella furiosa, intuyendo lo que estaba a punto de insinuar.
–Vale. Te lo digo. Entre miles de cosas he pensado que te habías grabado adrede.
– ¿Estás de broma? –exclamó ella enfadada.
–Escucha. Estoy convencido de que no tienes nada que ver. Sin embargo, reflexiona. ¿Cómo podía saber en que plato de ducha te podrías meter? Después de los entrenamientos uno, a menudo, se mete en una ducha siguiendo un criterio al azar. Podría haber gente que entra y sale, el agua caliente que no funciona, alguna tubería rota… demasiados imprevistos. Por lo tanto yo me pregunto: ¿te ha grabado una amiga tuya? Ni siquiera creo en esto. Imagino que alguien habrá escondido mi teléfono móvil en algún sitio. Pero, ¿cómo sabría a dónde apuntar? Hay muchas cosas extrañas. Y esto no es todo…
Ella lo interrumpió estupefacta.
– ¿Quizás estás insinuando que he robado yo misma el teléfono móvil para ponerlo en la ducha de las chicas para que tú te hicieses una paja?
–No. Yo… no estoy diciendo esto –respondió inseguro.
– ¡Justo estás diciendo esto! Intentas defenderte echándome la culpa. Pero yo, guapo, no soy como tú. Tú llevas un pervertido dentro. Lo llevas en el ADN. Un ADN que si lo desenrollas está hecho de kilómetros de mierda. ¿Sabes que te digo? Voy a ver al director. Le cuento todo y hago que te echen del colegio.
Daisy se desvió del portón que llevaba a la salida y caminó a grandes pasos por el camino del patio. Se había desfogado. Había sido impulsiva, se había enfurecido fingiendo no haber escuchado las explicaciones de Guido mientras que, en realidad, había prestado atención a cada una de las palabras. Su razonamiento era perfecto. Nadie podía saber en cuál plato de ducha se lavaría. Pero, por algún extraño motivo, había preferido insultarlo antes que darle la razón.
Daisy calculó los pasos que la separaban de la puerta de secretaría sin saber bien qué hacer. Detrás de las ventanas del vestíbulo observó la melena algodonosa de la secretaria. No sabía si denunciar o no lo ocurrido. Puso la uña brillante de esmalte sobre el timbre, indecisa si pulsar el botón.
Advirtió la respiración contenida de Guido detrás de ella, pero no se volvió, yendo a su rollo.
–No me has dejado terminar –dijo él a su espalda.
Guido miró pensativo el pequeño y compacto ordenador que tenía estrechado entre las manos.
–Quería decirte que junto con la película ha llegado un mensaje. Un comentario extraño.
Daisy cruzó los brazos esperando todo lo que tenía que decir; le lanzó una mirada de fastidio, como si tolerase a duras penas su presencia.
Guido giró el ordenador hacia Daisy. Ella buscó con aire medio enfadado las dos líneas adjuntadas al vídeo, donde se la veía meter las manos entre los muslos para enjabonarse las ingles con la espuma.
Daisy leyó el mensaje y empalideció.
Adriano debe dejar de buscarme. O tendrá un feo final.
Otra vez alguien estaba amenazando a su hermano.
Archivo clasificado nº 3
La redacción ha recibido la documentación grabada
Entrevistando al testigo (omitido)
GRABACIÓN COMPLETA
Los ruidos se deben al ir y venir de la enfermera, a los sensores de los aparatos sanitarios y a las idas y venidas del personal fuera de la habitación.
– ¿Cómo se siente hoy?
–Mejor. El buen Dios vigila mi martirio. Por favor ¿podrías presionar ese botón a los pies del lecho? Sirve para levantar la almohada.
–No sé si puedo hacerlo. Espere que llame a la enfermera.
–Aquí está, Beatrice. Gracias. Así está mejor. Sólo que ahora tengo un poco de sueño. No sé si conseguiré decirlo todo.
–Si quiere reposar, puedo volver más tarde.
–Pero, no. En el fondo me haces compañía. Así que: ¿qué decir sobre aquel día? No era yo, de verdad. Nunca he pensando en comportarme de esa manera. Mi vida es la oración. Rezo mucho, ¿sabes? Rezo todo el día y pienso en la iglesia. Mi vida la gasto en ella y sólo por ella: La Santa Madre Iglesia. Y… espera. Antes de continuar querría saber una cosa. ¿Los médicos qué dicen? ¿Me pondré bueno enseguida?
–Claro que se pondrá bueno, no se preocupe. Es más, estoy convencido que dentro de unos días volverá a casa.
–Sin embargo, me tienen atado a la cama. Las correas me tiran de las muñecas. Pero es mejor así. Si me muevo se reabren las heridas
(El entrevistado en realidad no tiene ninguna herida)
–Ha habido muchos muertos y debemos comprender qué ha sucedido esa noche.
–Yo… yo no lo sé. Si hablo condenaré para siempre mi apostolado. La verdad me alejará de la catedral.
–Esté tranquilo. Nadie lo echará.
–Es verdad, y… ¿morfina has dicho? ¿Realmente me dan morfina? ¿Pero no produce alucinaciones?
–No sabría decirle. Creo que sí.
(No está bajo los efectos de la morfina, aunque está convencido de que es así)
– ¿Puede confirmar todo lo que ha declarado en la iglesia?
– ¿Cuándo me han encontrado los paramédicos, dice? Esos ángeles han sido muy buenos, ¿sabe? Estaba en un lago de sangre. Sin embargo estaba consciente y he contado todo.
– ¿Podría repetírmelo otra vez? ¿Se ve con ánimos?
–No tengo ganas pero creo que debo dar testimonio, aunque nadie me crea. Creo que Dios haya visto qué se está incubando bajo las cenizas de nuestro pobre pueblo. Hay un plan oscuro y él lo sabe. Pero no puede dejar que seamos los hombres los que arreglemos las cosas. Necesitamos su intervención. Necesitamos urgentemente su misericordia.
–Por favor, cuente algunos hechos, quizás sin intentar interpretarlos.
–Pero estos son los hechos. Luego están los detalles. Y además, tutéame.
–Vale. Nos tutearemos. Sigue adelante…
–Como sabes, vivo en la sacristía de la catedral y esto me da la posibilidad, ¿cómo decirlo?, de vivir la iglesia. Porque yo vivo y siento la iglesia. Tengo una relación intensa, diría física, con la catedral. Los arcos, las naves, el techo dorado y artesonado, el cuadro de Lotto, porque La Madonna col Bambino es de Lorenzo Lotto, los estucados, los frescos, todas las cosas que convierten la fe en algo material, para tocar y adorar. Hace años que sufro de insomnio y esa noche, creo que eran cerca de las tres de la madrugada, estaba arrodillado, las manos juntas, rezando un Padrenuestro, cuando sentí un impacto que provenía de la carretera. Justo delante de la iglesia.
–Sí, recuerdo ese terrible accidente.
–Esa noche murió una persona. Pero lo supe sólo después. Cuando he escuchado el impacto he corrido para ver qué había sucedido, pero no conseguí salir. Lo intenté pero… pero… vale, ahora me resulta duro seguir adelante…
–Haz un esfuerzo e intenta explicarme qué sucedió.
–No es fácil, muchacho. Cuando el horror se vive es una herida que no cicatriza nunca. De todas formas: la puerta que iba de la iglesia a la sacristía se había cerrado de improviso. Un chirrido, y luego un golpe seco, como si alguien la hubiese golpeado. Pensaba en una broma. A continuación se cerraron las otras puertas. En ese momento tuve miedo. Ya no pensé en una broma sino en ladrones. Si algún delincuente entra en la iglesia hay cosas para robar y todas son cosas valiosas, ¿sabes? Creía que era Alberto, un toxicómano que habita en el barrio. Viene a menudo a robar las limosnas. De todas formas, todas las puertas estaban cerradas. La de la nave que lleva a la salida, la de la cripta, donde están los restos del santo. Y justo allí, bajo tierra, ha sucedido algo.
(Pausa, debida a la entrada de la enfermera. Escondo de nuevo la grabadora. Nadie del personal de la sección de psiquiatría sabe que estoy aquí para una entrevista. La enfermera se va. Vuelvo con las preguntas)
– ¿Qué ha ocurrido bajo tierra?
–Algo que no me hizo pensar ni en una broma ni en Alberto el Gualdrapa. Escuché unos ruidos sordos y apagados que me helaron la sangre en las venas mientras que fuera de la iglesia oía los gritos, el crepitar del fuego, el hedor del humo del automóvil que ardía.
Afuera percibía el terror de la gente del barrio. Pero dentro… dentro de la iglesia oía aquellos ruidos sordos provenir de abajo. Los bancos se movían, saltaban y se arrastraban sobre el mármol del pavimento. Creía que era de nuevo el terremoto pero sólo más tarde comprendí que no había habido ningún temblor de tierra.
Tuve la sensación de que lo que estaba sucediendo era, cómo decirlo, una prerrogativa de lo terrenal. La manifestación de una voluntad invisible. No sé porqué pero entendí que era algo maligno. Algo que estaba lejos de Dios. ¿La grabadora funciona? ¿Estás grabando todo?
–Funciona y estoy grabando. Así que las puertas estaban cerradas. Y escuchaste estos golpes.
–Justo de esa manera. Tenía un miedo mortal y comencé a rezar. Como un viejo ex cura lo hice en latín Agnus Dei, qui tollis percata mundi, miserere nobis. Pero recomendarme a Dios parecía que no servía para nada. Fue en este momento en que se me desencadenó, cómo explicarlo, una rabia insólita. Mira chaval, presumo de ser un tipo tranquilo, uno con un carácter suave y recatado, he aquí la razón por la que me avergüenza recordar lo que hice después…
(Hay una pausa, está realmente confundido. Retoma su discurso en cuanto encuentra un poco de lucidez)
–Quiero decir, la cuestión es: ¿por qué no estaba en mis cabales? ¿Por qué me sentía enloquecido? El Señor misericordioso sabe perfectamente que la locura es por lo que yo rezo día y noche. La locura es una plaga querida por Dios, una herida inflingida al pensamiento y lejana del alma, esa alma que es tan querida a nuestro Dios. La locura no es una expresión del maligno. Es por esto que debo escoger estar loco y no otra cosa. ¿Entiendes lo que quiero decir?
(Asiento sin hacer comentarios)
–Bueno. Finjamos que no esté loco. Entonces, yo, el susodicho, Simone Pietrangeli, sacristán, hombre que vive en el temor de Dios, esa noche me sentí obligado a hacer cosas horribles. No sé cómo explicártelo…
–Sé que te hiciste daño.
–Sí. Pero el dolor, aunque era insoportable, no era nada. Eran las acciones humillantes que había realizado antes de flagelarme, las acciones que ofendían a Dios, las que me destrozaron.
– ¿Puede entrar en detalles?
–Yo… yo… no lo consigo.
–Te ayudo a ir al grano. En el expediente, en la página doce, y excusa la franqueza, hablas de masturbación. Estamos entre adultos. Sabemos que la practicamos todos. Hombres, mujeres, ancianos, muchachos y, porqué no, incluso los sacristanes como tú. No hay nada malo o pecaminoso en esto.
– ¿Nada de malo? Tú no lo entiendes. Yo no soy sólo un sacristán. Soy un cura excomulgado. Un ex cura que se masturba en la iglesia, delante del altar, ¿y tú no encuentras nada malo en esto? Un cristiano que se saca el pene y goza pulverizando los paramentos sacros de esperma. Yo creo que esto es el Mal. Fuera de la iglesia la gente estaba muriendo, oía los gritos, ¿entiendes? ¿Y yo? ¿Yo qué hacía? ¡Yo disfrutaba! Disfrutaba y reía como un loco. Yo era el demonio que destruía la casa de Dios. Y luego he hecho otras cosas. Cosas innombrables…
(Llora)
–Veamos la cosa desde una perspectiva laica. Tenemos loa resultados de los análisis de sangre. Tenía una tasa de alcohol cuatro veces superior a la normal. Una concentración altísima de etanol. Sabes lo que significa, ¿verdad?
–Te lo ruego, no me muestres mis responsabilidades en manera tan brutal.
–Estar alcoholizado no es un delito.
–Entiendo a dónde quieres llegar. Bien, vale, bebo. Tengo un problema con el alcohol, de acuerdo. Pero esa noche los golpes los escuchaba realmente. Provenían de la cripta. Cada vez eran más fuertes. Parecía que el pavimento de mármol se rompía. Recuerdo que después de haber hecho esas cosas repugnantes me arrastré hasta el atril y leí algunos pasajes de la Biblia.
– ¿Recuerdas cuáles?
–Recité un versículo del Apocalipsis del apóstol Juan. Aquel que dice: Cuando se hubieren acabado los mil años, será Satanás soltado de su prisión y saldrá a extraviar a las naciones que moran en los cuatro ángulos de la tierra2 A continuación creo que… ¡Dios mío, perdóname! Creo que oriné sobre las Sagradas Escrituras. Fue en ese momento en el que intenté rebelarme.