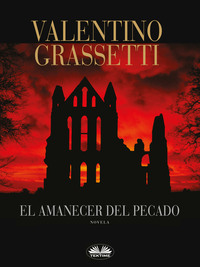Kitabı oku: «El Amanecer Del Pecado», sayfa 4
–Has hablado de flagelación.
–Justo. Utilicé el crucifijo de plata. Lo había cogido del altar antes de comenzar a golpearme. Me lo he clavado una y otra vez. Quería hacer salir el mal, el pecado, de mi cuerpo. La sangre salía a borbotones desde debajo de los vestidos rotos. No sé cuántas veces atravesé el riñón derecho, girando dentro la barra del crucifijo. Cuanto más me hería más aumentaba el ruido de los golpes en la cripta. Cada vez los sentía más sombríos y sordos. Esto es lo último que recuerdo.
(En este momento se encuentra realmente mal. Una enfermera llega y me hace una señal para salir. Dejo de hacer preguntas)
–Gracias por todo, Simone. Ahora, sin embargo, te dejo descansar. Volveré a verte pronto, prometido.
–Debes saber que te aprecio, muchacho. Tengo un montón de cosas para contarte. ¡Ah…! Antes de irte, haz que me traigan una manzanilla.
Fin de la grabación
5
Sandra Magnoli se limitaba a fumar seis cigarrillos al día y ninguno en el trabajo, a pesar de que sus compañeros lo hacían habitualmente.
Era una empleada de segundo nivel en la oficina de inmigración del ayuntamiento de Castelmuso y se ocupaba de reagrupamientos familiares, de trabajo temporal y procedimientos para los permisos de residencia.
Había mucha burocracia en sus funciones pero también la oportunidad de hacer algo en concreto por una masa de desesperados que llamaban a las puertas del rico occidente. Sobre el escritorio había una serie de expedientes a través de los cuales necesitaba decidir el destino de un número impreciso de prófugos afganos, de disidentes coreanos agotados por un régimen comunista ajeno a la historia, y de la recolocación de los inmigrantes que llegaban desde Lampedusa. En su oficina las miserias ignoraban el color de la piel.
Cuando la Freecorporation Media, la sociedad que organizaba Next Generation, le envió los billetes para el viaje, Sandra pensó en rechazarlos pero el director la quería gratificar concediéndole una semana de vacaciones pendientes. Para Daisy, su hija, aquel sería su primer viaje a Milano.
Las dos mujeres embarcaron en el aeropuerto de Falconara y aterrizaron en el de Malpensa. Ese día, a causa de una huelga de transportes, madre e hija no encontraron conexiones demasiado cómodas. Daisy y Sandra, sin embargo, tenían a su disposición el auto de la Freecorporation Media, una berlina de color champaña con el logo del programa televisivo estampado en los laterales.
Un cámara taciturno con el gorrito de la empresa puesto sobre los ojos y un guionista pegajoso que vestía una aburrida chaqueta y pantalón grises, estaban al completo servicio de Daisy.
Las dos mujeres se alojaron en el hotel Cosmopolitan, a dos pasos del teatro de la Scala. El templo de la gran música estaba allí, vigilando severo los hermosos sueños de una chavalita de dieciséis años. A lo largo de dos días Daisy fue instruida sobre cómo debería comportarse en el palco del Millennium Arena. Esta era una carpa que surgía al oeste de la capital lombarda, un fascinante monstruo hecho de cables, tirantes y fibra de vidrio. Podía contener a cerca de ocho mil personas.
Visto desde afuera, el palacete mostraba formas curvas, ligeras y armónicas, y era una auténtica pena que fuese desmantelado después de cada una de las ediciones de Next Generation. El ayuntamiento de Milano era propietario del área donde se alzaba el Millennium. El contrato preveía que los veinte mil metros cuadrados alquilados fuesen ocupados por no más de tres meses al año, con un coste de trescientos mil euros al mes. El Millennium era elegante y evanescente, una ave fénix árabe hecha de tubos, teflón y poliéster, como fue definido por un crítico teatral.
Ahora, dentro del estadio, y delante de millones de personas, estaban a punto de exhibirse los finalistas de uno de los concursos de talentos más seguidos de Italia.
Adriano miraba los reflejos plateados y brillantes de la luna extenderse sobre las aguas oscuras del mar.
La cura prescripta por el doctor Salieri era una potente mezcla de nortriptilina y flufenacina3. La calidad de vida había mejorado realmente. Ya no balbuceaba, el temblor de las manos había disminuido y caminaba sin tambalearse como un muerto viviente.
En el piso de abajo, los huéspedes estaban esperando la conexión. La sala era amplia y luminosa gracias a un ventanal enorme que ocupaba el espacio de dos paredes. El mobiliario, moderno y refinado, con la mesa de cristal, el minibar, las butacas y los sofás de piel color crema abarrotados de amigos y parientes de la familia Magnoli.
Charlas y risas resonaban desde el hueco de las escaleras. Adriano oía destapar las cervezas, el tintinear de los brindis, la tía que se esforzaba en hacer los honores, la voz de barítono del tío Ambrogio que incitaba a los amigos a comer hamburguesas y tartaletas de crema de salmón.
– ¡Adry, está a punto de comenzar! ¡Venga, baja, que con el telemando Sky no entiendo un carajo! –gritó su tía Annetta, asomándose a las escaleras.
Adriano bajó al salón disfrutando el hecho de moverse, si no con desenvoltura, por lo menos con una discreta seguridad.
– ¡Adriano, eres un fenómeno! Daisy está en televisión gracias a ti, ¿te das cuenta? –lo felicitó Franco Leni, llamado Franz, el vecino barbudo con la piel clara, la panza de bebedor de cerveza y la cara de alemán.
Franz había traído a su gorda mujer, sus tres hijos, y una cantidad considerable de grandes salchichas hechas a la brasa.
–Si tú no hubieses escrito aquella canción no estaríamos aquí para darte la lata –había exclamado el tío, un tipo delgado y nervioso que para la ocasión vestía con orgullo un traje de lana peinada gris que parecía que iba a las fiestas del pueblo.
Todos habían observado cuánto había mejorado Adriano. El efecto de los nuevos medicamentos se sostendría por lo menos un par de meses. Luego, a causa de la tolerancia, volvería a tener alucinaciones. Llegado a ese punto el psiquiatra establecería un nuevo tratamiento.
La rotación de los medicamentos era indispensable para permitir al muchacho una calidad de vida digna, arriesgándose, sin embargo, a intoxicar gravemente algunos órganos.
El hígado, naturalmente, era el que corría más riesgo. Pero su juventud, unida a una dieta que no incluía el consumo de alcohol, representaban un buen antídoto que lo tendría a salvo de los efectos secundarios de las medicinas. Y Adriano aquella noche se sentía especialmente bien.
El programa estaba a punto de comenzar. Los tíos se habían hundido en el sofá, atentos y emocionados, y Annetta temblaba por la tensión. Franz estaba sentado al lado de su mujer, mantenida, sin embargo, a una discreta distancia de una fila de botellas de cerveza, mientras que los hijos iban y venían por el jardín, ruidosos y participando del aire festivo. Antonio Bruzzi, el otro vecino, era un comandante jubilado con un pasado en la Marina. Se había sentado sensatamente en la butaca más apartada del televisor.
Desde que la esposa había muerto, el jubilado sufría de depresión y creía que, a su edad, ya nada tenía demasiado sentido.
Había aceptado la invitación de Sandra por pura cortesía. Pero ahora que estaba allí debía admitir que encontraba placentera la compañía de toda aquella gente entusiasta y alegre.
Después de un montón de grandilocuentes anuncios que patrocinaban el evento, apareció el tema musical de Next Generation.
En el salón se elevó un ruido endiablado. Daisy, la pequeña Daisy, su Daisy, estaba a punto de debutar en un concurso de talentos.
En el escenario, deslumbrada por potentes rayos láser, apareció la figura esbelta de una mujer joven.
–Ahí está. ¡Es ella! –gritó Annetta dando saltos, el dedo apuntando la pantalla como el cañón de una pistola.
–Esa es la presentadora. ¡No montes alboroto y siéntate! –le dijo el marido tirando de un trozo de la manga del jersey y haciendo que cayese su culo sobre los cojines suaves del sofá.
– ¿Pero cuándo la enfocarán? –preguntó impaciente la esposa de Franz manteniendo las manos sobre el pecho, el corazón que le martilleaba.
–Todavía es pronto –explicó el tío de Adriano, el único que seguía con regularidad todos los episodios del concurso de talentos transmitidos por el Canale 104. –Primero presentan a los jurados. En realidad son ellos los protagonistas del espectáculo. Llegado a un cierto punto llamarán a los concursantes uno a uno. Los chavales cantarán y bailarán durante un minuto. Los buenos pasan el turno. Los otros vuelven a su casa.
Adriano observó el grupo reunido alrededor de la televisión. Sabía que eran considerados un poco sus guardaespaldas. La madre los había invitado con el objetivo de no dejarlo solo. Sandra llamó desde Milano para saber si todo estaba en su sitio. La hermana la tranquilizó. Un saludo veloz al hijo y todos cruzaron los dedos.
Sandra estaba detrás de las bambalinas del Millennium Arena, más aturdida que emocionada. Los rayos láser cortaban el escenario. Los jefe de estudio diseminados a los pies de las gradas sudaban bajo los auriculares y se quedaban sin brazos para incitar al público, pero no era necesario, ya que los gritos, energía y frenesí eran completamente espontáneos.
Filas de muchachos gritones levantaban pancartas mientras vestían camisetas con la foto de los amigos preparados para salir al escenario a cantar.
La presentadora, embutida en un vestido todo lentejuelas, anunció la llegada de los jurados de Next Generation.
Los cuatro descendieron las gradas que atravesaban las tribunas en medio de una selva de brazos que se agitaban como cañas al viento.
El presidente del jurado era Sebastian Monroe, el autor del formato, un tosco productor neocelandés llamado Nariz de Oro: un apodo debido a su infalible olfato para descubrir talentos, pero que también hacía referencia a su apéndice nasal, ahora ya gastado por años de coca.
Sebastian, intolerante a las reglas del mundo del espectáculo, donde todo debía ser políticamente correcto, era un tipo estirado, capcioso, a menudo borracho; no tenía problemas en tomar un whisky en directo o en discutir con alguien del público. La única prohibición era el humo: si se hubiese mostrado en público con un cigarrillo en la boca, los patrocinadores habrían abandonado el programa. De todas formas, unos pocos altercados y algún vicio en la franja protegida se toleraban, si no se fomentaban, dado que habitualmente producían picos record de audiencia.
Aquella noche Sebastian se presentó con una barba inculta, una camiseta grisácea debajo de las axilas por las manchas de sudor y con un pésimo humor. Los otros jurados eran tres advenedizos del mundo del espectáculo. Jenny Lio era una ítalo africana que había vendido dos millones de discos gracias a una canción que durante tres semanas había estado en la cima de la clasificación en quince países. Una cosa pegadiza, para niños. Nada importante. La biografía artística de Jenny Lio parecía algo melosa. Una pena que en su currículo había sido omitido un arresto en su juventud: dejarse coger en Trípoli con un ladrillo de hashish escondido en la maleta no es que hubiese sido lo más para quién, como ella, cantaba temas musicales para dibujos animados.
La otra estrella del jurado era Isabella Larini, célebre, no tanto por sus cualidades canoras, como por haber sido la intérprete de un reciente éxito veraniego. Una canción para bailar con culeteos vulgares, manos entre las tetas y sugestivos tocamientos en medio de los muslos. En las playas y en los campamentos los animadores habían impuesto el Ballo di Isabella. Cuando llegase el otoño todos ya se habrían olvidado de ella.
El último jurado era Alessandro Boni, llamada Circe. Una Drag Queen con un físico imponente y un maquillaje excesivo. Una brillante conversadora, pero sin un particular talento artístico. La habían construido con una fama de sadomasoquista, justo para dar un poco de sustancia al personaje.
Circe había saltado a la fama de las noticias de sucesos por haber arruinado la carrera política de un diputado que se había enamorado de ella. Alguien había filmado al parlamentario en una habitación de hotel, completamente desnudo, tobillos y muñecas atados a los lados de la cama. Circe fue acusada de secuestro, malos tratos y tráfico de estupefacientes. Hubo un proceso donde la sentencia, finalmente, habló de Un juego erótico entre adultos consentidores. Los cargos se desestimaron y Circe fue absuelta totalmente. El resultado fue un diputado de menos y un personaje televisivo de más.
Ahora los cuatro jurados, las almas arañadas por los pecados humanos, estaban preparados para juzgar a los concursantes que participaban en la competición. El primer artista se llamaba Fernando Ramírez. Era un joven mejicano que había entrado clandestinamente en los Estados Unidos antes de que la administración Trump destinase dos billones de dólares para alzar el muro a lo largo de la frontera.
Fernando, una vez traspasado el muro, fue arrestado mientras desvalijaba una gasolinera en un lugar perdido del desierto de Texas. Debía comer, contó al público.
Arrestado y expulsado por los federales, sin un euro en los bolsillos, emprende un viaje aventurado que lo llevó a la otra parte del océano. Ahora, desde hacía unos años, vivía en Rovigo, huésped de tíos y sobrinos de segunda generación.
Fernando, la piel morena, los ojos negros y ardientes, después de haber conmovido un poco a todos con su historia, comenzó a cantar. Tenía una voz áspera y envolvente, y al público le gustó la actuación despellejándose las manos con un aplauso mandado por el productor.
Tres jueces de cuatro encontraron la exhibición convincente.
Sebastian Monroe votó en contra, explicando que el muchacho, desde su punto de vista, era, a duras penas, un aficionado, un listillo que quería conmoverlos con su historieta lacrimosa. El público, ante aquella afirmación, silbó indignado y Sebastian respondió mostrando el dedo medio. La web enloqueció. En las redes sociales llovieron un montón de insultos, la polémica se desató de manera estudiada y el nivel de audiencia subió medio punto.
Siguieron otros concursantes. Algunos eran de una genialidad impresionante, otros eran personajes sin talento pero lo suficientemente excéntricos para captar la atención del público. Los autores del programa les daban un puesto estratégico para subir la audiencia.
Pasaron unos anuncios que invitaban al espectador a comprar productos lujosos pero tan seductores y cautivadores que resultaban indispensables.
Después de un bombardeo de autos de ensueño, perfumes refinados y vestidos de firma, el directo recomenzó.
El nivel de audiencia estaba alrededor del ocho por ciento cuando Daisy Magnoli se asomó al escenario.
El rostro joven, perfecto e inquieto, los ojos sonrientes y seguros, y un vestido corto de colores pastel, enseguida llamaron la atención del jurado.
–He aquí otra criatura que podría perder su inocencia detrás del brillante mundo del espectáculo –pensaron, más o menos los jueces, conscientes de tener delante un potencial personaje.
– ¡Eh, gente! ¿No decís nada? Esta muchacha, ¿no es espléndida? –exclamó Sebastian Monroe volviéndose al público que respondió a su petición con un aplauso auténtico.
–Un lirio realmente espléndido, Sebastian. Pero no me gusta tu tono; parece el zumbido de una abeja a la caza de polen, no sé si me explico. Y además es menor –remarcó Jenny deslizando la vista sobre las líneas de los letreros de los guionistas.
–Oh, vamos, Jenny, sabes perfectamente que eres tú la flor de mis sueños –respondió Sebastian con una risita.
Circe no leyó ningún guión prefiriendo improvisar.
–Adelante, querida Daisy. ¿Por qué no nos cuentas algo de ti?
–Hola a todos –sonrió Daisy que, a pesar de su edad y con una cierta sorpresa no se sentía para nada incómoda. Ser el centro de la atención le provocaba siempre un escalofrío de placer. –Me llamo Daisy, Daisy Magnoli. Vengo de Castelmuso, un pueblo de quince mil habitantes, no muy alejado del mar Adriático…
Daisy continuó contando algunas banalidades sobre su vida en el instituto pero sin la vivacidad pretendida por los guionistas.
– ¿Eso es todo? –exclamó Sebastian fingiéndose desilusionado. –Espero que la timidez esconda un gran talento, en caso contrario…
Sebastian abrió los brazos como para decir En caso contrario ¿qué has venido a hacer aquí? ¿Desilusionar a todas estas personas?
Daisy sabía perfectamente que el guión del programa incluía algunos pasajes ineludibles: el jurado comenzaría con las felicitaciones, luego para elevar el nivel de audiencia la provocarían para meterla en problemas. Ella no debería hacer otra cosa que hacer frente a los ataques del jurado.
Estaba todo programado.
Ahora sólo debía cantar I’am Rose y se convertiría en una celebridad.
6
Guido sintió un escalofrío correr a través de los omóplatos. Daisy estaba a punto de exhibirse delante de millones de italianos.
– ¡Ese cabrón de Sebastian! ¿Habéis visto cómo la ha tratado? ¿Pero quién se ha creído que es?
Manuel Pianesi se enfadó tanto que, debido al nerviosismo, derramó la cerveza sobre los cojines del sofá donde estaba tirado, haciendo despotricar a Guido.
Guido Gobbi ya estaba arrepentido de haber invitado a sus amigos a su casa, un apartamento en la periferia del pueblo, en el populoso barrio de San Lorenzo. Cinco mil almas tranquilas, divididas entre los edificios con fachadas altas que seguían el perfil de la colina.
Por una parte Manuel gritaba haciendo que perdiese los diálogos del jurado, por otra, Leo Fratesi contestaba a los comentarios, con el vicio de subrayar reiteradamente el concepto ya expresado.
– ¡Por favor! ¿Queréis parar de hacer ruido? –gritó Guido pulsando sobre la tecla del telemando para subir el volumen.
Había pasado una semana desde que Daisy y Guido habían discutido. Ella pensaba que Guido era un fisgón y quería denunciarlo al director del colegio. Parecía el triste epílogo de una historia no comenzada. Luego había aparecido aquella frase en el ordenador.
Adriano debe dejar de buscarme. O tendrá un feo final.
Después de una agotadora explicación donde Guido había intentado convencerla de que no tenía nada que ver con aquella historia, habían hecho las paces, aunque la tan suspirada cita se había pospuesto.
Daisy, de hecho, había preferido investigar sobre quién había sido el remitente del mensaje, recurriendo a la ayuda de Manuel. El compañero del instituto con los cabellos de rasta era un fantástico friqui, uno de esos capaces de descubrir quién había sido el autor, pero con cada intento el ordenador se bloqueaba, inexplicablemente.
La seriedad del ataque les hizo descartar la hipótesis de que se tratase de una broma dirigida a Daisy.
Guido afirmó que, probablemente, Adriano había hecho algo que no debía. Quizás un encuentro virtual que había ido mal. O había pisado el pie a las personas equivocadas, o algo parecido, y por esto lo estaban amenazando. Daisy jamás había considerado seriamente la hipótesis de que se la tuviesen jurada. La costumbre de sentirse el centro de atención la había inducido a pensar que el mensaje estaba dirigido a ella. Probablemente el hermano discapacitado había atraído el odio de alguien y ahora quería descubrir el porqué.
–Bien, Daisy, ¿qué nos vas a hacer escuchar? –preguntó Sebastian Monroe bebiendo un sorbo de whisky escocés que le hizo musitar de gusto.
–Bueno, querría cantar una canción. Una canción inédita –respondió ella cogiendo el mástil del micrófono que levantó para adecuarlo a su estatura.
– ¿Lo habéis oído? –exclamó el jurado girándose hacia el público.
–Estamos tratando con una cantante –añadió perpleja Circe que buscó entre las gradas alguien que compartiese su escepticismo. Hubo algún murmullo de aprobación.
–Realmente no la he escrito yo.
– ¿Podrías ser un poco más prolija o continuamos con los monosílabos?
Hubo una risotada ente el público.
–Es una canción escrita por Adriano Magnoli. Mi hermano. La canción se titula: I’m Rose.
En Castelmuso Adriano observaba el programa con los brazos cruzados, la espalda apoyada en el quicio de la puerta, mientras a su alrededor se había creado mucha expectación.
– ¡Por Dios, Adry, están hablando de ti! –había gritado Franz haciendo escapar la espuma de la botella de cerveza.
–En serio, Adriano. Es grandioso –había remarcado el tío Ambrogio, levantando el vaso para pedir otro brindis.
Las felicitaciones de la gente reunida en el salón del chalet eran sinceras, insistentes, y un poco fastidiosas. En los oídos de Adriano sonaban como Nada mal para un enfermo mental.
No podía culparles. En el fondo era la verdad.
–Ahora un poco de silencio, por favor –dijo Sebastian levantando las manos para hacer callar al público mientras el ojo despiadado de la telecámara se posó sobre el dedo de Circe apuntando al escenario.
–Daisy Magnoli. ¡Ha llegado tu momento!
Daisy cerró los ojos buscando la máxima inspiración.
Se elevó el dulce sonido de un piano. Unas pocas notas una detrás de otra, ligeras. La música, suave y evocadora, parecía conducir a un jardín de rosas perfumadas. Una melodía que evocaba colores tenues, vuelos delicados de mariposas y cielos despejados llenos de armonía.
La música de Adriano comenzó como un viaje tranquilo en el alma.
Daisy, con la sensación de cabalgar sobre un arco iris de emociones, comenzó a cantar.
Mi corazón atravesado por soles cegadores
Mis lágrimas, duras armas de cristal
Es la belleza
Es la dicha del amor
Pero hay una sombra escondida entre las arrugas de mi alma.
Las palabras, susurradas como el canto de un ruiseñor, no provocaron ninguna reacción por parte del público.
Según lo planeado, si durante la exhibición el artista mostraba poco talento, o ninguno, se comenzaba a gritar y a silbar, pero cuando la destreza era innegable empezaban los aplausos y los gritos de entusiasmo. Con Daisy no sucedió nada. Nadie se expresaba. Todo estaba parado, suspendido en el vacío.
De repente el suspiro del piano se convirtió en un ruido de truenos. Un bajo potente y sombrío desencadenó una impresionante energía. Melodía y ritmo explotaron en un fragmento rock con atmósfera gótica. Batería y guitarra se fundieron, en segundo plano un coro de voces profundas. Era un antiguo canto gregoriano traducido del latín, las voces moduladas con tonos proféticos. Una advertencia que hablaba de belleza, amor y condenación.
El amor es el espejo de lo oscuro
Lo oscuro será mi esposo
El manto negro de la Parca caerá sobre mi rostro, pesado como un sudario
Belleza y condenación…
Luego el coro calló. Sobre el escenario descendió un humo denso y gris.
La voz de Daisy se elevó límpida y vibrante.
El pecado se insinuó entre las nieblas de mi inocencia
El ángel oscuro es gozo e inocencia
El ángel oscuro es gozo y perversión
Yo soy la rosa
Él es la condenación…
Los pasos de baile acariciaban el escenario con toques ligeros y ágiles, un tamborileo se liberó como una sucesión de truenos amenazadores, el coro creaba una atmósfera de advertencia y presagios.
Hacia el final de la canción las guitarras interpretaron un solo acrobático, un contrapunto perfecto para celebrar la muerte del sonido de los tambores.
Luego, de repente, la música se disolvió.
La canción había acabado.
Daisy se quedó quieta, el rostro vuelto hacia el cielo, el sudor que le regaba las sienes, los mechones de cabello pegados sobre las mejillas sonrojadas, la rodilla hacia el suelo y el brazo tieso vuelto hacia el cielo, en una espléndida pose épica.
Daisy sonrió al jurado conteniendo los jadeos, el corazón le latía fuerte en el medio del pecho.
Era el momento del veredicto.
Alrededor, un pesado e insondable silencio.
Daisy miró fijamente a Sebastian Monroe. Sabía que la sentencia pasaría a través de sus ojos. El neozelandés, casi siempre arrogante y claro en sus juicios, tenía una mirada indecisa, y todo su aplomo hacía pensar en una inseguridad que nadie reconocía. Incluso los otros jueces se mostraban nerviosos e indecisos.
Daisy, a la espera de la respuesta, tuvo la sensación de oír unos ruidos provenientes de abajo del escenario.
Oyó a un técnico blasfemar detrás de las bambalinas. Las bombas de humo no tendrían que haber comenzado. Daisy, en efecto, se había quedado sorprendida. Durante las pruebas nadie le había dicho que debería bailar en medio a una desagradable niebla fría.
–I’m Rose –dijo finalmente Sebastian. –Es, cómo decirlo, en fin… lo que he escuchado es de locos.
–Inmenso es la palabra justa –le respondió Circe, comprimida en un negro y brillante vestido de látex, el sudor descendiendo debajo de la peluca.
La respuesta del jurado precedió al veredicto del público que se levantó aplaudiendo. Un tributo insólito, donde el entusiasmo de todos era medido, pero completo, como si la exhibición mereciese la admiración y el respeto casi como si fuese una pieza de ópera.
Mientras la gente aplaudía, los ruidos sordos debajo del escenario eran cada vez más sombríos y profundos.
Daisy hizo una reverencia. Ese era el momento más importante de su vida. Intranquila, sonreía y daba las gracias.
Los ruidos sordos aumentaron. Pero, ¿nadie los oye?, pensó mientras el escenario vibraba bajo sus pies, el mástil del micrófono que saltaba delante de sus labios. Echó la culpa a la tensión y pensó en el hermano. Adriano había enfermado debido a un fuerte estrés. Ahora, también ella estaba bajo presión. La imaginación le hizo creer que alguien, o algo, estuviese sepultado en alguna parte. Una presencia atrapada en un lugar oscuro e indefinido que intentaba liberarse. ¿Quizás también ella estaba enferma?
Advirtió un calambre doloroso en el estómago y temió que fuese a vomitar. A pesar de todo, se esforzaba en sonreír.
–Daisy, no tengo palabras. Sencillamente, estoy estupefacto –exclamó Sebastian moviendo la cabeza, como para sacarse de encima la emoción que le había causado I’m Rose.
Isabella Larini estuvo de acuerdo mientras se acariciaba el brazo para tocar la piel de gallina, los ojos que mostraban un brillo de admiración.
–Señores, personalmente todavía estoy conmocionada. Hemos asistido al nacimiento de una estrella. Una estrella que relucirá durante mucho tiempo en el firmamento de Next Generation –fue el comentario de Circe.
–Ahora, queremos saber todo, realmente todo sobre ti –dijo Sebastian acariciándose con curiosidad la barba dura y áspera.
Daisy sintió que los golpes habían parado. El mástil del micrófono ya no saltaba y el escenario dejó de vibrar. Se convenció que los había imaginado. Pasó el dorso de la mano sobre la frente empapada de sudor, los ojos moviéndose entre las gradas. En sus sueño su público siempre era invisible, alguien que la aplaudía pero que sólo ella podía ver. Ahora el público era real. Estaba allí, en carne y hueso, alineado delante de ella despellejándose las manos de tanto aplaudir.
–Me alegro de que os haya gustado la canción –consiguió decir, casi conmovida.
En la casa de Daisy se había armado una buena. Amelia, la gruesa esposa de Franz, reía con el rostro rechoncho lleno de satisfacción. Tía Annetta se quitó con el dorso de la mano dos lágrimas por la emoción. El teléfono fijo y los móviles sonaban continuamente. Cada llamada era un amigo, un vecino, un conocido que llamaba para felicitarles. Franz y tío Ambrogio, medio borrachos, pidieron un brindis mientras tenían en la mano pintas de cerveza que desparramaban espuma.
En ese momento en Castelmuso todos podían vanagloriarse de ser conciudadanos de una celebridad.
Adriano observaba a Daisy en el escenario de Next Generation. Él la conocía como nadie. Estaba tensa y nerviosa y la sonrisa no era sincera.
También el joven, como Daisy, se vio sobrepasado por la inquietud.
–Adriano, eres grande –le dijo el tío abrazándole con un gesto brusco y echando su peso encima para sostenerse.
–Ya lo había dicho. Yo siempre lo he dicho. No tengo dos sobrinos. Tengo dos fenómenos.
Adriano se apartó del pariente para liberarse de aquel abrazo engorroso. Salió de la sala y se metió en el pasillo. Subió las escaleras, maldijo cada escalón, maldijo la migraña que se había desatado de repente y maldijo las medicinas que le frenaban los movimientos.
Entró en la habitación. Abrió el cajón del escritorio para coger un analgésico. En su cabeza todo comenzó a asumir formas borrosas y confusas.
Rebuscó con la mano en el cajón sin recordar qué estaba buscando. Comenzó a vagar por la estancia con aire desorientado e impresionado, antes de tirarse al suelo con la cabeza entre las manos. En ese momento las alucinaciones volvieron.
Adriano se convenció de que su cabeza era una maceta llena de tierra, donde se estaban adhiriendo espesos ovillos de raíces, imposibles de extirpar.
Cogió de la estantería un viejo volumen con las cubiertas pesadas y desgastadas. Las manos temblorosas voltearon las páginas de la Biblia con una lentitud frustrante y resignada.
Se paró delante de una página particularmente arrugada, consciente de que no le serviría de nada leer, y ni siquiera rezar, como si en ese momento la religión se hubiese convertido en algo lejano y contrario a la verdad.
Esquizofrenia. Se llama esquizofrenia. Mi mente está enferma. Sólo esto. Sólo esto, repitió lanzando la Biblia a los pies de la cama, las páginas abiertas en el suelo como las alas de un pájaro muerto.
No. No es esquizofrenia, Adriano. Él está a punto de entrar en escena.
–Muy bien, Daisy Magnoli –dijo Sebastian. –No sé si te das cuenta, pero tu voz es maravillosa, bailas como una profesional y si no me equivoco sólo tienes dieciséis años, ¿verdad?
–Cierto. Al menos por lo que respecta a mi edad. Por lo demás me fío de vuestro juicio.
La respuesta de Daisy fue subrayada por un aplauso del público que pareció agradecer, además de su talento artístico, también su facilidad de palabra.
–Lo has dicho, bonita –exclamó Circe –La canción fue escrita por tu hermano, ¿cierto? ¿Cómo has dicho que se llama?
–Adriano. Adriano Magnoli.
– ¿Quieres hablarnos un poco de él? Un autor tan fantástico merecería estar aquí, junto a ti.
–Bueno, mi hermano no puede venir. Porque él, cómo lo diría, él… él… está
– ¿Qué le pasa? Te veo un poco incómoda –dijo frunciendo el ceño Sebastian. – ¿Quizás no te apetece hablar de Adriano?
Ücretsiz ön izlemeyi tamamladınız.