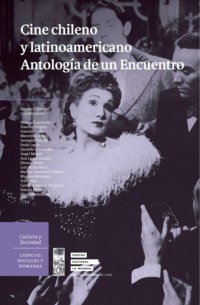Kitabı oku: «Cine chileno y latinoamericano. Antología de un encuentro», sayfa 5
Un cine temprano disperso
La mirada a una filmografía de carácter documental desde el foco de la historia del cine chileno permite, como se ha visto, captar distintos ejes. Se presenta una evolución tecnológica que pasa por el descubrimiento de la técnica cinematográfica, en 1897, por tempranos y continuos avances en el procedimiento de revelado y por la experimentación con el sonido. Además, se detecta que figuras fundamentales como Carlos Borcosque, José Bohr y Pedro Sienna se entrenaron en el terreno documental; y también las cifras revelan una presencia importante de las regiones. Si la mirada puesta en lo nacional permite detectar estos focos, la mirada hacia lo internacional abrirá otras rutas a partir de la pregunta: ¿cómo se sitúa la cinematografía temprana en relación a otros países?
Este eje, situado en la época temprana chilena, arroja casos destacados que permiten poner en tensión la idea estricta de lo nacional. Ejemplos de ello son el paso por Chile de los españoles Pont y Trías en 1902 y 1903; las filmaciones en 1902 y 1903 de ceremonias tanto chilenas como argentinas por parte de Empresa Centenera y Ca (de origen aún desconocido); las 32 vistas que el pionero del cine argentino Eugenio Py realizó en su paso por Chile; o los filmes que una excepcional mujer, la argentina Renée Oro, realizó en Chile en los años veinte.
Si bien los últimos dos casos –los de Py y de Oro– permiten barajar la hipótesis de la existencia de una cinematografía binacional, lo que interesa destacar aquí es que la fuente de las cintas de Py se encuentra en el Catálogo Lepage Nº١٣٠, de junio de 1904, de procedencia argentina. Esto permite señalar, finalmente, que para la construcción de una filmografía temprana se necesita no solo de archivos nacionales, sino también de fuentes extranjeras, donde se encuentran depositadas imágenes sobre Chile que formaron parte de noticiarios o realizaciones internacionales, como las exhibidas por las compañías Pathé y Gaumont, y que tenían una distribución mundial. Son imágenes que posiblemente fueron tomadas por operadores chilenos, que se exhibieron como filmes nacionales, y que posteriormente fueron adquiridos por estos distribuidores internacionales. Esto último da cuenta de un tránsito de registros que forman parte de otra arista a considerar para futuros análisis y pesquisas, y que resulta fundamental para entender el desarrollo del cine en Chile durante el periodo silente. Es por esto que la historia de la filmografía temprana siempre irá mutando, aumentando y corrigiéndose.
Bibliografía
Bohr, José (1987). Desde el balcón de mi vida. Buenos Aires: Sudamericana-Planeta.
Corro, Pablo (2016). «La modernidad despoblada en el cine documental chileno: 1903-1933». Universum, 31: 67-80.
Cuarterolo, Andrea y Rielle Navitski (eds.) (2017). «Bibliografía sobre precine y cine silente latinoamericano». Vivomatografías. Revista de estudios sobre precine y cine silente en Latinoamérica, 3: 248-415.
Jara, Eliana (2010). «Una breve mirada al cine mudo chileno con sus aciertos y descréditos». Taller de Letras, 46: 175-191.
 . (2011). “Emilio Taulis”. Diccionario del Cine Iberoamericano. Reproducido en http://cinechile.cl/persona/emilio-taulis/ [Consulta: 20/02/2019]
. (2011). “Emilio Taulis”. Diccionario del Cine Iberoamericano. Reproducido en http://cinechile.cl/persona/emilio-taulis/ [Consulta: 20/02/2019]
Morales, Marcelo (2012). «Luis Oddó: la primera luz del cine chileno». Cinechile. Enciclopedia del cine chileno. <http://cinechile.cl/criticas-y-estudios/luis-oddo-la-primera-luz-del-cine-chileno/> [Consulta: 20/02/2019].
Vega, Alicia (2006). Itinerario del cine documental chileno, 1900-1990. Santiago de Chile: Universidad Alberto Hurtado.
Vergara, Ximena y Antonia Krebs (2016). «Prolongaciones de la prensa moderna. Difusión masiva e inmediatez en los noticieros cinematográficos chilenos (1927-1931)», en Mónica Villarroel (coord.), Memorias y representaciones en el cine chileno y latinoamericano. Santiago de Chile: Lom ediciones / Centro Cultural La Moneda, Cineteca Nacional de Chile. 245-255.
Vergara, Ximena; Antonia Krebs, Marcelo Morales y Mónica Villarroel (2017). «Documental chileno silente: hallazgos del corpus en la prensa e identificación de vestigios sobrevivientes». Vivomatografías. Revista de estudios sobre precine y cine silente en Latinoamérica, 3: 137-151.
Villarroel, Mónica (2017). Poder, nación y exclusión en el cine temprano. Chile- Brasil (1896-1933). Santiago de Chile: Lom ediciones.
Periódicos revisados
El Comercio, Antofagasta: 1905
El Ferrocarril, Santiago: 1897, 1900, 1910
El Diario Austral, Temuco: 1918
El Diario Ilustrado, Santiago: 1902, 1903, 1907, 1910, 1911, 1920, 1922, 1928-1930
El Heraldo, Valparaíso: 1902
El Industrial, Antofagasta: 1903, 1905, 1908, 1910, 1911, 1914
El Magallanes, Punta Arenas: 1919-1922, 1928
El Mercurio, Antofagasta: 1910, 1911, 1914, 1915
El Mercurio, Santiago: 1902, 1903, 1907, 1909-1918, 1920-1932
El Mercurio, Valparaíso: 1902, 1903, 1911-1914, 1917, 1918
El Nacional, Iquique: 1897
El Tarapacá, Iquique: 1897, 1908
La Lei, Santiago: 1900
La Nación, Santiago: 1919-1931
La Patria, Iquique: 1897
La Unión, Santiago: 1910
La Unión, Valparaíso: 1902, 1926
Las Últimas Noticias, Santiago: 1903, 1907, 1910, 1911, 1921
Otras fuentes escritas revisadas
Catálogo Lepage Nº١٣٠, Argentina, junio de ١٩٠٤
Revista La Semana Cinematográfica, Santiago: 1919, 1920
Revista Los Sports, Santiago: 1924
Revista Sucesos, Valparaíso: 1902-1905, 1909-1912
Revista Zig-Zag, Santiago: 1910, 1921
Fuentes digitales revisadas
Biblioteca Nacional, <www.bibliotecanacionaldigital.gob.cl >
Cinechile.cl. Enciclopedia del cine chileno, <www.cinechile.cl>
Cineteca Nacional de Chile, <www.cinetecanacional.cl>
Cineteca Virtual Universidad de Chile, <www.cinetecavirtual.cl>
Colección British Pathé, <www.britishpathe.com>
Colección Gaumont Pathé, < http://www.gaumontpathearchives.com>
Cultura Digital UDP, <www.culturadigital.udp.cl>
Memoria Chilena, <www.memoriachilena.cl>
16 Este trabajo es resultado de la investigación «Registros y usos documentales, 1895-1933», financiada por el Fondo Audiovisual, convocatoria 2017, Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Participaron Ximena Vergara, como responsable, y Antonia Krebs, Marcelo Morales y Mónica Villarroel, como coinvestigadores. El estudio levantó la filmografía chilena silente de no ficción, mayoritariamente a partir de una pesquisa hemerográfica realizada en la Biblioteca Nacional de Chile en la que colaboraron Alejandro Biron, Daniela Bussenius, José Durán, Mateo Espinoza, Úrsula Fairlie, Milena Gallardo, Carla Morales, Mery Joyselyn Navia, Rosario Ríos, Nelson Segura y Silvina Sosa.
17 Doctora en Literatura por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Académica de las universidades Diego Portales y Finis Terrae. Es coeditora del libro Suban el volumen. 13 ensayos sobre cine y rock (2016).
18 Periodista y candidata a Magíster de Estudios Latinoamericanos por la Universidad de Chile.
19 Periodista y candidato a Magíster en Teoría del Cine Latinoamericano por la Universidad de Buenos Aires. Es uno de los creadores del sitio Cinechile.cl. Enciclopedia del cine chileno.
20 Directora de la Cineteca Nacional de Chile. Doctora en Estudios Latinoamericanos por la Universidad de Chile. Autora de Poder, nación y exclusión en el cine temprano. Chile-Brasil (1896-1933) (2017), Señales contra el olvido. Cine chileno recobrado (2012) y La voz de los cineastas: cine e identidad chilena en el umbral del milenio (2005).
21 En el área de la ficción, este trabajo fue realizado por Eliana Jara y publicado en el libro Cine mudo chileno (1994); más tarde actualizado por la misma autora en el artículo «Una breve mirada al cine mudo chileno con sus aciertos y descréditos» (2010). En el texto «Bibliografía sobre precine y cine silente latinoamericano» (2017), editado por Andrea Cuarterolo y Rielle Navitski, se encuentra un exhaustivo recuento de publicaciones realizadas en el área. El caso chileno fue sistematizado por Mónica Villarroel.
22 En el caso del documental, un referente fundamental fue el libro Itinerario del cine documental chileno 1900-1990 (2006), de Alicia Vega, en el cual se reseñan, a través de fichas filmográficas, 40 materiales. Otro trabajo relevante en esta área fue Los primeros pasos del documental en Chile (1986-1931). Seminario de Título de alumnos del Instituto profesional ARCOS (2001).
23 Dada la variedad fílmica del periodo, para la construcción del catastro aquí referido se consideraron filmes de fabricación nacional realizados en territorio chileno; películas vinculadas a Chile que fueron filmadas en el extranjero (a cargo de productoras extranjeras, no identificadas, o nacionales); películas realizadas en Chile por extranjeros; actualidades nacionales presentadas en noticieros extranjeros; y también, «actualidades extraordinarias», que eran películas autónomas de temáticas específicas presentadas ya sea junto a los noticieros (1927-1931) o bien reemplazándolos. En cuanto al volumen de registros, se detectaron 427 filmes, que se complementan con 32 vistas realizadas por el argentino Eugenio Py en Chile, entre 1902 y 1903. Para fines de conteo, y como forma de dimensionar la producción de carácter documental del periodo, este universo de 459 filmes identificados con un título particular puede complementarse con los sumarios de los noticieros cinematográficos (1927-1931) pertenecientes a Actualidades El Mercurio, Actualidades La Nación y Actualidades Diario Ilustrado.
24 Se conservan 40 títulos en la Cineteca Nacional de Chile (algunos metrajes completos y otros fragmentados). En la Cineteca de la Universidad de Chile se conservan 10; en la Fundación de Imágenes en movimiento hay un título, y otros 11 han sido detectados en acervos internacionales.
25 Diario El Porvenir de Santiago, 26 de agosto de 1896.
26 Sobre la temática de la modernidad y el cine de no ficción silente nacional, ver Villarroel (2017) y Corro (2016).
27 El empuje de una raza es el primer filme nacional del que se tiene registro, referido a la cuestión de Tacna y Arica, conflicto limítrofe entre Chile y Perú que se arrastraba desde fines del siglo XIX. El tratado de Ancón, firmado en 1883, señalaba que transcurridos diez años desde que Tacna y Arica pasaran a dominio chileno, se llevaría a cabo un plebiscito con votación popular, mediante el cual se decidiría si dichas ciudades continuarían siendo de soberanía chilena o si volverían a ser parte del territorio peruano. Ya avanzado el conflicto, y luego de negociaciones con arbitraje estadounidense, se produjo El empuje de una raza, película de propaganda ampliamente publicitada durante su realización y su estreno. Se trató de un documental de tono nacionalista, cuyo objetivo fue rebatir la propaganda en contra de Chile mediante el exaltamiento de las bellezas naturales y el trabajo industrial del país, para que esta imagen circulara en el extranjero. El argumento se iniciaba con la visita de un periodista norteamericano que llegaba a Chile para informar a Estados Unidos y a Europa de la situación del país, y con ese cometido realizaba un recorrido a lo largo del territorio. Cabe señalar que el plebiscito de Tacna y Arica fue un suceso fílmico que apareció en distintos momentos de la década del veinte, destacando Tacna y Arica (1924), de Renée Oro, y El momento internacional, de 1926. Finalmente, El empuje de una raza fue de los pocos filmes en que se identifican productor (Aníbal Jara), guionista (Víctor Domingo Silva) y director de fotografía (Francisco Mayrofer).
28 Fragmentos de estos filmes son conservados por la Cineteca Nacional de Chile, donde se puede observar la apreciable calidad de los registros.
Los chicos solo quieren divertirse. Gestualidades desmesuradas en la cinematografía amateur uruguaya (1920-1930)
Georgina Torello29 Universidad de la República - Uruguay
Resumen
A mediados de 1920, gracias a una mayor accesibilidad a cámaras y acetato, se incrementó la producción de películas caseras y amateur en Uruguay y con ello la preservación de la tranquila cotidianidad hogareña. El álbum de familia en movimiento fue el género predominante, pero no el único. Partiendo de cuatro películas producidas entre los años veinte y treinta, este artículo se ocupa del registro de una práctica común en la época (la fiesta/reunión exclusivamente de hombres en casas o ranchos de las afueras de Montevideo), donde la postura familiar y codificada de las películas caseras dejaba paso a la euforia y la desmesura masculina. El texto analiza en qué medida las películas son simple documento de esa práctica, y a la vez, cuidadosa construcción para las cámaras de la misma.
Palabras clave: películas caseras, travestismo, gestualidad desmesurada
A juzgar por las crónicas, los años veinte del siglo pasado en Uruguay tuvieron toda la diversión (y algo del desenfreno) que uno podría imaginarse. La nueva cultura del ocio había ampliado los recreos: a los paseos en los parques, el teatro, la zarzuela, la ópera, las reuniones y las beneficencias, se agregaron las funciones de cine, las reuniones en las confiterías y, si le creemos al cronista anónimo del diario socialista Justicia, incluso para las chicas hubo «cocaína, morfina, opio y ‘otros goces sádicos, otros placeres inconfesables’» (citado en Bouret y Remedi 2009, 317). La imagen del morfinómano, de hecho, se había popularizado ya a principios del siglo XX con la icónica figura del poeta Julio Herrera y Reissig pinchándose en su estudio, como apareció en la revista Caras y Caretas. El uruguayo y la uruguaya pacatos y medidos daban paso a juventudes desinhibidas y sedientas de solaz.
De aquellos recreos más o menos inocentes (y de la gestualidad más suelta que conllevaron) el cine uruguayo no refleja nada. O casi nada. La gravedad estándar de la ceremonia oficial, del funeral ilustre o la inauguración del monumento es interrumpida, a menudo, por la morisqueta, el bailecito, el saludo burlón, el coqueteo. Alguien que no resiste la tentación de romper el pacto comportamental del evento y se lanza en performances mínimas. Los registros documentales están llenos de esas fugas de sentido, de esos desacomodos, de risas exuberantes en medio de entierros desgarradores.30
La práctica cinematográfica, desde sus inicios, había colocado al camarógrafo y al espectador ante lo imprevisto: lo que agudamente Dai Vaughan nombra «la invasión de lo espontáneo» (Vaughan 2016, 46)31. Retomando la historia clásica de Georges Sadoul, Vaughan recuerda que lo que llamó la atención a las primeras audiencias fue la irrupción de lo inesperado en las escenas. Georges Méliès notó durante la primera proyección Lumière –el caso es paradigmático– las hojas que, tras el niño de El desayuno del bebé, se movían autónomas, más allá de la voluntad del camarógrafo. Esa escena cotidiana, a mitad de camino entre el registro documental y la performance, lidiaba con algo que no se podía controlar. Vaughan describe así el desacomodo:
[…] esa inédita invasión de lo espontáneo en las artes humanas, debe haber asumido el carácter de una amenaza no sólo para los «performers», sino para la misma idea de comunicación controlada, ordenada y obediente. Y, a la inversa, dado que en el pasado la idea de comunicación había sido inseparable de la idea de control, esta invasión debe haber parecido un retorno del mundo sobre su propio imaginario: la negación de un sistema codificado: un escape de lo representado del acto de la representación (46).
Paliativos de la «invasión de lo espontáneo» fueron con frecuencia los intertítulos que, además de informar, servían como dispositivos para controlar el sentido (o la función) de lo visual, con mensajes textuales inequívocos que moldeaban la recepción al imponer, según el caso, fervor patriótico, tristeza nacional, hermandad intercontinental. Aunque, como sabemos, la imagen de alguna manera siempre resiste. Por los registros documentales del cine oficial o profesional se cuela parte del desborde del periodo y, sin duda, las implicancias ideológicas, históricas y estéticas de esto darían para seguir el análisis por este camino.
Pero aquí interesa su reverso: la gestualidad exuberante en el cine amateur y casero de los años veinte y treinta. La «liberación» (o la actuación de liberación) de los cuerpos. Una práctica (la casera y amateur) que hasta hace relativamente poco quedaba fuera de «la historia del cine» y de la mirada académica. En Uruguay, la atención sobre este cine fue producto de la labor de un equipo de docentes de la Licenciatura en Comunicación Social de la Universidad Católica, quienes entre 1988 y 1994, y con el fin de producir un programa televisivo sobre películas familiares nacionales, procedieron a la transferencia de cerca de 100 horas de material fílmico a video, elaborando un ciclo de 18 capítulos sazonados con entrevistas a especialistas y familiares de los cineastas (Álvarez ١٩٩٧, 206). El programa devolvió el cine casero de las primeras décadas al lugar que le pertenecía: a través de la televisión retornaba al hogar de los uruguayos. La importancia del proyecto radicó, además, en su proyección a futuro: la conformación de un archivo sobre cine en formato pequeño, en la misma universidad, y en las actividades de preservación, puesta en valor e investigación que desarrolló32.
Otra invasión de lo espontáneo
En el Uruguay de los años veinte se popularizan, como en el resto del globo, los proyectores y filmadoras caseras y, con ellas, el registro de una cotidianidad tranquila, familiar. Aunque desde los primeros años del siglo circularon productos pensados para el manejo amateur33, no fue sino hasta la llegada de la línea Pathé-Baby, lanzada por Max Glücksmann para el Río de la Plata a principios de la década, que el cine casero se generalizó. Y lo hizo en dos modalidades: a través de la venta de aparatos y película virgen y por medio del alquiler, por catálogo, de copias de películas en ٣٥ mm en formato reducido34. Una sólida campaña publicitaria en los medios de prensa proponía cámaras filmadoras que «cualquiera» podía usar para «registrar sus recuerdos en cinematografía», camino abierto antes por la fotografía (Aviso, Actualidades. Semanario Nacional año 1, número 16, 26 de noviembre de 1924). En general, se eligió un target femenino para proteger la memoria, organizar esa «vida que desfila ante nosotros» y, en última instancia «reforzar» la integración de la familia (Odin 1999, 53). Los primeros manuales de instrucciones nacionales de aquella cámara, en efecto, retratan a la mujer moderna filmando a otras mujeres en actividades recreativas o en la crianza de sus hijos35. E, incluso, en el aviso del «Primer Gran Concurso Nacional Cinematográfico para Aficionados» del país, luce utilizando su cámara una jovencita gozosa (Aviso, El País, 26 de julio de 1929, p. 6). Aunque en los hechos no es posible determinar quién empuñó la cámara, la letra y la imagen de avisos y manuales pautaron la idea de un cine hogareño de tono risueño y de temáticas variadas: vistas marinas, visitas a playas, panoramas, barcos en el agua, grupos de personas, monumentos, orillas de ríos, etc. «Géneros» que recurrirían en las filmaciones familiares en las décadas siguientes.
Los registros, sin embargo, trascendieron el ámbito familiar. Los cuatro cortos tratados aquí dan cuenta del abandono de la vida doméstica para explayarse en camaraderías masculinas: abundan en gestualidades amplificadas y desinhibidas, en gags y disfraces propios de la moderna sociedad montevideana. Son cintas que recuperan, si seguimos la sugestiva propuesta de Lila Silva Foster, el carácter lúdico de los orígenes del cine; esas formas fantasmagóricas, excéntricas e iconoclastas que aparecieron tempranamente en las diapositivas de la linterna mágica y de los zootropos (Silva Foster 2016, 42).
Ücretsiz ön izlemeyi tamamladınız.