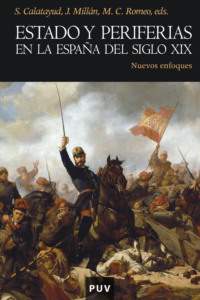Kitabı oku: «Estado y periferias en la España del siglo XIX», sayfa 3
La creciente dinámica de la sociedad y el dirigismo monárquico introducían durante el siglo XVIII una peculiar «representatividad», en la base de los decisivos poderes municipales. El acceso a estos cargos debía coronar una serie intergeneracional de servicios y ascenso socioeconómico. Al ser reconocidos estos componentes del «mérito», sin embargo, se aceleraba el ascenso dentro del mundo del privilegio y se favorecía el uso patrimonial de los cargos que se habían alcanzado. Ello, por tanto, tendía a bloquear y a agotar a la larga la innegable movilidad social que se comprueba en este peldaño crucial del Antiguo Régimen. Su renovación continuada mostraba, por un lado, el carácter insustituible de las nuevas promociones de la influencia in situ, como base del centralismo absolutista. Simultáneamente, sin embargo, esta representatividad no derivaba del reconocimiento autónomo por parte de la sociedad local. Aunque a finales del Setecientos cobraron fuerza conceptos, como el de hacendado, que mostraban el peso creciente del reconocimiento autónomo por parte de la sociedad local, este criterio no estuvo libre de poderosas interferencias. A fin de cuentas, era el arbitrio del rey el que, al otorgarse de modo discrecional, creaba la presunción de que sus beneficiarios disponían de influencia y prestigio en su propio ámbito. De ello formaban parte la propiedad, una ejecutoria de influencia y de colaboración con la Corona, la disponibilidad de unos antecedentes antiguos y, casi siempre, la puesta a salvo de parte del patrimonio a través del mayorazgo.[29]
Todo indica que estas fundaciones de vínculos se extendieron mucho en España durante los siglos XVII y XVIII, hasta constituir un rasgo fundamental de la sociedad y del orden político en España. Conviene destacar dos aspectos de la regulación mayoritaria del mayorazgo que acentuaban su adaptación a la movilidad social y extendían las relaciones contractuales. Fundar un vínculo era una iniciativa particular, que no requería, como en otros países, el permiso de la Corona. El mayorazgo castellano –con mucho, el más extendido tras la Nueva Planta– prescribía que la familia titular retuviera la propiedad plena de los bienes, de modo que su explotación debía ser directa o mediante contratos a corto plazo. La difusión autónoma de los mayorazgos se aleja del modelo de una sociedad ordenada de arriba abajo desde la cúpula del absolutismo, como tendía a suceder con la nobleza en Prusia o, de modo más agudo aún, en Rusia. La preferencia por la propiedad plena subrayaba el carácter de propiedad particular de estos patrimonios y se vinculaba al avance de la desposesión. Visto de este modo, el decisivo privilegio del mayorazgo no era una figura sistemáticamente feudal. Representaba un canal hacia el privilegio, al alcance de quienes se beneficiaban de la dinámica social como propietarios pero deseaban consagrar a largo plazo las posiciones alcanzadas sin someterse a las alternativas del mercado. De entre esta plataforma, la Corona podía reclutar sus apoyos a escala local, bajo la ficción de «reconocer» a quienes previamente habían conquistado el mérito en la sociedad.[30]
Esta suma de equilibrios entre autonomía de la ejecutoria individual y familiar, proyección social y favor de la Corona –sobre la que se constituían bases fundamentales del poder central como eran el Gobierno, la burocracia y buena parte del poder local– dio muestras de romperse a finales del siglo XVIII. La aceleración de los cambios económicos y la pérdida de credibilidad del aparato de la Monarquía, sobre todo en época de Godoy, contribuyeron a cuestionar esta mezcla de dos variables bastante diferenciadas: la búsqueda de ventajas en el terreno del honor por parte de ciertos linajes particulares y la interferencia del poder monárquico sobre la sociedad.
En tales condiciones, era difícil que los sectores propietarios de tipo privilegiado, pese al conjunto de rasgos que los hacían adaptables a un régimen basado en la propiedad, se constituyeran sin más en la columna vertebral del nuevo Estado. Sin duda, muchos de estos linajes reunían una sólida tradición en el terreno del individualismo posesivo y de la autonomía de la fortuna familiar como para protagonizar el paso desde la figura del hacendado, titular de privilegios en el Antiguo Régimen, a la del propietario de carácter burgués y convertido en notable bajo el Estado liberal. Éste constituye uno de los problemas principales planteados por la historiografía precedente.
Las propuestas de Jovellanos se inclinaban hacia esta especie de confluencia, hasta crear una amalgama de propietarios entre la aristocracia señorial y unas oligarquías locales, a menudo contrapuestas a los intereses de la primera. Al enfatizar el individualismo de los propietarios –incluyendo, sin más, a los señores– y la necesidad de reducir la acción del Estado, Jovellanos preveía mantener nichos significativos de privilegio. Sus perspectivas en este terreno no pueden identificarse con la pauta que se impuso en la España del siglo XIX, sino que fueron descartadas de modo consciente. Hasta dónde debía llegar la reforma de los mayorazgos fue una cuestión polémica, que el arbitrismo de la monarquía absoluta no se consideró capaz de imponer de modo unilateral. Más adelante, el nuevo orden tras la Revolución Francesa preveía mantener la ventaja privilegiada del mayorazgo como garantía de apoyo de la elite política. Precisamente, la intensificación de la dinámica social promovida por el mercado capitalista fomentaba el reflejo compensatorio de perpetuar las bases de quienes daban estabilidad al Estado mediante su influencia y su patrimonio. Éste fue el modelo que previó para España el régimen bonapartista de la Constitución de Bayona. También fue éste el marco que subsistió en la Francia de la Restauración y que no acabó de desaparecer hasta el fin de la Monarquía de Orleáns. Con peculiaridades que las diferenciaban del mayorazgo en la España del absolutismo, las vinculaciones privilegiadas de la nobleza subsistieron en sociedades industriales y en Estados tan diferentes como la Inglaterra victoriana, la Prusia de la «Era de las Reformas» y la posterior Alemania unificada.[31]
En este contexto, suponer que el colapso del absolutismo español fue cubierto sin problemas por el sólido arraigo de los propietarios privilegiados resulta claramente precipitado. El intento de establecer un nuevo poder estatal, bajo la inspiración del liberalismo político, no supuso un aval para la supuesta intangibilidad de quienes ya eran propietarios. La amalgama proyectada por Jovellanos se reveló imposible. Probablemente, ya resultaba difícil de establecer una alianza semejante, a raíz de las tensiones promovidas por el reformismo absolutista y las pugnas jurídicas y económicas que suscitaba el ocaso del crecimiento experimentado en décadas anteriores. La diversidad de opciones y trayectorias ante la invasión francesa y la rebelión patriota multiplicó estas divergencias. También abrió nuevas perspectivas a quienes, en medio de la retórica de la nación, no se limitaban a trasladar hacia el futuro las jerarquías heredadas del pasado. De este modo, las Cortes de Cádiz adoptaron progresivamente un rumbo que apuntaba hacia una restricción radical del nicho privilegiado para la elite política que, incluso, reconocían tanto el Estado bonapartista como su enemigo británico.
El liberalismo español, por el contrario, confió en un Estado sostenido directamente en la movilidad de las fortunas propia del mercado. Esto resultaba no sólo un cambio radical con respecto al pasado, sino también una vía comparativamente novedosa en la configuración de las bases sociales del Estadonación. Es probable que esta sorpresa se reflejase en la frase de Mde. Stäel a un liberal español: «Necesitáis una nobleza».[32]Hay motivos para pensar que esta divergencia resultó decisiva en la oposición carlista al liberalismo. Las discrepancias en este terreno se hacían más importantes por cuanto, tras las experiencias iniciales de la Revolución Francesa, las corrientes predominantes del pensamiento liberal en Europa reconocían la importancia de que el poder político del nuevo Estado soberano se apoyase en mediaciones sociales, dotadas de eficacia de cara a encuadrar y dirigir a la gran mayoría de la población.[33]
En el caso español, la herencia de las crisis del Antiguo Régimen no convirtió a la propiedad en un pilar obvio, suficiente e incontestado. En el terreno político, no predominó una plataforma cohesionada de los propietarios para mantener en sus manos el timón del Estado. La nueva construcción política, a diferencia de lo que había sucedido hasta entonces en España, interrumpiría el ritmo de adaptación de los ya instalados y los canales de absorción de nuevos elementos que habían caracterizado a la hegemonía aristocrática. Es lógico, por tanto, que invirtiendo los supuestos arraigados en la historiografía anterior, los estudios actuales subrayen una presencia de la nobleza en la política española relativamente escasa con respecto a otros países europeos.[34]Al contrario, desde los inicios del realismo durante las Cortes de Cádiz, pasando por el absolutismo del Trienio y hasta desembocar en el carlismo, los contrarios al Estado liberal no dejaron de reclamar para sí el apoyo de los ricos y los hacendados, al tiempo que reivindicaban el mantenimiento de las funciones de la nobleza. Todo ello, de nuevo, lleva a pensar que el proyecto político inspirado por Jovellanos no fue el que se impuso.[35]
Capitalismo central y capitalismos periféricos como base social del nuevo Estado
Los apartados anteriores nos presentan diversos ángulos de análisis de carácter negativo. El nuevo Estado se reorientó en sentido muy distinto al ejercido por el «feudalismo centralizado». No fue posible una síntesis de diversos tipos de propietarios privilegiados, que se limitase a trasladar al nuevo orden las posiciones previamente establecidas. El decisivo giro contrario a todo tipo de manos muertas y vinculaciones representaba, en el contexto europeo, una preferencia definitoria por la movilidad de los patrimonios. En una sociedad predominantemente agraria, como lo eran aún todas las europeas, este criterio implicaba inaugurar un escenario cambiante de las influencias locales, encargadas de reforzar o de hacer posible en la vida cotidiana el orden que garantizaba el Estado central.
¿Qué fuerzas y qué dinámicas sociales se abrían paso mediante esta opción? La historiografía ha destacado normalmente que ello reforzó, como núcleo decisivo en torno al cual giraría el Estado del Ochocientos, una amalgama de clases propietarias, asentadas en la España centro-meridional. Su principal demanda al poder público sería la de mantener rígidamente el orden social, en defensa de una propiedad privada sin restricciones y carente en gran medida de responsabilidades sociales. Al conjugarse con una cierta visión optimista del progreso, el resultado habría sido una visión agrarista, que predominaría tanto en el terreno del comercio exterior como en el de las comunicaciones o en la política de orden público. En resumen, las demandas de desarrollo e integración social propias de las sociedades más avanzadas de la Europa de la época no habrían tenido eco en el caso de un Estado español, convertido en baluarte de unas clases agrarias, fundamentalmente rentistas o económicamente poco activas y poco dispuestas a considerar otro tipo de trayectorias. De ahí, por tanto, que la capacidad de conexión del nuevo Estado con algunas sociedades de su propia periferia –más orientadas desde mucho antes hacia la economía industrial, mercantil y urbana– constituya una importante fuente de problemas en esta discusión.
Las investigaciones de las últimas décadas sugieren la necesidad de hacer algunas modificaciones importantes en estos planteamientos. En primer lugar, las posibilidades excepcionales de acceso a la propiedad que permitió la revolución no reproducían el esquema estático de los propietarios ya arraigados en la época de esplendor del absolutismo. Durante el último tercio del siglo XvIII, el crecimiento había estimulado un giro novedoso en las estructuras de la sociedad agraria. Se trataba del auge de un tipo de figuras caracterizadas por su vinculación directa a la propiedad o a la explotación. Aunque mantuviesen alguna propensión al rentismo, eran agentes económicos sometidos a los canales de redistribución señorial del excedente, pero capaces de decidir en la organización de la producción. Entre ellos se contaban los labradores acomodados de Andalucía, Salamanca, Mallorca o Tierra de Campos, a menudo instalados como arrendatarios de grandes extensiones agrícolas o ganaderas, propiedad de eclesiásticos o de nobles. También se situaban entre ellos los grandes enfiteutas de la Cataluña Vieja o de los principales señoríos valencianos, así como los propietarios más dinámicos que se asentaban en términos de realengo. La importancia de estos sectores se reflejó crecientemente en múltiples tensiones jurídicas para recortar el diezmo y los derechos señoriales, pero también en demandas, movilizaciones y luchas por el poder que afectaban a las vías de acceso a la propiedad de la tierra. Por tanto, más que subrayar unilateralmente la congruencia de la propiedad con el feudalismo, conviene analizar la coexistencia de estos diversos canales de extracción de excedente como una situación que fue derivando hacia mayores tensiones, sobre todo a raíz de la Guerra de la Independencia.[36]
De ahí que, aunque los propietarios en ascenso practicasen a veces actitudes similares a las del pasado –una cierta proclividad hacia la explotación indirecta o el ingreso en la nobleza–, sus aspiraciones, a partir del agotamiento del impulso económico del Setecientos, representasen un cambio que alteraba el escenario en vigor. Su ascenso gracias a la revolución liberal significaba el triunfo de una «genealogía distinta» del capitalismo, diferenciada del tipo de individualismo económico y relaciones contractuales que habían prosperado bajo el Antiguo Régimen. Las promociones arraigadas con anterioridad en el ámbito de la propiedad habían consolidado sus patrimonios en otras coyunturas y se habían introducido en la esfera del poder local bajo el absolutismo. Era frecuente, por tanto, que restringiesen la ampliación del área cultivada, lo que indirectamente favorecía la presión en el mercado de arriendos y el alza de sus rentas. Se formó así lo que se ha llamado un frente antirroturador en la mayor parte de la España interior.[37] En las zonas periféricas de producción más mercantilizada, las tensiones cuestionaron aquellos derechos que, al recortar los beneficios del cultivador, como sucedía con las regalías, el luismo o el diezmo, dificultaban la inversión productiva y hacían difícil rentabilizar las costosas adquisiciones de tierras por medio del relanzamiento de la renta contractual. En uno y otro caso, las tendencias esbozadas apuntaban hacia un impulso de la producción, un cambio de las jerarquías sociales y una reestructuración de la capacidad productiva y de empleo en el conjunto del país.
El agotamiento fiscal del absolutismo y las crisis comerciales, hacia finales de siglo, unidos a la presión demográfica –heredada del crecimiento anterior– y a la inflación, atrajeron el interés hacia la propiedad agraria de los sectores que hasta entonces se habían centrado en otro tipo de actividades. Este intenso giro hacia el campo era, pues, una vía novedosa, que se imponía sobre un Antiguo Régimen no tan volcado en el cultivo de la tierra, como sucedería en siglo XIX. Éste era el caso de la oligarquía urbana de Madrid, cuya tradicional asociación con las finanzas y los negocios de la Monarquía fue siendo sustituida por una creciente proclividad a invertir en la propiedad y la producción.[38] Los intereses comerciales, vinculados al comercio con el imperio americano o con las zonas hasta entonces más dinámicas, así como a la industria o las manufacturas, se añadieron a esta presión, hasta combinarse de manera decisiva con la crisis fiscal y política de la vieja Monarquía.
Estas líneas de fractura no pueden reconducirse hacia el esquema de una revolución burguesa contra el feudalismo. Tampoco se trataba de un proyecto burgués interesado transitoriamente en hacer crecer el mercado interior, por medio de una política de reparto de tierras a favor del campesinado. Las tensiones esbozadas cuestionaban, de modo característico, el bloqueo que sufría el mercado de la propiedad inmueble bajo el régimen privilegiado de mayorazgos y manos muertas que, a su vez, apoyaban una parte decisiva del entramado del poder en la sociedad del absolutismo. El sector cuestionado de esta forma no era el componente más próximo al feudalismo. No puede olvidarse que mayorazgos y propiedades amortizadas, como sucedía muy a menudo con los bienes de la Iglesia, implicaban tradicionalmente formas de explotación contractuales y a corto plazo. Otras veces, estaban en manos de familias o instituciones que habían coronado su ascensión social, a partir del mundo de los negocios y del mérito, o habían protagonizado una larga resistencia contra el señorío al que se podían hallar sometidas. Por otro lado, al favorecer la expansión de las roturaciones, el desbloqueo del mercado de la tierra o el recorte de las cargas no contractuales sobre el excedente productivo, era fácil que estas pugnas incorporasen, de diversas maneras, a buena parte de los sectores inferiores de la sociedad. Estos sectores de la España agraria a finales del Antiguo Régimen no pueden identificarse con el «campesinado familiar», asentado de modo estable en una explotación propia, sino en muy buena medida con trabajadores precarios por cuenta ajena, carentes de propiedad privada. Su rápido crecimiento, a menudo muy por delante de la demanda de mano de obra en la agricultura, hizo que el mercado de trabajo los colocara en una situación cada vez más precaria.[39]La eliminación del privilegio y el desplazamiento de muchas de las antiguas autoridades locales debieron inducir con frecuencia cambios favorables, también, por debajo de los sectores burgueses de la sociedad.
Esto sucedía así porque estas reivindicaciones, en pro de la movilidad de la propiedad y de su emancipación con respecto a cargas no contractuales, no equivalían a destruir los restos del comunitarismo campesino y acelerar su desposesión. El ascenso de un conjunto de fuerzas reivindicadoras de la propiedad y de la producción formaba parte de una transformación de la estructura productiva, para adaptarla en lo sucesivo a un proceso en marcha que no se interrumpió durante los años de guerra, crisis y pérdida del imperio americano. La crisis colonial condujo a una readaptación del comercio con América, que incrementó los intercambios en la periferia peninsular. Los núcleos comerciales de estas zonas, tras una reestructuración muy profunda, relanzaron su actividad, gracias entre otras cosas a la conquista de una plataforma más sólida en el mercado inmobiliario.[40]
Todo ello permitió que la vieja propiedad privilegiada resultase infiltrada y desbloqueada, al irrumpir en el mercado de la tierra las fortunas que procedían del mundo de los negocios urbanos y de los labradores acomodados. Al mismo tiempo, se consolidaba una indudable expansión y reorientación productiva –a menudo, desde la ganadería a la labranza–, que ofrecía un estímulo muy renovado a la producción, al empleo y, no pocas veces, también al acceso a una cierta propiedad por parte de los sectores más desfavorecidos. Ello permitió que, ya en la segunda mitad del siglo XvIII, la integración del mercado entre el interior agrario y las zonas industriales de la periferia avanzase más de lo que se había supuesto en la historiografía de hace unas décadas. Las formas productivas de los sectores que irrumpían en la propiedad no pueden sintetizarse en la tendencia sistemática a la desposesión del campesinado. Por un lado, conviene tener en cuenta que las ventajas del empleo de mano de obra asalariada estaban lejos de ser evidentes en todas partes, sobre todo allí donde el proceso productivo era más complejo y continuado. A menudo, la subdivisión de anteriores grandes fincas entre un número mayor de explotaciones familiares resultaba la senda más eficaz para relanzar el cultivo, como se observa en Lérida, la huerta de Valencia o Mallorca. Por otro lado, todo indica que, en realidad, la carencia de propiedad a la que se había llegado bajo el Antiguo Régimen –como resultado del bloqueo del mercado de la tierra, la presión de una fiscalidad basada en el privilegio y la fortaleza en el poder local de rentistas y ganaderos privilegiados– era ya muy elevada. De este modo, como se ha comprobado en la región cerealista de Tierra de Campos o Salamanca, fue precisamente el acceso de los labradores acomodados a la propiedad y al poder político lo que indujo el reparto de superficies significativas de los bienes de propios, a favor de los más desfavorecidos. En un contexto muy diferente, los propietarios más destacados de la Cataluña Vieja siguieron recurriendo, hasta entrada la segunda mitad del siglo XIX, a la concesión de pequeñas parcelas, como medio de fijar la mano de obra que necesitaban. Incluso en la España cantábrica, donde con más énfasis se habían destacado las dificultades que la nueva fiscalidad introducida por el liberalismo habría representado para los cultivadores modestos, todos los datos fiables confirman la sostenida tendencia al incremento relativo del peso de los propietarios dentro de la población agraria a lo largo del siglo XIX.[41]
En conjunto, la transformación del sistema económico y su situación en un estadio muy distinto de producción, demografía e integración del mercado, no parece que pueda sintetizarse simplemente en un proceso de empobrecimiento que habría aislado o enfrentado a la mayoría de la sociedad con respecto al nuevo Estado. Si valoramos en su contexto algunos de los indicadores sociales más comúnmente utilizados, parece necesario cuestionar este carácter unilateralmente negativo. A mediados del siglo XIX, cuando la población había roto los techos más altos que se habían alcanzado en el pasado, la proporción de jornaleros que los censos oficiales mostraban dentro de los activos agrarios era del 54%, cuando a finales de la centuria anterior ya había sido de un 53%. El signo de estos datos, tras décadas de un notable aumento demográfico, no sustenta la tesis de una desposesión masiva como resultado principal del nuevo orden. Las mismas fuentes indican un descenso proporcional de los jornaleros, especialmente significativo en el caso de Andalucía, donde, además, la esperanza de vida era superior a la media española a mediados del Ochocientos. Los indicadores sobre la evolución de la estatura media de los jóvenes del medio rural han llamado la atención por el deterioro que muestran entre 1850 y 1880. Sin embargo, sin olvidar que precisamente escasean los datos para el período clave de la crisis final del absolutismo y el triunfo de la revolución liberal, conviene recordar que descensos comparables en la estatura se dieron también en países como Holanda en aquella época, o que la altura media de los jóvenes españoles (1,62 m) coincidía con la de los italianos y estaba «ligeramente por debajo de la talla de los europeos más desarrollados».[42]
Por tanto, resulta necesario replantear el alcance y los límites del agrarismo hegemónico en el naciente Estado liberal. El estadio de los conocimientos actuales aconseja introducir una orientación menos finalista, en función del panorama que generalmente se asocia a la crisis de finales del Ochocientos. Si, por el contrario, situamos las bases sociales del Estado dentro de un proceso de características nuevas, que permitían llevar la economía española a una senda capaz de integrar mejor sus diversos sectores y crear condiciones inéditas para el desarrollo posterior, parece conveniente revisar de modo distinto al habitual el problema de las conexiones entre el Estado y las periferias económicamente más dinámicas.
Estado-nación, personal político y sociedad
La formación del Estado nacional fue un proceso problemático, en el transcurso del cual se definieron de otro modo los límites entre lo «político» y lo «particular». Hasta no hace mucho, la perspectiva dominante había llevado a ver en el nuevo poder político un reflejo de las estructuras sociales, en gran medida continuistas con respecto a las del pasado. De ahí que, a la hora de estudiar los canales de comunicación entre la sociedad y el poder político en la España contemporánea, se haya atendido, sobre todo, a aquellos aspectos que mejor podían sostener la doble imagen de unas instituciones exclusivamente supeditadas a los grandes intereses, por un lado, y, por otro, a la marginación y la revuelta de las clases populares.
La perspectiva ha de ser distinta si atendemos a la importancia de las alternativas políticas que acompañaron la alteración de la jerarquía y la dinámica general de la sociedad. La introducción de los criterios abstractos y generales del Estado nacional requería una plasmación social, y ésta, de modo especial tras el triunfo del liberalismo revolucionario en España, debía hacerse en el marco de redes de influencia y movilización alteradas y, a menudo, notablemente enfrentadas. Por tanto, las formas de lograr apoyos sociales debieron cambiar, al igual que los caracteres de los grupos mejor situados para obtenerlos.[43] Si bien el Estado-nación hacía de la defensa de «la propiedad» un principio determinante, esto no creaba frentes obvios de clase, ni reducía la existencia de alternativas muy importantes durante mucho tiempo. En contraste con las visiones arraigadas, los estudios actuales destacan el alcance de las interpretaciones discrepantes dentro de este principio en el caso español. Entre los factores que contribuyeron a sostener a largo plazo esta discrepancia se pueden citar tres. En primer lugar, el giro temprano en el pensamiento liberal a favor de un individualismo utilitarista, que abría paso a quienes procedían de la actividad económica, el talento y la educación. A diferencia de otras sociedades, como Gran Bretaña o la Italia incorporada a Austria, en la España liberal la burguesía dedicada a los negocios urbanos no hubo de pasar por una penetración gradual en un reparto de la propiedad rústica que dominaban los terratenientes privilegiados para obtener reconocimiento en el espacio político. En segundo lugar, el peso de la tradición poblacionista, que influía en el giro productivo que acompañó a la crisis del Antiguo Régimen. Por último, de manera muy destacada, la prolongada influencia de un criterio «inclusivo» y movilizador de la nación, que tendía a universalizar la ciudadanía y reclamaba canales importantes de participación popular. La retórica política y las prácticas sociales otorgaron al concepto de «propietario» un conjunto de valoraciones especialmente amplias y controvertidas en la España del siglo XIX.[44]
El panorama de las fuerzas sociales que influían en el Estado, a mediados del Ochocientos, no podía identificarse con la hegemonía indiscutida de un compacto bloque de «propietarios». Aquel Estado liberal –centralizado, pero a la vez pretendidamente poco interventor– debía apoyarse y actuar en unas condiciones inusualmente accesibles a formas muy distintas de obtener influjo social. Para Antonio Alcalá Galiano, el liberalismo español había comenzado «dando derechos políticos a quienes antes estaban debajo». El cuestionamiento de «los hombres mejores por su jerarquía» había perjudicado a «los estimados mejores por su talento e instrucción», al tiempo que el gobierno de los ricos «bueno o malo, no ha llegado para nosotros (...). Así, faltó toda superioridad natural».[45] En este contexto, las disensiones fundamentales sobre la construcción del Estado se reabrieron, acompañadas de una intensa movilización popular que ponía de manifiesto las tensiones dentro del personal político, hasta alcanzar su punto culminante en el Sexenio democrático de 1868 a 1874.[46]
En el caso de Cataluña, como se deduce del trabajo de Josep M. Pons, el ascenso del liberalismo había favorecido una precoz e intensa renovación del personal político local. El signo de este cambio consistía en el desplazamiento de los hacendados, frecuentemente propietarios de la pequeña nobleza, por parte de comerciantes e industriales, acompañados a su vez de artesanos y labradores. En gran medida, el liberalismo no prolongó la hegemonía de las raíces previamente asentadas del individualismo económico. Los protagonistas de aquella genealogía social del capitalismo, tan importante en Cataluña, que se había desarrollado al amparo del privilegio, la asociación con el patrimonio eclesiástico, la privatización de los cargos municipales o los gremios, fueron desplazados por los representantes de los negocios urbanos, que se beneficiaban de la ampliación del mercado. Con ellos, al mismo tiempo, ganaban un protagonismo indiscutible los sectores populares, apoyados en las doctrinas y las instituciones del liberalismo radical. Esta intensa ruptura tuvo un gran impacto en la sociedad catalana, como se reflejó en la guerra carlista y en el conjunto de sublevaciones radicales que culminaron en 1843-1844.
Pese al deseo de orden de las elites burguesas catalanas, su adaptación al Estado que estaban consolidando los moderados no resultó estable. Al menos en ciertos casos importantes, parte del problema se debía al carácter claramente involutivo de las elites más conservadoras de Cataluña, demasiado próximas al absolutismo para encajar con el moderantismo español y para tener credibilidad frente a la sociedad local. Así lo sugiere el hecho de que en Lérida y Barcelona quisiesen reducir el derecho al sufragio por debajo de lo que marcaba la norma general. Por otra parte, los efectos de la industrialización, al combinarse con la temprana politización liberal, favorecían las corrientes liberales de signo progresista en zonas muy diversas de Cataluña. Como señala Pons, se trataba en su mayoría de vertientes elitistas, contrarias a la democracia, pero capaces de representar proyectos con un elevado apoyo en los sectores obreros y populares.[47]El moderantismo pudo integrar buena parte de este tipo de fuerzas progresistas en otras regiones, como se observa en el País Valenciano. Pero un conjunto de circunstancias –la clara debilidad de los socios de los moderados en Cataluña, la presencia de sectores progresistas favorables al sindicalismo reivindicativo y la frecuente inestabilidad de la región, que estimulaba la intervención del ejército– contribuyó a que esta integración sólo se planteara bajo la Unión Liberal y no acabara de consolidarse.