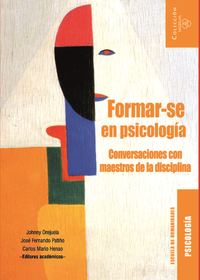Kitabı oku: «Formar-se en Psicología», sayfa 3
D. G.: ¿Qué pasa con los estudiantes de doctorado?
I. P.: Es diferente con los estudiantes de doctorado porque han estado expuestos a diferentes formaciones en psicología y creo que de ellos es de quienes realmente hemos aprendido. Eso sigue siendo absolutamente crucial para nuestro trabajo. Es crucial de dos maneras: una, las cosas que aprendemos a medida que estos estudiantes aportan nuevas perspectivas; dos, la forma en que ellos rompen el aislamiento que sentimos por estar como atrapados en Gran Bretaña haciéndonos notar que lo que hicimos no fue realmente psicología. Resulta claro que la psicología británica es muy silenciosa, no es un paradigma dominante, es muy específica y está limitada al contexto político-social de Gran Bretaña.
E. B.: Descubrimos que éramos más inteligibles y teníamos conversaciones más interesantes con los psicólogos fuera de Gran Bretaña.
D. G.: ¿Ha cambiado mucho el proceso de formación desde entonces en Gran Bretaña?
E. B.: Ha habido muchos cambios a lo largo de los años. El plan de estudios ha cambiado, ahora tenemos licencias estatales; los psicólogos son reconocidos por un consejo profesional (el Consejo de Profesiones de la Salud). Los psicólogos no académicos son denominados psicólogos profesionales (clínicos, educacionales, consejeros ocupacionales, forenses, deportivos y psicólogos de la salud). Eso ha creado una crisis de identidad para la Sociedad Británica de Psicología, ya que ahora esta es una sociedad académica y hay otro organismo al que los psicólogos y otros profesionales de la salud pertenecen y en el que confían para su estatus profesional. Lo que esto ha hecho es definir a la psicología como una de las diversas profesiones de la salud, de una manera que Ian describe como un cierto tipo de profesión instrumental científica, y cada país tiene su propia versión de esto. Todo el proceso de formación ha experimentado un gran desarrollo a lo largo de los años, mientras que en Europa tenemos el Proceso de Bolonia,3 que está haciendo que la formación en psicología sea más similar al proceso británico, en términos de acortar el pregrado.
D. G.: ¿Eso también está relacionado con la práctica? Creo que hay una diferencia importante entre el proceso de formación en psicología en Brasil y el que se establece en el acuerdo de Bolonia. Me parece que la práctica está separada del título básico de Psicología.
E. B.: Uno de los efectos interesantes del neoliberalismo y de los cambios en la educación superior es la creciente burocratización de la ética, por lo que en muchos cursos de pregrado no es posible realizar ningún tipo de trabajo directo con un ser humano. No se puede hacer en el trabajo social, en la educación. Cuando estábamos enseñando, hacíamos un gran esfuerzo para instalar ubicaciones o contacto directo con servicios como parte del curso de pregrado. Eso sería ahora imposible.
I. P.: Vería esos intentos de instalar posiciones, no como lugares y maneras para formar estudiantes de psicología, sino para practicar psicología. Pero la conexión con la práctica, que me interesó durante el pregrado, fue la evaluación como una manera de operar servicios. En vez de permitir a los estudiantes practicar, posibilita que los estudiantes adquieran un pensamiento más crítico sobre la práctica. No pienso que la relación con la práctica, a un nivel de pregrado, sea necesaria. Creo que simplemente brinda la oportunidad a la gente de tener práctica en psicología o de ser psicólogo de otras personas en el mundo exterior. Pienso que eso es algo malo en general.
D. G.: Está hablando sobre la práctica estandarizada de los psicólogos, ¿verdad?
I. P.: Simplemente estoy diciendo que no estoy a favor de impulsar a las personas a trabajar con psicólogos y practicar en otras personas.
E. B.: No, no, no. En realidad, estructuramos los requisitos de evaluación para que los estudiantes se involucraran con los servicios, no para evaluar qué tan buenos eran, sino para ubicar cómo funcionaba ese servicio y para ofrecer algún tipo de perspectiva crítica sobre la función de esos servicios. No todos los estudiantes lo entendieron, pero algunos lo hicieron.
I. P.: Eso es lo que quería y eso era lo que tú (dirigiéndose a E. B.) querías también.
E. B.: Pienso que fue una cosa valiosa de hacer. Si entraran a trabajar como profesionales de esos servicios, a menos que tuvieran algún tipo de perspectiva crítica, nunca habrían tenido la oportunidad de pensar qué hace un servicio de asesoramiento, dónde se encuentra dentro de otro rango de servicios y cómo funciona.
I. P.: Creo que el punto clave para mí es que algunas personas progresistas en psicología ven las prácticas como una intervención que permite a los estudiantes de psicología comprender cómo funciona la psicología en el mundo real y suponen que eso es algo bueno. No creo que eso sea algo bueno. No quiero alentar a los estudiantes a comenzar a poner sus dedos pegajosos en la vida de otras personas.
D. G.: ¿No cree que también es posible tener una práctica crítica en el proceso de entrenamiento?
I. P.: Creo que necesitarías un título de Psicología completamente diferente. Tal vez no sería un título de Psicología para poder hacer eso. El problema es que ahora hay un aumento de especializaciones, una diversificación de la práctica y los métodos en psicología, de tal manera que se anticipan todo tipo de acertijos sobre la ética y la práctica dentro del plan de estudios. Entonces, cada movimiento crítico es también anticipado y tiene que configurarse dentro de ese programa más amplio. La psicologización que está ocurriendo en la sociedad no es solo una psicologización en la sociedad, es un proceso de psicologización dentro de los programas de formación, así que cuando los estudiantes comienzan a pensar críticamente sobre lo que es la psicología, su propio modo de pensar críticamente es absorbido por el aparato.
D. G.: ¿Y qué piensan sobre el futuro proceso formativo de la psicología?
I. P.: No soy muy optimista sobre los planos del futuro, pero puedo pensar, como dijo Erica, sobre la forma en que los espacios críticos siempre existen y podrían existir. Una de las formas en que esas prácticas críticas podrían abrirse es a través de algunos de los estudiantes de pregrado que trabajan con los estudiantes de posgrado. Por ejemplo, la Discourse Unit –que creo que fue muy importante en los primeros años– comenzó como un grupo de apoyo para estudiantes de pregrado, pero cuando empezamos a tener estudiantes de posgrado, durante su doctorado, continuamos teniendo estudiantes de pregrado trabajando con nosotros. Eso se ha convertido en una excepción en los últimos años, pero fue muy importante, como un momento en que algunos estudiantes de pregrado querían aprender de los estudiantes de posgrado y tenían un contexto para pensar críticamente sobre lo que estaban haciendo.
E. B.: Siempre había personas de diferentes departamentos…
I. P.: Sí, la Discourse Unit nunca estuvo concentrada exclusivamente en la psicología, teníamos trabajadores sociales, personas de la educación, enfermeras.
E. B.: La Discourse Unit comenzó como un espacio seguro, un espacio para que las personas fueran bienvenidas. Originalmente eran estudiantes de pregrado haciendo un trabajo cualitativo y la gente venía a hablar y a trabajar con nosotros. Sabían que estábamos haciendo un trabajo interesante y querían participar en él.
D. G.: ¿Cuál es el rol de la relación entre profesores y estudiantes, así como de asesores y asesorados, en el enfoque crítico con el que están comprometidos?
I. P.: Una forma de responder a esta pregunta es pensar en cómo las personas trabajan con nosotros. A veces las personas se nos acercan y dicen que quieren trabajar con un enfoque crítico o un enfoque marxista y nos preguntan qué proyectos tenemos. Pero lo que realmente nos interesa es que alguien se acerque a nosotros y diga que quiere trabajar en algún enfoque del que no sepamos nada. Realicé la mayor parte de mi investigación de forma precaria asesorando estudiantes y participando de alguna forma en su práctica de investigación, y quiero que traigan algo nuevo de lo que yo pueda aprender.
D. G.: ¿Como una colaboración?
I. P.: No es una colaboración equitativa, pero en alguna medida sí es una colaboración.
E. B.: Tengo conocimiento de los desafíos y dificultades y, como un componente inevitable, de los riesgos, dado que estuve cerca de no completar mi título, de la responsabilidad que es tener ese compromiso. Ambos hemos visto muchas personas que no han terminado su doctorado y sabemos lo difícil que es. En ese sentido, es una responsabilidad muy grande asesorar a alguien. Quiero que alguien haga un proyecto en el que esté muy comprometido, pues pienso que esto lo facilita. Un compromiso político puede ser parte de lo que buscamos y facilita el proyecto. Estoy de acuerdo con lo que Ian dijo sobre aprender de las personas. Siento que no debo saber mucho de lo que van a hacer, leo del tema por y con ellos. Necesito tener una buena relación con esa persona y sentir que puedo apoyarla. El proyecto vale la pena si puedo ver qué haría por esa persona.
I. P.: Sabemos cómo se ve un doctorado y conocemos la variedad de olas que pueden llevar a hacerlo. Pienso que eso es lo que hemos aprendido de nuestra experiencia, que no hay un acercamiento establecido. Tenemos una comprensión de la variedad de formas posibles que puede haber en un doctorado y somos capaces de guiar eso. ¿Pero el contenido? Si supiéramos cuál será el contenido lo podríamos escribir nosotros mismos. Pienso que la idea de que un doctorado tiene una cierta forma y estructura está relacionada con una producción mental, con la producción masiva de doctorados; está relacionada con un contexto distinto en algunas universidades hoy en día. Los estudiantes de doctorado lo dan por sentado.
D. G.: En efecto, es muy importante. ¿Y qué pasa con los estudiantes de pregrado?
I. P.: Muchos de ellos tienen la sensación de que los métodos que están utilizando deben ser ensamblados por ellos y piensan que la variedad de posibilidades tiene que ser ensamblada por el estudiante. Los métodos cualitativos no son libros de cocina, no son planes formulados que uno puede aplicar. Una parte importante del pregrado consiste en que en el último año de estudio hay un segmento de presentaciones para un grupo de estudiantes de segundo año sobre los proyectos que quieren hacer. Los estudiantes de segundo año pueden ver la variedad de formas para abordar el proyecto de tercer año y no es accidental que, durante ese tiempo, muchos más estudiantes de pregrado se sientan inspirados para llevar a cabo proyectos de investigación cualitativa. Esto desafía la investigación empirista tradicional; es más colectivo en el sentido crítico.
E. B.: Además, tiene la posibilidad de que los estudiantes de tercer año les presenten su proyecto a los estudiantes de segundo año.
I. P.: En ocasiones, los estudiantes hablaban sobre las diferencias entre los asesores, por lo que se hicieron visibles las diferentes prácticas de asesoría investigativa.
E. B.: Siempre decimos que no se puede hacer el análisis del discurso por cuenta propia y el hecho de tener que trabajar con otros y justificar, coordinar y debatir desafía el individualismo de la psicología en la forma misma del proceso de evaluación de la enseñanza. Con los años se hace cada vez más difícil lograr que los alumnos hablen entre ellos sobre sus trabajos. Incluso cuando ayudé a establecer un grupo de investigación feminista, una de las dificultades fue lograr que los miembros del grupo hablaran entre sí con detalle sobre su investigación, pues les preocupaba compartirla. Esto se ve mucho con estudiantes de pregrado y posgrado. Por supuesto, es muy difícil hablar sobre el propio trabajo, ese es un tipo de problema. Los estudiantes universitarios se han tornado cada vez más competitivos, les preocupa mostrarse mutuamente su trabajo. Tratar de mitigar esa dinámica es importante. Creo que esto es parte de la respuesta a la pregunta sobre el papel del asesor o maestro, es decir, movilizar y apoyar la relación entre los estudiantes.
I. P.: Hay un aspecto más que quiero mencionar y es que Erica y yo trabajamos juntos en la Discourse Unit, pero fuimos muy cuidadosos de no simplemente calificar, y de no calificar dos veces el trabajo de cada uno porque se habría percibido como si nosotros dos controláramos el proceso. Argumentamos que si solo nos poníamos de acuerdo con la calificación y validábamos lo que cada uno estaba diciendo, la percepción no habría sido objetiva. Hicimos un gran esfuerzo para involucrar a otras personas del Departamento en esa estrecha supervisión para marcar el trabajo que supervisamos. La Discourse Unit, a menudo, se percibía como Erica e Ian, como los organizadores, pero su práctica y la investigación cualitativa, necesariamente, involucraba redes de otro personal y creo que el proceso de aprendizaje solo puede ocurrir de esta manera.
E. B.: Hubo otras cosas que pudimos ensayar. Cuando comenzamos a capacitar a las personas y en los primeros días de entrevistar a los estudiantes, les preguntábamos por qué querían estudiar psicología; ellos contestaban que querían entenderse a sí mismos. Esto cambió hacia querer ayudar y entender a otras personas y, de ahí, cambió a cómo querían hacerle cosas a la gente.
D. G.: Esta es la mayoría, ¿verdad?
E. B.: Eso cambia. Ahora creo que no entrevistan a los estudiantes de pregrado y no sé cuáles son las respuestas ahora, pero normalmente encontrábamos estudiantes de pregrado que habían perdido el sentido de por qué querían estudiar Psicología y estaban terriblemente desilusionados. Los estudiantes tenían un sentido y podían recordar por qué querían estudiar psicología en algún momento.
I. P.: Bueno, algunos de ellos. Todo este proceso del que estamos hablando se refiere a una minoría de estudiantes. La mayoría de los estudiantes de Psicología son instrumentales, quieren hacer cosas a otras personas y quieren tener una carrera o ser…
E. B.: … bien pagados.
I. P.: Nunca podríamos forzar a las personas a aceptar este enfoque. Cada vez que hablábamos, siempre era para un grupo pequeño. Dimos clases grandes, pero nuestros argumentos se dirigieron a un número muy pequeño de estudiantes que nos escuchaban y tomaban los argumentos en serio. Fueron esos estudiantes con quienes trabajamos. Entonces, todo esto entró en un contexto en el que… fallamos la mayoría del tiempo.
E. B.: El contexto político-social fue uno. Hay otro aspecto sobre la enseñanza en una escuela politécnica y es que nosotros éramos empleados de las autoridades locales y esto sucedió en un momento en el que había muchas políticas que promovían el ingreso de estudiantes no tradicionales, mujeres estudiantes, estudiantes negros. Eso significaba que había más de un electorado crítico en la población estudiantil porque tenían experiencias de vida que no se correspondían con el modelo tradicional.
D. G.: ¿Esto no sucedería en la perspectiva nacional?
E. B.: En ese tipo de colegios y universidades, sí; en los más elitistas, no, en contextos en los que las personas fueron apoyadas para estudiar y no tuvieron que pagar para hacerlo. Una de las transformaciones que vimos inmediatamente cuando se introdujeron las tarifas de los estudiantes y la matrícula fue que esas poblaciones de estudiantes comenzaron a desaparecer de nuestras aulas. Así que sí, siempre estábamos hablando solo con una minoría de estudiantes, pero esa minoría que estaba abierta a pensar críticamente era cada vez más pequeña a medida que la población estudiantil era cada vez más joven y de entornos más privilegiados. Esa es la situación ahora, aquí en Gran Bretaña.
D. G.: ¿En la medida en que se va volviendo más y más caro estudiar?
E. B.: Solo los estudiantes de origen de clase media pueden acceder a la universidad ahora y les preocupa la cantidad de deuda que están acumulando. Por lo tanto, tienen que pensar muy instrumentalmente sobre una dirección particular en psicología y obtener un tipo particular de trabajo. Esto comienza a funcionar hacia atrás para informar lo que piensan que deberían hacer en sus proyectos, por lo que es más probable que entren en el curso de psicología clínica (ya que la mayoría de ellos quiere estudiar psicología clínica y esta es la única formación profesional de doctorado que actualmente está patrocinada por el Estado). Esos espacios críticos solo funcionan en relación con otros tipos de contextos políticos y sociales.
D. G.: Es interesante porque en cierto punto usted dijo que los dos solo pudieron estudiar porque recibieron una beca para hacerlo. Entonces, tal vez ahora, si fueran estudiantes, no harían psicología ni estudiarían en la universidad.
I. P.: No, probablemente no estudiaríamos en la universidad. La clase es una de las dimensiones importantes aquí, pero siempre hay una base de resistencia que los estudiantes de clase media pueden considerar, para que se den cuenta de la forma en que están representados en los medios. Tenemos la dimensión de clase, pero siempre hay espacios para diferentes tipos de reflexión crítica en psicología. Creo que lo crucial entonces fue la intersección de los diferentes tipos de personas excluidas y las experiencias de las minorías que se hablan entre sí y que estas experiencias pueden generalizarse, que pueden aprender unas de otras. Lo que tienen en común es la naturaleza de la alienación y la explotación en la sociedad capitalista.
D. G.: ¡Muchas gracias!
Formar en psicología consiste en dar herramientas para pasar de la información a la comprensión *
Sigmar Malvezzi conversa con Johnny Orejuela** Universidad de São Paulo, Universidad EAFIT
El profesor Sigmar Malvezzi es doctor en Comportamiento Organizacional de la Universidad de Lancaster (Inglaterra), magíster en Psicología Social de la Pontificia Universidad Católica de São Paulo (Brasil) y psicólogo de esta misma Universidad. Actualmente es profesor del Instituto de Psicología de la Universidad de São Paulo y profesor visitante en múltiples universidades de América Latina, Estados Unidos y Europa. Es investigador de amplia experiencia en el área de psicología, con énfasis en psicología del trabajo y organizacional. Fue galardonado por la Sociedad Brasileña de Psicología Organizacional y del Trabajo en julio de 2018 con el premio que, como acto de reconocimiento, lleva su mismo nombre (Premio Sigmar Malvezzi). Correo electrónico: sigmar@usp.br.
Johnny Orejuela (J. O.): Como le he contado, el propósito de esta entrevista es conversar con usted acerca de su comprensión alrededor de la formación de los psicólogos. Hablaremos sobre algunos aspectos, empezando por su trayectoria formativa. Por ello me gustaría preguntarle: ¿cómo fue su formación en psicología?
Sigmar Malvezzi (S. M.): En aquel tiempo, 1963, la psicología era una profesión nueva en Brasil. La profesión fue reconocida legalmente en 1961, dos años antes. Era una profesión que empezaba a estar presente y yo, desde el inicio de la adolescencia, quería trabajar con desarrollo: mi pasión era trabajar en este campo. Contacté a algunas personas para descubrir qué era la psicología; era un programa de formación nuevo en aquel momento. Existían, en todo el Brasil, solo cuatro cursos de psicología en el año 63. Elegí ese camino para poder trabajar con desarrollo humano. Yo intenté ingresar a la Universidad de São Pablo y a la Universidad Católica de São Pablo. Elegí la Universidad Católica porque el curso de Psicología en la Universidad de São Pablo, en aquel tiempo, estaba dividido en dos líneas –psicoanálisis o psicología experimental– y yo no quería ninguna de las dos. Yo quería trabajar con algo en lo que fuera posible estudiar desarrollo, entonces elegí la Universidad Católica.
J. O.: Pontificia Universidad Católica de São Paulo, la PUC.
S. M.: Sí, la PUC. Desde que ingresé me gustó mucho, percibí que era la mejor escuela. Yo no quería estudiar hormigas ni ratones ni esas cosas que en la Universidad de São Pablo eran el fuerte y tampoco me interesaban las psicopatologías a las que se dedicaba el psicoanálisis, entonces para mí fue bueno.
J. O.: Y a partir de su experiencia de formación, ¿qué balance hace usted acerca de cómo fue formado como psicólogo? ¿Qué cosas fueron un acierto y qué cosas no tanto?
S. M.: Yo creo que todo el contenido en mi curso fue bueno, no tengo ninguna crítica. La psicología en aquel momento era una ciencia naciente en Brasil, digámoslo así, y estaba indefinido su espacio de existencia entre la Filosofía, la Medicina y la Biología. Mi curso era de seis años. Yo tuve 61 o 63 asignaturas en seis años, unas diez por año, y lo más importante para mí, que marcó la diferencia, es que tuve cinco o seis asignaturas de Filosofía; eso fue muy bueno porque me ayudó mucho. Por ejemplo, hice un curso de Historia de la Psicología en el cual estudiamos el libro Psicologías del siglo XX, de Heidbreder, que para mí es una obra capital.1 Tuve como profesora a una filósofa que trabajó la historia de las teorías bajo un aspecto epistemológico, entonces fue muy bueno. Y el segundo criterio de efectividad, digamos, de mi formación de pregrado, fue que estudiábamos las grandes narrativas a partir de sus autores directamente. Entonces leí a Freud, Piaget, Skinner, Watson y Kurt Lewin de primera mano; yo no estudiaba a partir de intermediarios de los autores, sino que leía a los autores mismos. Recuerdo que leí dos o tres libros de Kurt Lewin, un libro de Watson, dos o tres de Skinner, algunos de Freud. Un autor que me gustó mucho fue Alfred Adler, un psicoanalista que hoy nadie más lee. También leí a Jung, en fin. Eso de conocer las grandes narrativas de la disciplina a través de las lecturas de los autores clásicos representativos fue un aspecto muy interesante e importante. Las asignaturas tenían profundidad y esto para mí es lo más importante, pues el contenido profundo crea una base cognitiva trascendente.
J. O.: En ese sentido, ¿usted cree que esos dos asuntos, que para usted fueron cruciales en su formación –haber visto Filosofía y haber leído a los autores originales–, fueron la clave de su buena formación?
S. M.: Sí, no tengo ninguna duda sobre esto.
J. O.: ¿Hoy piensa lo mismo?
S. M.: Yo creo que la debilidad de los programas de Psicología actuales, en muchos de ellos y creo que en todas las partes del mundo (con algunas excepciones como Francia e Italia, donde aún estudian filosofía) es que aquí se estudia muy poco. Cuando digo aquí me refiero a los otros países. Casi no se lee directamente a los autores. Por ejemplo, recuerdo que me gustó mucho y me ayudó otro tanto leer a Carl Rogers, a Piaget, y el libro de Ciencia y conducta humana, de Skinner;2 pienso que hoy los alumnos no tienen contacto con la profundidad de las teorías y sus actores originales, sino que se aproximan siempre a través de intermediarios. Para mí, conocer a los autores de primera mano es una cuestión fundamental.
J. O.: ¿Hay alguna otra situación que usted haya considerado clave en su formación para ser el psicólogo que logró ser, además de la profundidad, la lectura de los cásicos y la filosofía?
S. M.: Yo pienso que una circunstancia fue la interlocución con los profesores y otros profesionales profundos de la época; ambas cosas fueron extraordinarias. Hoy, las personas no tienen espacio para conversar. Yo no diferencio el espacio de discusión con mis alumnos porque todo es muy veloz, todo cambia de un lado, cambia del otro. Aquel tiempo era muy distinto. No existía teléfono, no existía nada de eso, entonces era muy común una reunión para discutir un texto o las ideas de un autor. Recuerdo algunas discusiones entre mis colegas y profesores para comprender a Skinner y a Piaget. Eran dos autores distintos. Recuerdo bien estas cosas en mi segundo año de formación. Hoy no hay de eso, es muy raro.
J. O.: Es muy raro, es cierto. En ese sentido, ¿usted consideraría que otro elemento importante en su formación fue la posibilidad de hacer grupos de estudio al margen de las clases oficiales?
S. M.: Sí, por supuesto. Esto daba la oportunidad de encontrarse, debatir, conversar con aquellos que tenían intereses comunes con uno.
J. O.: Encontrarse, discutir y reflexionar. Esto es algo que usted considera importante…
S. M.: Así es, y eso fue una cosa que empecé un poco tarde, pero fue muy importante. Uno de estos grupos quedó como un grupo muy articulado. Nos reuníamos todos los miércoles en la noche para leer un capítulo de un libro, para discutir. No íbamos a leer; leíamos antes e íbamos a discutir. Entonces, por ejemplo, el primer libro que leímos en ese proyecto fue Organizaciones modernas, de Amitai Etzioni,3 un libro que me abrió mucho la cabeza. Cuando terminamos ese, empezamos a leer Psicología social del proceso de organización, de Karl Weick;4 recuerdo que nos quedamos unas tres semanas –tres miércoles– en el capítulo primero. Imagina la profundidad que teníamos en esto. Recuerdo que en ese segundo libro tenía ya experiencia, entonces no solamente leíamos el libro, sino que también buscábamos los autores que se citaban. Recuerdo la primera vez que leí a Simeo a partir de la citación del libro de Karl Weick. Entonces existía, digámoslo así, una vida intelectual intensa y yo creo que eso fue algo que no se puede remplazar con nada, con absolutamente nada. Leímos otros textos. Recuerdo haber estudiado, no todo el libro, pero sí algunos capítulos de Psicología social de las organizaciones, de Daniel Katz y Robert Kahn,5 el clásico en aquel momento. Otro libro que leímos fue de Blake y Mounton sobre decisión; ahí ya estamos hablando del área de psicología de las organizaciones y del trabajo, pero era psicología.
J. O.: Y era en ese nivel de profundidad, estudiando los clásicos de manera profunda…
S. M.: Por ejemplo, el libro de Katz y Kahn aún hoy está valorado. Yo lo leí en 1968, creo, ahora no recuerdo. Otro libro es el de Douglas McGregor, The Human Side of Enterprise,6 que había sido publicado ocho años atrás. Ese libro fue escrito a finales de los años cincuenta y sus textos tienen fundamentos, argumentación. No los recuerdo todos, pero eran libros que en la época eran los top.
J. O.: Y de su formación, ¿cuál considera que fue una materia clave? ¿Cuál asignatura recordaría?
S. M.: Varias. Una clave para mí en los primeros años fue Introducción a la Filosofía, en la cual estudié a Heidegger. Mi primer contacto con Heidegger fue Ser y tiempo;7 ese libro amplió mucho mi comprensión. Yo tuve una percepción distinta del mundo a partir de la idea del devenir, del venir a ser. Otra materia fundamental fue Historia de la Psicología, en la cual estudiamos a Edna Heidbreder, Psicologías del siglo XX. En el primer año, estas fueron las materias importantes porque las demás fueron Anatomía y Fisiología, que eran el fundamento biológico. Después, otra materia que me impactó mucho fue la de Psicología Social; la vi en el tercer año. Otra que me enseñó mucho fue Teorías de la Personalidad; en ella estudiamos dos textos clásicos que me dieron una visión muy amplia y a la vez profunda. Recuerdo que en Teorías de la Personalidad quedó clara para mí la diferencia epistemológica entre el abordaje nomotético y el ideográfico; esta diferencia la aprendí estudiando, leyendo los textos. Por ejemplo, al leer a Allport, que era el nomotético, y a Freud y el psicoanálisis, el ideográfico.8
J. O.: ¿Y por qué en esa clase, particularmente de personalidad, usted encontró eso que suele ser una temática de epistemología e investigación y no de personalidad?
S. M.: Estudiábamos los dos abordajes de personalidad con una profesora muy competente, cuyo ejercicio interesante fue que movilizó el análisis para el lado de la epistemología, pero tomábamos como base la personalidad.
J. O.: Profesor, ya que nombra a esa profesora, ¿recuerda en su experiencia de formación a algún profesor en particular que lo haya marcado, formado?
S. M.: Sí, claro, a varios. La profesora María Fernanda, de Historia de la Psicología; Valder Martins, de Introducción a la Filosofía; Neitis Solito, con quien vi la primera asignatura de Teorías de la Personalidad. La segunda la vi con Silvia Lein, que también se encargó de enseñar Psicología Social. Recuerdo mucho que ellos marcaron la diferencia. En el primer año tuve un curso excelente de Psicología General. Una parte del curso la dio el director de la Facultad de Psicología, que se llamaba Enzo Azi, un médico y casi un filósofo. Hoy todavía tengo su curso y los apuntes de su materia. Algunas veces vuelvo a él porque era, sin duda, un erudito. Yo fui alumno de una de las fundadoras de la psicología en Brasil, una profesora polaca –la doctora Aniela Guizberg–, quien se fue a vivir a Brasil en 1933 o 1934 para escapar del nazismo. Ella fue alumna de Kurt Lewin, de Fritz Heider, de varios fundadores de la psicología, y terminó su grado en 1920 o 1921. También fue alumna de Eysenk, de Clotferg, de Rorschach. Ella me impactó mucho, aunque no tanto porque sus asignaturas eran clínicas y yo no tenía mucha tendencia a estudiar clínica. Pero yo me sentaba en el piso a escucharla. Ella hablaba muy bajito, pues tenía setenta años. Al fondo del salón de clase nadie la escuchaba, entonces unos compañeros y yo nos sentábamos al lado de su mesa y la escuchábamos. Ella fue excelente para mí, pues si bien trabajó mucho las cuestiones de la clínica y esto no me interesaba tanto –pues yo ya me había interesado en la psicología social y organizacional– su asignatura fue muy buena para mi formación. Estudié con ella a Rorschach por dos años.
J. O.: Y de todos esos profesores, ¿recuerda uno en especial que haya sido su maestro, uno que lo haya marcado más que otro?