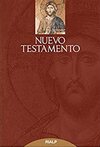Kitabı oku: «Francisco, pastor y teólogo», sayfa 5
3. Los pobres, el primer prójimo
En Evangelii gaudium, el papa Francisco afirma que hay que considerar a los pobres en primer lugar desde la teología (EG 198). Esta es una afirmación de carácter fundamental que se inscribe entre los elementos básicos que configuran el Evangelio de Jesús y que, por tanto, debe ser recibida como tal por la Iglesia. El tema de los pobres no es adyacente o complementario en relación con el núcleo central de las verdades de fe, sino que está dentro de estas verdades, como veremos más adelante (cf. apartado 6).
La parábola del buen samaritano es el texto evangélico que reúne las dos cuestiones esenciales: la relación que hay entre Dios y el prójimo, y el significado que hay que dar a este último término. El texto de Lucas (10,25-37) explora la noción de alteridad, es decir, el sentido y el alcance del término «otro». El punto de partida es el encuentro de Jesús con un maestro de la Ley que se interesa por el primer mandamiento de esa Ley y le hace esta pregunta: «¿Cuál es el primero de todos los mandamientos?» (Mc 12,28). La pregunta pretende que Jesús elija entre los cientos de prescripciones que, según los expertos en la interpretación de la Ley, debe cumplir todo buen judío. Pero Jesús no reacciona como un teólogo de escuela, como un doctor de la Ley. Deja a un lado una cierta originalidad intelectual y responde de la manera más común y directa posible. El texto que cita, el Shemá, Israel, es el más conocido de la religión judía, las palabras que cada judío recita de memoria tres veces al día en su oración: «Amarás al Señor, tu Dios», con todo tu ser, es decir, el corazón, el alma, el pensamiento y las fuerzas (cf. Dt 6,4-5).
Esta es la alteridad indiscutible, la que no se puede disipar jamás en el corazón del creyente, que pone toda su vida en manos de Dios. El Señor es el «único», no hay otro. Como destaca el profeta Isaías, no hay otro Dios aparte de él (45,5-6; 46,9; 64,3). La alteridad del Dios único es absoluta. Con todo, Jesús añade, sorprendentemente, una segunda alteridad: hay un «otro» junto al «Otro», existe un amor al prójimo que está conectado con el amor a Dios. En cierto modo, Jesús rompe una unicidad de tipo fixista en el reconocimiento de Dios o, mejor dicho, la interpreta añadiendo el reconocimiento del prójimo. Hay que amar a Dios y al hombre. Existe un segundo mandamiento que es tan grande como el primero: «Amarás a tu prójimo como a ti mismo» (cf. Lv 19,18). No hay un primer mandamiento, sino dos primeros mandamientos, de modo que, como concluye la primera carta de Juan, nadie puede decir que ama a Dios, «a quien no ve», si no ama a su hermano/prójimo, «a quien ve» (4,20).
La alteridad se declina, pues, en términos de visibilidad. El Dios presente en el corazón del hombre se manifiesta como visible en el otro ser humano. Y este otro da rostro al Dios que debe ser amado por encima de todas las cosas, pero junto con todos los hombres. La unicidad de Dios no se puede entender de manera aislada, en abstracto. Hay que vincularla al prójimo: Dios es el único Dios, y el ser humano fue creado a su imagen. Partiendo de Dios se llega al hombre, y partiendo del hombre se llega a Dios. De ahí que los mandamientos «mayores» sean dos y no uno solo (Mc 12,31). Por eso el relato del buen samaritano no es un ejemplo moral, sino una parábola, un texto que comunica el reino de Dios, una narración que proclama la buena noticia de la segunda alteridad, entendiéndola de manera incluyente e inclusiva, es decir, referida a la humanidad entera. La parábola se convierte así en la culminación del discurso de Jesús sobre el doble mandamiento, que es el centro del Evangelio. La narración del buen samaritano da el sentido propio del término «prójimo», personificado en un pobre (un hombre medio muerto tendido en suelo a un lado del camino) y un extranjero (el samaritano que carga con él y lo monta en su cabalgadura). Esta es la respuesta de Jesús a la pregunta del maestro de la Ley: «¿Y quién es mi prójimo?» (Lc 10,29).
El papa Francisco empieza su discurso sobre la alteridad con una cita de la Summa theologica de Tomás de Aquino: el prójimo es aquel que debe ser considerado «una sola cosa con uno mismo» 9. El papa incluye esta expresión en una frase más extensa: «El Espíritu moviliza [...] ante todo una atención puesta en el otro “considerándolo como uno consigo”» (EG 199). Al principio de la alteridad encontramos una atención amorosa hacia el otro que incluye una preocupación por él y que lleva a la búsqueda de su bien. La alteridad es activa, implica mirar y entender al otro en términos estrictamente personales como alguien a quien reconozco como igual a mí, formando una sola cosa conmigo, como alguien que es «hueso de mis huesos y carne de mi carne». Estas palabras, que pronuncia Adán en el momento en el que ve a Eva por primera vez (cf. Gn 2,23), constituyen el primer reconocimiento del otro como alguien que forma «una sola cosa conmigo mismo». Del mismo modo, podríamos decir que, cuando el samaritano de la parábola «ve» al hombre medio muerto a un lado del camino, lo reconoce como alguien que es de su misma condición, humana, no étnica ni religiosa 10. Ve en él a alguien que es como él, que es hueso de sus huesos y carne de su carne. En pocas palabras, el otro ser humano puede ser diferente, pero, a pesar de las diferencias, sigue siendo «una sola cosa conmigo mismo», según la feliz expresión de Tomás de Aquino y del papa Francisco.
El nombre concreto de la alteridad es la misericordia, la que se da y la que se recibe, la que se ejerce y la que se acoge. Por eso, a la luz de la parábola del buen samaritano, está claro que tanto es prójimo quien ayuda como quien es ayudado, quien sirve como quien es servido, tanto el extranjero que se para como el pobre medio muerto y abandonado. Es cierto que en la pregunta final de Jesús el acento recae sobre quien «fue prójimo» (Lc 36,10), es decir, sobre el samaritano, pero a la luz de las nueve (¡!) acciones que hace el samaritano en favor del hombre medio muerto (vv. 33-34) se puede afirmar sin reparos que este se convierte igualmente en prójimo de aquel. En la misericordia se encuentran, pues, dos prójimos, dos alteridades: la misericordia se convierte en el meeting point de los seres humanos, el punto de verificación del amor al pobre, que la parábola presenta como el primer prójimo. La respuesta de Jesús a la pregunta del maestro de la Ley sobre quién es el prójimo se asienta sobre un relato en el que es prójimo quien hace de prójimo de un hombre medio muerto, es decir, de un pobre. Este pobre es el mismo Jesús: como dice el papa, hay que «tocar su carne en la carne de los que sufren en el cuerpo o en el espíritu» 11. Por eso, continúa Francisco, la Palabra de Dios es una invitación constante y activa «al amor fraterno, al servicio humilde y generoso, a la justicia, a la misericordia con el pobre» (EG 194).
La consecuencia de la consideración de los pobres como primer prójimo –tal como se desprende de la parábola del buen samaritano– es que deben ser amados de manera preferente y primera. El mandamiento del amor al prójimo empieza a cumplirse cuando se ama y se atiende a los pobres. Escribe el papa Francisco, citando a san Juan Pablo II, que la Iglesia «hizo una opción por los pobres entendida como una forma especial de primacía en el ejercicio de la caridad cristiana» (EG 198) 12. La opción preferencial por los pobres parte del Dios misericordioso que los cuida y los defiende, que se pone a su lado y es un padre para ellos (cf. Is 41,17; Jr 20,13; Sal 72,4.12). Esta opción preferencial culmina en las bienaventuranzas evangélicas, donde los pobres son presentados como los primeros destinatarios del reino de Dios (Mt 5,3; Lc 6,20) 13, y en el juicio final, donde el servicio a los necesitados y desamparados pasa a ser criterio de verdad en las decisiones que toma el Hijo del hombre, que se identifica con los más pequeños (Mt 25,40). En la época de la muerte del prójimo 14, el sueño de la Iglesia pasa por recuperar al primer prójimo, que son los pobres.
Sin embargo, el hecho de que los pobres sean el primer prójimo permite deducir que son al mismo tiempo un don y una opción. Las palabras que pronunció Jesús en el banquete de Betania pocos días antes de su muerte adquieren todo su sentido: «Pobres tendréis siempre con vosotros y podréis hacerles bien cuando queráis» (Mc 14,7). La frase no es una constatación resignada y triste sobre la existencia inexorable de los pobres, sino una afirmación sobre el carácter de don que representan los pobres para la Iglesia. Dt 15,11 lo formula así: «Seguramente no faltarán pobres en esta tierra». Los pobres, en expresión del diácono romano Lorenzo, recuperada por el papa Francisco, son el tesoro de la Iglesia 15. Por consiguiente, siempre podrán ser objeto del amor concreto, que es hijo de la amistad con ellos. Siempre será el momento de abrir generosamente la mano «a aquel de los tuyos que es indigente y pobre en tu tierra» (Dt 15,11). Esta es una gran opción teológica que el papa Francisco promueve, y al mismo tiempo una prioridad principal de la pastoral de la Iglesia.
El cariño por los pobres debe ser auténtico y debe tener un carácter contemplativo, es decir, debe tener sus raíces en la belleza del Evangelio y debe estar lleno de gratuidad. Por eso la relación con los pobres no puede quedar mediatizada por el asistencialismo ni por la ideología, dos barreras que desnaturalizan la caridad cristiana. El papa advierte contra el riesgo de centrarlo todo en «acciones o programas de promoción y asistencia», que son fruto del activismo y de la búsqueda de resultados (EG 199). ¡No es esta la obra del Espíritu! La institucionalización lleva a la práctica de ciertos seguidismos en relación con las administraciones públicas y a la adopción de procedimientos más propios de estas que de un libre planteamiento de raíz evangélica. Por otra parte, los pobres tienen valor por sí mismos y no pueden ser utilizados, dice el papa, «al servicio de intereses personales o políticos». La opción por los pobres no es una ideología (EG 199).
En pocas palabras, la amistad con los pobres es el camino que brota del Evangelio, algo que el papa denomina una «cercanía real y cordial» con ellos (EG 199). Esta cercanía necesita «gestos que son un signo de la respuesta y de la cercanía de Dios» 16. En este sentido, los pobres no piden que les traten como asistidos, sino como miembros de pleno derecho de la Iglesia de Dios. Y, de hecho, la amistad con ellos por parte de quienes se consideran discípulos del Evangelio es la manera propia de construir la Iglesia. La amistad con los pobres es gratuidad, es aceptación del otro como es, sin imposiciones, ni exigencias, ni juicios previos. La amistad es elegir el camino del cariño y de la paciencia, la relación personal y no la relación impersonal o anónima. Los pobres tienen un nombre, y este nombre debe ser conocido. Los pobres tienen unas necesidades, y hay que acercarse a ellos con delicadez y reverencia, sabiendo que, como dice el papa, son «carne de Cristo», y, de hecho, una Iglesia pobre con los pobres empieza cuando se camina hacia la carne de Cristo 17. Son el primer prójimo, hay que pararse y mirarlos, compadecerse de ellos y llevarlos a la posada, ocuparse de ellos y volver más tarde. Los pobres son «mi prójimo», al que tengo que amar (cf. Lc 10,29).
4. Los pobres, entre la dignidad y la fragilidad
«Todos los cristianos estamos llamados a cuidar la fragilidad del pueblo y del mundo en que vivimos» (EG 216). Tal como subraya la encíclica Laudato si’, la ecología planetaria y urbana y la ecología humana están en total conexión entre sí (LS 147-155). Tierra y persona sufren consecuencias similares por la sobreexplotación y por el descarte que afecta a muchas realidades humanas y urbanas. Pobreza y depauperación suelen superponerse, y la fragilidad de los pobres coincide con la crisis ecológica y social, económica y política, que afecta a muchas áreas del planeta. Los pobres se encuentran indefensos e impotentes en los contextos sociales en los que se ven obligados a malvivir en medio de la precariedad y las carencias de todo tipo. Sobre los pobres pesa a menudo una especie de «condena», es decir, una imposibilidad real de salir de la situación en la que se encuentran a causa de las problemáticas que arrastran y a pesar de los deseos y esfuerzos que hacen para salir de dicha situación. Como recuerda el papa Francisco, el modelo actual de éxito y privatístico no contribuye a que los más desamparados puedan avanzar (EG 209). Más aún, en los últimos tiempos, caracterizados por la incertidumbre económica a nivel mundial, emergen formas nuevas de pobreza y de fragilidad que hay que detectar e interpretar evangélicamente a partir de la categoría del Cristo sufriente, pobre y amigo de los pobres (EG 210).
Entre los pobres que en los últimos años llaman a la puerta de los países acomodados, especialmente de la vieja Europa, están los emigrantes y refugiados africanos y asiáticos, un auténtico pueblo de desheredados de la tierra que, como Abrahán, buscan un nuevo país. Estos «peregrinos de la esperanza» han sido víctimas de una Europa sin entrañas que les ha cerrado las fronteras. Muchos han muerto en el Mediterráneo, unos cuarenta mil. Otros –muy pocos– han podido utilizar la vía segura de los «corredores humanitarios» y han llegado a Europa legalmente, con un visado humanitario. La mayoría de los refugiados han entrado en Europa tras haber pasado penalidades inenarrables y a menudo no encuentran lugares de acogida y de integración. El papa insiste: «Soy pastor de una Iglesia sin fronteras que se siente madre de todos» (EG 210). Los puentes, y no los muros, harán posible la vocación universal de la Iglesia en un mundo global en el que surgen fuertes impulsos de cerrarse en lo local y populismos cada vez mayores con un rechazo identitario de lo extranjero.
Francisco, por el contrario, es un firme defensor de la necesidad de crear «nuevas síntesis culturales» –como subraya en el proemio de la Constitución apostólica Veritatis gaudium–, de las que surgen identidades renovadas como la de los nuevos europeos, que se integran en los países a los que han llegado como emigrantes. Los pobres deben poder salir de su pobreza y encontrar una vida digna de su condición de seres humanos e hijos de Dios. La Iglesia, que es madre de muchos hijos, debe recoger las lágrimas y los anhelos de quienes, cruzando las fronteras, las dejan de facto obsoletas.
Los pobres necesitan ser hijos de la Iglesia, y esta debe ejercer su maternidad de manera especial con los hijos más frágiles y necesitados y que ven menguar más su dignidad. La afirmación de la dignidad de la persona y de los derechos humanos fácilmente queda reducida a un discurso sin incidencia real en la vida de los pobres. Ni siquiera las legislaciones defienden suficientemente el ejercicio real de los derechos de los más débiles. La situación de los pobres evoca la figura de aquella viuda de la parábola que no lograba que un juez le hiciera justicia (cf. Lc 18,1-8). Así, en determinados países, a los pobres, incapaces de pagar un buen abogado, se les condena a muerte en tribunales que actúan a la ligera. Pero la persona tiene una dignidad que hay que mantener, sobre todo en el caso de los pobres, y sus derechos deben estar garantizados desde que empiezan a vivir hasta que exhalan su último suspiro.
La fragilidad de los pobres requiere tener un cuidado especial de su dignidad. Esta se mantiene cuando el pobre es considerado, como decíamos anteriormente, como el primer prójimo. El papa habla concretamente de «valorar al pobre en su bondad propia, con su forma de ser, con su cultura, con su modo de vivir la fe» (EG 199). La amistad con los pobres, la cercanía con ellos, su frecuentación, todo hace posible entenderlos como personas y valorar su frágil fortaleza, su fuerza débil. Hablo de «fuerza», porque los pobres tienen una fortaleza interior que les permite soportar muchas contrariedades, y hablo al mismo tiempo de «fragilidad», porque viven sometidos a circunstancias cambiantes, con una mezcla de solidaridad y soledad, de entendimiento y distanciamiento, siempre con un cojín de fidelidad cosido con la amistad que manifiestan y que brota de su vida interior, a menudo de su fe. El papa Francisco subraya su «especial apertura a la fe» y, por tanto, la necesidad de ofrecerles la Palabra y los sacramentos (EG 200). Sería una discriminación intolerable privarles de la atención espiritual y de los medios de santificación que vehicula la Iglesia. En efecto, como dice el Documento de Aparecida (A 262), hay «una espiritualidad y una mística populares» que se manifiestan en la piedad popular, presente de manera especial en los pobres (cf. igualmente EG 124).
5. Los pobres como maestros
Tras realizar la afirmación central de nuestro tema («quiero una Iglesia pobres y para los pobres»), el papa continúa proclamando el magisterio que proviene de los hermanos más pequeños de Jesús: «Los pobres tienen mucho que enseñarnos» (EG 198). Los pobres viven la fe sin restricciones intelectuales o cargas institucionales, con la libertad de quien, a pesar de su condición de pecador, no levanta barreras interiores a la Palabra que le llega. En el caso de los pobres, el sensus fidei fluye de una manera particularmente esponjosa, pues no se ve condicionado por atavismos o por intereses. Los pobres pueden vivir una vida de proximidad al Señor porque no viven atados a su propio yo, no son esclavos del amor por ellos mismos. Las carencias que tienen que afrontar hacen más auténtica su fe. No creen por lo que tienen, sino a pesar de lo que no tienen. Viven, pues, de la fe y de la esperanza. Son una porción elegida y preciosa del pueblo santo de Dios, y por eso su vida y su comportamiento constituyen un modelo. Como leemos en la segunda carta a los Corintios, «aunque probados por numerosas tribulaciones, han rebosado de alegría, y su extrema pobreza ha desbordado en tesoros de generosidad» (8,2). Los pobres –aquí, las Iglesias de Macedonia– manifiestan un sentido alto del compartir y una gran dosis de generosidad.
Por otra parte, su situación de necesidad les lleva a «conocer a Cristo sufriente» y a compartir con él «sus propios dolores» (EG 198). Los pobres pueden decir con el apóstol Pablo que han conocido a Cristo y que han entrado en comunión con sus padecimientos (cf. Flp 3,10). Por eso la frecuentación de los pobres enseña que la debilidad y el sufrimiento forman parte de la existencia y que no se puede construir un mundo ficticio en el que todo sería muy hermoso y se olvidarían las carencias que afectan a la persona y su situación vital. En este punto, los pobres son la viva imagen de Jesús, que acepta el rechazo del que es objeto y asume el sufrimiento como forma de cumplimiento de la voluntad de Dios (cf. Heb 5,8).
Los pobres enseñan a entrar en el misterio de la cruz de Jesús y a vivirlo humildemente, evitando caer en la queja sistemática por un destino no deseado. Más bien los pobres ayudan a entender el don de la misericordia, la importancia de saber tender la mano y hacerse solidario de los sufrimientos del otro: «La solidaridad es el tesoro de los pobres», subraya el papa Francisco 18. Y, como afirma el papa Gregorio Magno, los pobres ofrecen la ocasión de actuar con misericordia y despiertan así las muchas energías de amor que todos llevamos en el corazón 19. De hecho, la comunión con los sufrimientos de Jesús significa tanto aceptar el sufrimiento inscrito en la vida como recoger las lágrimas de quien sufre y necesita consuelo. Juan Crisóstomo explica que los pobres humanizan porque sus heridas, equiparadas a las heridas de Jesús, devuelven el sentido de cercanía a los que sufren y al mismo Jesús, y enseñan así qué significa vivir como cristiano 20.
Los pobres, delante de la necesidad, saben pedir y no se cansan de esperar a que alguien tenga misericordia de ellos y les ayude, les escuche y se haga cargo de ellos. Al igual que aquel ciego de Jericó que estaba junto al camino daba grandes gritos para que Jesús lo oyera y tuviera misericordia de él (cf. Mc 10,46-52), los pobres piden que les escuchen en sus oraciones y súplicas. Quien pide se inclina ante el otro, reconoce su necesidad y, como la mujer cananea cuya hija está enferma e insiste para que Jesús la escuche (cf. Mt 15,21-28), no para de pedir hasta que su petición obtiene una respuesta. Los pobres son maestros en la oración porque saben qué significa necesitar ayuda y tener que recurrir a la voluntad de Aquel que puede –y quiere– escucharles.
Los pobres tienen un sentido especial de lo que es justo y bueno, poseen un gusto por el bien y por la justicia. Por eso hay que escucharlos. Cuando Jesús entra en Jerusalén acompañado por una muchedumbre de gente, que lo saluda con ramas de árboles en las manos, los grandes sacerdotes y los maestros de la Ley le riñen, porque los niños de los judíos lo aclaman como Mesías (cf. Mt 21,14-16). Los dirigentes del Templo menosprecian las aclamaciones entusiastas de los niños y de la gente sencilla que acompaña a Jesús, y de algún modo quieren negar todo valor a la palabra profética de los pobres en relación con su mesianismo. Entonces Jesús les contesta citando el Salmo (8,3): «Por boca de chiquillos, de niños de pecho, cimentas un baluarte frente a tus adversarios». Jesús recuerda que la sabiduría de los pobres no se puede menospreciar ni desdeñar. Ellos tienen en su interior un espíritu de profecía que se manifiesta de varias maneras, aquí con una alabanza a Dios.
El papa Francisco concluye a propósito de la maestría de los pobres: «Es necesario que todos nos dejemos evangelizar por ellos» (EG 198). Los pobres deben ser evangelizados, tal como proclama Jesús en la sinagoga de Nazaret (cf. Lc 4,18), y al mismo tiempo deben ser evangelizadores, como los niños de los judíos que anuncian en el Templo la llegada del Hijo de David (cf. Mt 21,15). De hecho, el Espíritu sopla donde quiere y en quien quiere, y en él no hay límites de ningún tipo. Incluso las categorías racionales son sobrepasadas por el impulso del Espíritu, que renueva los corazones y la tierra y es capaz de suscitar la profecía allí donde todo parece estéril. La maestría de los pobres es fruto del Espíritu y se manifiesta en la capacidad que tienen de transformar a las personas que mantienen con ellos una relación de amistad y de afecto. Entonces el que ayuda pasa a ser ayudado, y el que era ayudado pasa a ayudar. Como escribe Andrea Riccardi, «desde los pobres se difunde una luz que hace cambiar y ayuda a ir más allá del límite» 21. Como consecuencia, «estamos llamados [...] a ser sus amigos, a escucharlos, a interpretarlos y a recoger la misteriosa sabiduría que Dios quiere comunicarnos a través de ellos» (EG 198). Estas palabras del papa Francisco explican ampliamente que los pobres son maestros en la fe y en el amor, porque hay en ellos, en última instancia, la sabiduría del Evangelio.
6. Los pobres como lugar teológico
«Para la Iglesia, la opción por los pobres es una categoría teológica antes que cultural, sociológica, política o filosófica», afirma con rotundidad el papa Francisco (EG 198). Y continúa, citando en este caso a Juan Pablo II: «Dios les otorga su primera misericordia» 22. Esta iniciativa del amor de Dios en relación con los pobres constituye la base de toda lectura teológica en relación con ellos. De acuerdo con el Evangelio de las bienaventuranzas, los pobres son los primeros en el Reino. Jesús les dedica la primera bienaventuranza y así los constituye en los primeros amigos de Dios y de su Reino. Utilizando un neologismo del papa Francisco, «primerear» (EG 24), podemos decir que Dios «primerea» y que los pobres son los frutos primerizos de su Reino, que se hace presente en los hechos y las palabras de Jesús. De hecho, en el relato evangélico de Marcos, el primer contacto de Jesús con la gente tiene lugar en la sinagoga de Cafarnaún, donde un hombre muy enfermo, poseído por un espíritu maligno, es curado por aquel con una autoridad nueva y se convierte así en el primer fruto del Reino en acción (1,21-28). La enfermedad es la pobreza radical. Un pobre, un poseído, es el primero que recibe la misericordia de Dios, de la que Jesús es portador y artífice. Aquel hombre se convierte así en el «primer prójimo» citado en el ministerio de Jesús –sobre esta expresión, véase el apartado 3–.
Una aproximación teológica a los pobres como amigos preferentes de Dios y hermanos más pequeños de Jesús y nuestros encuentra un fundamento seguro en la teología de la encarnación. En Evangelii gaudium 198, el papa Francisco cita Flp 2,5 («tened entre vosotros los mismos sentimientos que Cristo») para indicar cuáles deben ser nuestros sentimientos ante la voluntad de Cristo de asumir nuestra humanidad y llevarla hasta lo más profundo de la existencia, rebajándose hasta la muerte. Jesús no menospreció la condición humana, sino que puso entre paréntesis su condición divina («no reivindicó su derecho a ser tratado igual a Dios», v. 6). Él se hizo semejante a los hombres –en todo salvo en el pecado (cf. Heb 4,15)– y su aspecto fue en todo el de un ser humano (cf. Jn 19,5: «Aquí tenéis al hombre»). El Símbolo de Nicea-Constantinopla confiesa que el Hijo unigénito de Dios «se hizo hombre» (et homo factus est).
No obstante, en el mismo himno cristológico de Flp 2 se indica cuál fue el rebajamiento de Jesús, cuál fue su humanidad concreta, histórica. Jesús no fue en esta tierra un hombre poderoso y que gozó de reconocimiento, un personaje que influyó en los destinos del Imperio romano o de su pueblo Israel. Pilato no parece reconocerle, y Herodes Antipas solo había oído hablar de él. Los dirigentes de Jerusalén tienen que enviar a unos maestros de la Ley para comprobar si está endemoniado (cf. Mc 3,22), y el mismo Juan Bautista duda sobre su identidad mesiánica (cf. Mt 11,2-3). El himno de Filipenses tipifica a Cristo como aquel que, aun siendo de «condición divina», tomó la «condición de esclavo» y «se despojó de sí mismo» (2,7). La segunda carta a los Corintios (8,9) lo formula diciendo que, «siendo rico, se hizo pobre por vosotros». Jesús quiso ser pobre, más aún, el pobre: nació y lo pusieron en un pesebre, y para morir lo clavaron en una cruz. Dice el papa Francisco: «La pobreza [...] es tal vez la primera categoría, porque aquel Dios, el Hijo de Dios, se abajó, se hizo pobre para caminar con nosotros por el camino» 23.
Que la pobreza, fruto de una encarnación radical, sea la primera categoría queda confirmado por una frase emblemática de la teología cristiana: Et Verbum caro factum est (Jn 1,14). El Prólogo joánico no afirma, como sí hace el Símbolo de la fe, que el Verbo de Dios se hizo «hombre» (homo), sino que habla de «carne» (caro). La humanidad del Verbo encarnado es lo propio de la humanidad sufriente, débil, sometida al dolor y a la prueba, al rechazo y al desprecio, una humanidad descartada que se alinea con los descartados de este mundo. Por eso podemos decir, con el papa Francisco, que los pobres son «la carne sufriente de Cristo en el pueblo» (EG 24), carne que debe ser tocada, reverenciada y amada. Jesús, abajándose, asumió la carne de los más pequeños. Su «humanización» fue una «encarnación» –se hizo hombre haciéndose carne–, y su vida estuvo tan cerca de los pobres que se identificó con ellos (cf. Mt 25,40).
Pero si la salvación se hizo realidad por el camino histórico de la encarnación de Jesús y si el abajamiento fue la manera en la que el Cristo se encarnó, me pregunto si podemos hacer una interpretación extensiva del aforismo de Tertuliano: Caro salutis est cardo 24. La carne de Cristo fue el instrumento concreto de salvación, en la medida en la que esta no vino por una idea trascendental o por una enseñanza arcana, sino por una persona concreta, Jesús de Nazaret, hijo de María, que sufrió el suplicio de la cruz y resucitó por obra del Espíritu poderoso de Dios (cf. Rom 1,4). Pues bien, los pobres, que son la carne sufriente de Cristo, también participan de su carne salvadora y, por tanto, aunque no son los sujetos de la salvación, sí pueden ser sus instrumentos. La salvación pasa por ellos, ya que son reflejo vivo de Cristo, el pobre, y de su carne sufriente y gloriosa. Los pobres hacen presente a Jesús 25, y, como se deduce de Mt 25,40, son criterio de verdad.
Parece, pues, que hay razones teológicas y escriturísticas suficientes para considerar a los pobres un «lugar teológico» e incluirlos, como categoría teológica, en la serie de ámbitos de la fe cristiana que son fuente de conocimiento, aquellos ámbitos que la reflexión teológica debe tener en cuenta cuando trata las verdades de la fe. Según Melchor Cano, el primer lugar teológico es la autoridad de las Escrituras, y el último es la realidad histórica concreta 26. Los pobres, no obstante, forman parte inalienable de la historia y solo son excluidos de esta cuando se niega que son sus protagonistas. Los pobres forman parte integrante y primera de la realidad histórica, tal como se deduce del anuncio profético de Jesús: «Pobres tendréis siempre con vosotros» (Mc 14,7 y par.). Además, los pobres forman parte de la confesión de fe en Jesús, Hijo de Dios y pobre entre los pobres. Por consiguiente, en este momento eclesial que podríamos calificar de segundo posconcilio, no se puede hacer teología al margen de los pobres como destinatarios preferentes del Evangelio y sujetos activos de la realidad histórica. Ellos, los pobres, tienen «nombres y apellidos, espíritus y rostros» 27.
Podríamos apuntar algunas consecuencias teológicas y pastorales de lo que se ha dicho hasta aquí a la luz de las propuestas del papa Francisco. En primer lugar, el carácter universal y, por tanto, inclusivo de la salvación de Dios se aplica de manera preferente a los excluidos y a los descartados de la historia, a quienes no cuentan para nada y caen en el olvido. La justicia salvadora de Dios se manifiesta sobre todo en quienes necesitan su amparo: «El Señor defenderá al humilde, llevará la causa de los pobres» (Sal 140,13). El compromiso divino se mantendrá. Pero hace falta un compromiso humano que lo recoja y lo plasme: hay que defender «al débil y al huérfano» y hacer justicia «al humilde y al pobre» (Sal 82,3).