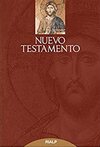Kitabı oku: «Trinidad, tolerancia e inclusión», sayfa 4
TRINIDAD Y MONOTEÍSMO:
TOLERANCIA E INCLUSIÓN
JUAN ANTONIO ESTRADA
Facultad de Filosofía
Universidad de Granada
La crisis religiosa actual tiene componentes muy diversos. Entre ellos destaca la llamada «muerte de Dios», la cual indica que una gran parte de la sociedad europea ha perdido la referencia al Dios de la tradición bíblica. La pérdida de credibilidad de las Iglesias cristianas está acompañada por el vaciamiento de contenido de las imágenes tradicionales de Dios. En buena parte utilizamos las mismas palabras para referirnos a Dios, pero los contenidos semánticos que damos a ese término son muy plurales y, a veces, contradictorios. El increyente y el agnóstico se dan dentro y fuera de las Iglesias cristianas, y se puede constatar una desorientación acerca de lo que significa ser cristiano. La irrupción de otras religiones en el ámbito europeo, la crítica filosófica a la religión y la revolución científico-técnica han erosionado la fe religiosa tradicional. Se extiende el creer sin pertenecer y el pertenecer sin creer, cristianos sin Iglesia y cristianos nominales pero no practicantes. Surgen las preguntas sobre qué decimos cuando hablamos de Dios y cómo entendemos la relación con él, qué entendemos por salvación y cómo conjugarla con la pluralidad de culturas y religiones. Para responder hay que abordar cómo conocemos y hablamos de Dios, y el significado de las teologías cristianas respecto a otras grandes cosmovisiones religiosas.
En una sociedad plural y democrática, marcada por la secularización y la laicidad del Estado, también hay que analizar el potencial de tolerancia e inclusión de las religiones, así como su concepto de salvación. En este marco hay que tener en cuenta el carácter obsoleto de las formulaciones religiosas y la necesidad de crear otras nuevas. Las Iglesias y las teologías tienen que adaptarse a la modernidad, pero esta podría llevar a la pérdida de referencias constitutivas de la fe. Entonces se perderían las fronteras entre el cristianismo y otras cosmovisiones religiosas, a costa de la identidad cristiana. Ha acabado la época de la cristiandad y hay que afrontar nuevos retos; entre otros, la oferta de salvación de nuevas religiones en el ámbito europeo. El diálogo entre culturas incluye el de las religiones, y la irrupción de inmigrantes en el ámbito europeo plantea el viejo dilema del encuentro o choque de civilizaciones. Pero la receptividad y la apertura a nuevos modos de religiosidad no debe hacerse a costa de la especificidad cristiana y de la continuidad del mensaje evangélico.
La primera globalización comenzó con la expansión hegemónica europea en América y la colonización de este y de los otros continentes. Uno de los problemas fue el etnocentrismo religioso y la falta de inculturación. La cristianización de América se hizo desde la imposición del modelo cristiano europeo, sin que hubiera apertura a las otras religiones. También se frustró el diálogo de religiones y culturas en el continente asiático. Hay que plantear de nuevo cómo conjugar la universalidad de la revelación de Dios y las revelaciones particulares de cada religión. Primero analizaremos el significado del lenguaje sobre Dios y luego pasaremos a analizar dos grandes modelos de la relación con Dios, el cosmocentrismo del budismo y el personalismo de las grandes religiones monoteístas. Además, el monoteísmo cristiano es trinitario, y la pluralidad se manifiesta en las distintas concepciones acerca de la Trinidad, de las cuales derivan formas distintas de comprender la salvación, de asumir la tolerancia religiosa y de inclusión de los otros.
1. El significado del lenguaje sobre Dios
Sabemos más lo que no es Dios que lo que es. Tanto desde el punto de vista de la filosofía como de la teología estamos obligados a hacer teología negativa, es decir, a criticar las afirmaciones positivas de Dios y a relativizar los pronunciamientos de las distintas religiones. Desde el punto de vista filosófico sigue siendo válido el planteamiento kantiano, que ha servido de inspiración para la filosofía. Dios no forma parte de nuestra experiencia del universo y no podemos ni conocerlo ni afirmar su existencia. Nuestras capacidades cognitivas están adecuadas al universo en el que vivimos, pero no podemos hablar de alguien o algo que trasciende nuestro universo. Podemos mantener la idea de Dios como una idea reguladora y como un postulado último de sentido para la vida humana, pero no podemos darle un contenido concreto ni demostrar que hay un referente ontológico, una realidad última que corresponda a la idea que tenemos de Dios. La pregunta última de por qué hay algo y no nada permanece sin resolver, y las respuestas son siempre penúltimas y plurales. No hay ninguna respuesta última y universal, sino distintos intentos de explicar la realidad última, su presencia en el mundo y en el hombre. El teísmo, el panteísmo y el ateísmo, con sus distintas formas y esquemas, han sido las cosmovisiones fundamentales, pero no resuelven el problema de la incognoscibilidad última del referente X desde el que respondemos a la pregunta por el ser.
Por tanto, desde una perspectiva filosófica hay que defender la razonabilidad del agnosticismo en lo que se refiere a Dios y la validez de la crítica a todas las representaciones divinas. En realidad, defender a un Dios como causa última del universo es una suerte de teodicea, de justificación de Dios, al que sometemos al tribunal de la razón y lo calificamos con el concepto de causa, de principio de razón suficiente o con cualquier otro de los nombres de la historia de la filosofía. Si Dios es, podemos decir con Wittgenstein, no puede ser el existente al que recurrimos para explicar la contingencia del universo en el que vivimos. Habría que resolver el enigma de un universo que no se explica por sí mismo y el misterio de un Dios que no forma parte de nuestros sistemas racionales. Aunque Dios exista, hay que mantener lo que teológicamente llamamos su trascendencia. La divinidad trasciende nuestro mundo y se escapa a nuestras categorías. Pero desde la razón fácilmente absolutizamos las ideas, confundiéndolas con la realidad.
Sin embargo, el ansia de Dios es inherente al ser humano, el cual se pregunta por el sentido y se ve obligado a luchar contra los límites del lenguaje para referirse a él. Tropezamos con los límites de nuestra comprensión de la realidad, pero no nos resignamos a no hablar de Dios, sino que forzamos trascender la realidad finita de la que formamos parte. Solo podemos hablar de Dios si tenemos experiencia de él, es decir, a condición de que se revele y se muestre. No es el ser humano el que llega a Dios, sino que es la divinidad la que se comunica. Pero hay que tener una referencia a Dios, una concepción o imagen suya, para poder hablar de su presencia en el mundo. Kant afirmaba que Dios no es accesible a la razón; Hegel, por el contrario, defiende que no solo la idea de Dios está en nosotros, sino que lo experimentamos y que se nos revela porque es inmanente a nuestra existencia. Dios se muestra respetando los condicionamientos del conocimiento humano. La toma de conciencia del hombre incluye también la de Dios, tanto en el planteamiento de Hegel como en el de san Agustín. Pero, aunque se revele y se vivencie su presencia, nuestra experiencia de ella es parcial, subjetiva y limitada. Por eso la pluralidad al hablar de Dios y la relatividad de todo lenguaje sobre él son constitutivas de toda teología y abren espacio a la recepción de las diversas religiones.
A Dios no lo conocemos al margen de nuestros condicionamientos y de nuestra subjetividad, sino que se comunica en y desde ella. Toda revelación divina es particular, contingente y limitada. La universalidad del Dios que se comunica está siempre mediada por la particularidad del sujeto que la recibe, el cual, a su vez, está condicionado por la sociedad, cultura y circunstancias en que vive. No tenemos posibilidad de abstraernos de los condicionamientos de la particularidad para afirmar una universalidad abstracta, porque esta abstracción mantiene los condicionamientos de la singularidad de la que se parte. Hablar de lo universal desde la especificidad de cada cultura, sociedad y persona es inevitable. Nuestros universales son también contingentes, y la abstracción remite a la experiencia concreta desde la que hablamos. El mismo Dios se comunica de forma diferente según las culturas y el momento histórico. El Dios universal se comprende de forma antropomórfica o cosmológica, pero siempre hay una referencia a él desde lo humano que somos y vivimos. No podemos abstraernos de nuestra personalidad, y la presunta universalidad a la que llegamos está marcada por la proyectividad de todo conocimiento humano 1.
Estamos situados, «prejuiciados» y condicionados; en una palabra, somos humanos. Si el hombre está hecho por y para Dios, y lo busca, aunque a veces no lo sepa, se siente obligado a trascender los condicionamientos de la finitud para dirigirse a la divinidad. Esta no solo se presenta como referencia externa y diferente, el Creador y el Dios encarnado en la tradición bíblica y cristiana, sino también como presente y constituyente de la interioridad personal. Es el Dios Espíritu, que es más íntimo a la persona que su misma interioridad (interior intimo meo, superior summo meo, san Agustín). El principio encarnatorio del cristianismo puede entenderse en clave personal y cósmica, en la línea a la que apunta el discurso de Pablo en Atenas: «No se encuentra lejos de cada uno de nosotros; pues en él vivimos, nos movemos y existimos, como han dicho algunos de vosotros» (Hch 17,28). La tradición mística cristiana, y también la oriental, ha insistido en la actualidad de la presencia divina en el universo y en el hombre, lo cual posibilita reconocerlo y referirse a él, aunque mantenga su misterio. «Lo que puede conocerse de Dios lo tienen a la vista, Dios mismo se lo ha puesto delante; desde que el mundo es mundo, lo invisible de Dios, es decir, su eterno poder y su divinidad, resultan visibles para el que reflexiona sobre sus obras» (Rom 1,19-20). Desde la teología natural podemos captar la nula fundamentación e inconsistencia última de todo lo que existe y la necesidad de un referente último para explicarlo, manteniendo siempre la diferencia entre Dios y la creación. Lo que no podemos alcanzar filosóficamente y por la mera razón es la concepción personal cristiana de Dios y la especificidad del Dios trinitario.
Tener que hablar de una divinidad inalcanzable para el ser humano, al mismo tiempo inmanente y presente a la propia experiencia, genera un lenguaje simbólico, tenso, paradójico a veces, de «eminencia», con el que pretendemos afirmar y negar. Al lenguaje ordinario le añadimos el adjetivo «súper», indicando de forma precaria que hablar de Dios no es homologable con nuestros conceptos y predicados, aunque no tenemos otros. Por eso la teología negativa mantiene el planteamiento de san Agustín de que «si lo conoces, no es Dios», aunque él no deja de hablar de él. A su vez, el Maestro Eckhart busca liberarse de las imágenes divinas de su tradición religiosa y de su propia subjetividad. Prohibir hablar de Dios, para no caer en la idolatría, y seguir hablando de él, porque el ansia de Dios obliga a hacerlo, es la paradoja de toda la tradición filosófica, desde Agustín a Heidegger, pasando por Kant e incluso por el mismo Nietzsche. Eliminar las categorías religiosas no elimina el problema de la necesidad de un referente último, ontológico y de sentido, desde el que podemos hablar de Dios.
La revelación, es decir, la comunicación de Dios con la humanidad, está condicionada por la relación asimétrica entre ambos. El IV Concilio lateranense recordó que hay más desemejanza que parecido entre Dios y el hombre (DS 806), por eso todos los conceptos que utilizamos para hablar de Dios son inadecuados, aunque no tengamos más remedio que utilizar el lenguaje humano. Si Dios creó al hombre a su imagen y semejanza (Gn 1,26), también el hombre se hace un imaginario divino desde la sociedad y cultura a la que pertenece. Tenemos que liberarnos del peso del yo aislado, solitario y descorporeizado, intelectual y egocéntrico, que se ha impuesto en la modernidad. El giro antropocéntrico moderno se preparó con la subjetividad del renacimiento, con la interioridad de la mística y con la fe sin obras y sin mediaciones eclesiales de Lutero. Luego tuvo en Descartes su primera sistematización, a costa de un yo aislado y solipsista, culminando en las mónadas de Leibniz, en las que la relación con los otros es externa y de yuxtaposición 2.
Pero el ser humano no es un yo autárquico ni se puede definir como realidad sustantiva y ontológica al margen de la relación con los otros. El yo remite a la tercera persona mediante la mediación del tú. Hoy tenemos conciencia de la génesis de la persona, de que el yo es parte de un nosotros, de que la dependencia es anterior a la autonomía y de que siempre permanece en ella. La relación yo-tú es constitutiva del ser humano, y el otro no es solo un analogado del yo, sino también diferente. Es «otro yo» que mantiene su alteridad y su especificidad propia. La inclusión del otro no es solo externa, sino interna. El yo se constituye desde los tús, y el mero insight o autopercepción propia es insuficiente. Nos conocemos y somos desde la relación con el otro. Y en este marco hay que integrar la relación con Dios, el tú por antonomasia del ser humano y el totalmente otro, con una alteridad no homologable a la humana.
El giro a la intersubjetividad, la relación interpersonal como modelo del diálogo y la diferenciación entre el ser en el mundo, que domina las cosas, y la relación con las personas, han marcado la tradición filosófica y teológica de los dos últimos siglos. Somos sujetos y seres en el mundo, individuos socializados y condicionados por la sociedad en la que vivimos. No podemos mantener una ontología autárquica del yo, sino abrirnos a la relación con los demás, y también con las cosas, aunque de forma diferenciada. La vinculación con el otro es constitutiva de la identidad personal, como indica la filosofía de la alteridad y de la intersubjetividad 3. Somos historia, y esta se manifiesta en las relaciones que nos han constituido y que forman parte de la propia identidad. El pasado, lo que fuimos, sigue influyendo en el presente y es condicionante del futuro. Nuestra interioridad está socializada, está configurada interna y externamente. Al comunicarnos al otro nos clarificamos a nosotros mismos, tomamos conciencia de identidad y también de nuestra fragilidad. La manifestación del otro me permite tomar conciencia de mi propio ser biográfico. Esta dinámica de la relación forma parte de nuestra personalidad, en el sentido de que somos individuos singulares y también miembros de la especie humana. Desde la concreción personal vivimos la tensión entre nuestra especificidad concreta y nuestra pertenencia común a la humanidad. Por eso vivimos siempre entre el yo y el nosotros. En ambos casos no podemos prescindir del otro, del tú como interlocutor permanente, que es constituyente de mí mismo y está también constituido por mi propia subjetividad. El rostro del otro es diferente y al mismo tiempo el mío; simultáneamente, exterioriza mi identidad y manifiesta la dignidad personal de todos los seres humanos. Pero la libertad y autonomía del yo es una meta que alcanzar, porque hay que liberarse de los enganches que nos lastran e impiden la libertad.
2. El carácter de las representaciones de Dios
Hoy vivimos una doble crisis, la del ser humano y la de Dios. Podemos relacionarlas, porque ambas han incidido, la una en la otra, revelando que la relación Dios-hombre es constitutiva de la persona. Según como concibamos a Dios, así también a la persona, pero, al mismo tiempo, proyectamos nuestra propia identidad. Feuerbach ha sido, en la época moderna, el más consecuente al afirmar el carácter básico proyectivo de la relación entre Dios y el ser humano. También ha sistematizado la nula fundamentación del imaginario religioso sobre la base de su carácter proyectivo. Al hablar de Dios proyectamos en un sujeto externo los predicados que tiene la humanidad. Para Feuerbach, toda teología es antropología proyectada. A causa de esa dinámica del conocimiento tenemos que luchar contra el carácter idolátrico subyacente a la fe y a la búsqueda de Dios por parte del ser humano. Lo que más rechaza la tradición bíblica no es el ateísmo, sino la idolatría. Sobre ella se alza el cuerpo sistemático del ateísmo humanista, para el que no hay otra referencia que el ser humano, el cual proyecta su propia esencia y configura un ser irreal, fruto del deseo y de la indigencia de la persona.
Tras la «muerte de Dios» ha venido la del hombre. Hegel y Nietzsche anunciaron la primera, la pérdida de una referencia ontológica y de alteridad, desde la que el ser humano podía responder a la pregunta por sí y por su proyecto de vida. Pero la referencia a Dios sigue siendo inevitable. «Las sombras de Dios son alargadas», afirmó Nietzsche. «Dios ha muerto, pero, tal y como es la especie humana, posiblemente habrá durante milenios cuevas en las que se muestre su sombra. Y nosotros... Nosotros debemos todavía vencer sobre su sombra» 4. El imaginario teocéntrico perduró en el nuevo marco de la subjetividad del individuo, a pesar de las críticas a Dios y a la religión. Una paradoja del siglo XX es que la negación de Dios en muchos autores ha ido acompañada de una larga exposición del porqué del ateísmo, en la que se esconde una gran preocupación por el Dios al que se critica. A veces aburre lo mucho que hablan los ateos de la divinidad a la que combaten.
Además, en cuanto Dios dejó de ser el referente de la vida humana, fue necesario buscarle sustitutos colectivos (la nación, la clase social, el partido, etc.) e individuales (el superhombre, el individuo consumidor, el yo autárquico, etc.). Hoy también hemos perdido la fe en esos sustitutos idolátricos, y la actual crisis de identidad es también de desorientación en lo que respecta a la propia identidad y a un proyecto de sentido. La concepción humanista del pasado, con raíces en el judaísmo, el cristianismo y la Ilustración, se ha perdido y sigue sin ser reemplazada, produciéndose un vacío de sentido. Los behaviorismos, los conductismos y las distintas concepciones cientificistas, biológicas y naturalistas de la persona tampoco han posibilitado superar la crisis de identidad actual. Las antropologías defienden una concepción del ser humano tan proyectiva y nada fundamentada como las anteriores humanistas. De ahí la crisis actual de civilización en la coyuntura actual de finales de una época y comienzos de otra. La indeterminación del ser humano es también la base para su libertad, pero se traduce hoy en una pérdida de identidad, porque no hay consenso acerca de un proyecto de vida ni sobre los criterios últimos para crearlo. Siguiendo la línea sartriana de que la existencia se da su esencia, hoy nos quedamos sin ella, porque ninguna puede universalizarse y todas aparecen como construcciones sin fundamento. Sin identidad no es posible un proyecto de sentido, y sin ambos no hay criterios para poder elegir racional y moralmente.
3. Imágenes de Dios en el budismo y el cristianismo
La crisis identitaria también se da en lo que concierne a Dios. Si asumimos que toda definición del ser humano es parcial, fragmentaria y condicionada, también lo es la de Dios. Hay dos grandes modelos que corresponden a las tradiciones culturales de Oriente y de Occidente. En las tradiciones orientales, fundamentalmente el hinduismo y el budismo, predomina la referencia al cosmos como el marco en el que integrar al ser humano y comprender lo divino. Centrándonos en el budismo, que es una religión muy filosófica, podemos decir que la meta última es la fusión del hombre con la divinidad, que esta es impersonal y que no admite la diferenciación sujeto-objeto, propia de Occidente. El simbolismo de la gota que se integra en el mar expresa bien el imaginario divino del budismo. Hay que ir más allá del yo personal, comprenderlo en el contexto de la totalidad de todos los seres existentes y abrirse a una divinidad última impersonal que está presente en todos los seres 5. El universalismo se contrapone a la particularidad sustantiva de la persona, que es un referente último ilusorio.
No hay espacio para una relación personal. Se busca la ultimidad de todo lo que existe, bien desde una perspectiva que tiende al monismo y al panteísmo o desde un panenteísmo cósmico e impersonal en el que se busca la realidad última, presente en todo y no circunscrita a ninguna parte. Abordar lo divino desde la trascendencia inmanente y la inmanencia trascendente, que niegan toda individualidad sustantiva, es lo propio del budismo. De ahí la importancia de la meditación y de la contemplación, el valor que se concede a todos los seres como manifestación de la vida, la búsqueda de una armonía última de todo y la plenitud del ser humano al fusionarse con la realidad fontal última, que lo absorbe y diluye al mismo tiempo. Se trata de una religión que unifica la belleza y la bondad, más allá de cualquier definición y conceptualización. Solo podemos hablar de lo último, absoluto y permanente de forma metafórica y sugerente, aunque el silencio contemplativo es la mejor expresión para una unión mística inefable. La compasión con todos los seres vivos, la ascética intramundana, la apertura a la naturaleza y la importancia de la ecología son rasgos de esta concepción filosófica y religiosa, ya que en las tradiciones orientales no se da la división estricta entre ambas formas de conocimiento. Todo queda incluido en lo último y absoluto, asimilado e integrado porque no hay entidad consistente alguna. No hay un yo identificable ni conceptualizable, una identidad específica que exista por sí misma. La universalidad se paga con la relativización ontológica y epistemológica de todo.
Esta tradición se decanta claramente por la universalidad e inclusión de todos, por la tolerancia, el diálogo y el rechazo total de la violencia. Cuando se produce esta en los conflictos con otras religiones, hay que verla como una patología de una cosmovisión pacífica y contemplativa. Desde la perspectiva occidental es más una espiritualidad que una religión, en el sentido de que lo institucional y lo objetivo juegan un papel secundario. Se puede hablar de la unión mística última; de la sinergia entre lo divino, lo cósmico y lo humano; de la vacuidad última de todas las realidades, sin sustancialidad ni estabilidad últimas, resultando su inconsistencia y contingencia. La existencia cósmica del iluminado, representado por el monje, y la superioridad de la contemplación y de la meditación sobre cualquier acción son rasgos definitorios de esta compleja cosmovisión. La tolerancia e inclusión de todos los seres y el universalismo último que se defiende conllevan una relativización radical de las religiones, culturas y civilizaciones. Lo específico de la particularidad concreta se pierde. El paso del panenteísmo al panteísmo y la fusión última del ser humano con la realidad absoluta, sin que haya una creación como intermediaria, son consecuencias del budismo. La totalidad es lo verdadero, todo está vinculado y nada tiene densidad propia. Hay inclusión de todos, porque solo la totalidad armónica es sustancial. La personalidad humana es una ilusión transitoria, de la que hay que tomar conciencia.
El humanismo cristiano
El énfasis en la oración, en la contemplación y en la espiritualidad hacen muy atractiva esta filosofía religiosa. Pero su universalismo cósmico, inclusivo y tolerante no es suficiente en la cosmovisión occidental ni en las religiones que la han marcado 6. Las religiones monoteístas, en especial el cristianismo, parten del valor último de la persona y de la concepción de un Dios personal que posibilita la relación yo-tú. No hay fusión que asimile al ser humano, sino encuentro entre ambos. La mística de la unión entre Dios y el hombre posibilita la divinización del segundo y la humanización del primero. El principio encarnatorio lleva al Dios-hombre y al hombre-Dios a la concreción de un personaje humano, Jesucristo, que es la clave para comprender lo humano y lo divino. Pero también está la presencia del Dios Espíritu en cada persona, y esta dimensión acerca a la espiritualidad budista, aunque con una orientación diferente: la filiación divina de todas las personas. Dios en todo y en todos es característico de la mística universal cristiana (Hch 17,24-28), pero no hay una «desustancialización» del individuo. También hay otra forma de concebir la fraternidad universal de todo, ya que media la creación, la cual radicaliza la trascendencia divina y da un lugar al hombre como demiurgo y señor de lo creado.
Desde la perspectiva occidental se echa de menos la razón dual, la racionalidad de sujeto y objeto, de la que deriva la ciencia y la técnica, con las que Occidente ha transformado el mundo. Desde la perspectiva occidental, la devaluación de la personalidad y el cosmocentrismo budista facilitan la pasividad y la resignación ante el mal. Se ve el sufrimiento humano más como una purificación que hay que asumir que como un impedimento contra el que hay que luchar. La dinámica personalista occidental busca conquistar y transformar el mundo, sometiéndolo todo a Dios. La desacralización del cosmos es la otra cara del dominio de la razón científico-técnica y de la superioridad de los seres humanos. La mística cristiana no es solo contemplativa y ascética, sino operativa y militante. Hay que transformar el mundo, cambiar las estructuras sociales y crear nuevas identidades personales. Se vincula la fe y la justicia, la contemplación de lo divino y la transformación de lo humano, la oración personal y la praxis militante. No hay vacuidad, sino realidades contingentes, y la ética (no el culto, ni la oración, ni la ascética) es la esencia de la religión. No hay lugar aquí para la identificación última de lo divino y lo humano, porque siempre subsiste la diferencia ontológica, mediada por la creación. En la medida en que lo humano es la forma mayor de vida que conocemos, se proyectan los rasgos personales, más adecuados que los de las cosas, para referirse a la realidad última divina. La tolerancia y la inclusión derivan de un Dios único y universal que supera todas las representaciones e imágenes.
El horizonte último del imaginario de lo divino no es el cósmico, sino el de la relación interpersonal, siendo el cristianismo el que lo ha llevado a su máxima expresión. De ahí la concepción trinitaria del Dios único, que ha marcado la diferencia fundamental con los otros monoteísmos. Israel pasa del Dios nacional a la monolatría, y de esta al monoteísmo. El cristianismo universaliza más la inclusión de todos y hace del encuentro de Dios el eje de su concepción. Si el Dios creador simboliza la trascendencia divina, el Espíritu radicaliza su inmanencia. No hay panteísmo ni monismo, sino relación interpersonal. El Dios interior es la otra cara de la alteridad del creador y providente. Es el principio divinizante de todas las personas, que se salta los muros y divisiones para la fraternidad universal. El Dios en el que somos y vivimos se actualiza de modo diverso en cada cultura y religión, pero está más allá de ninguna. Más que saber sobre él se tienen experiencias de su inmediatez. Desde él se puede orar al Dios Padre, referente último del imaginario cristiano. El Espíritu es también la simbolización última y más universal de la divinidad, ya que es la más presente en todas las religiones. No es un tú en el mismo sentido que Dios Padre o Hijo, sino una fuerza divina personalizante en la creación y en el ser humano (Rom 8,22-23).
Queda la referencia cristiana específica, la encarnación de Dios en un personaje humano. Si la Palabra de Dios está en la Biblia y en el Corán, según los otros monoteísmos, en el cristianismo radica en una historia personal. La erosión de la teología del más allá y la presión del ateísmo humanista hacen todavía más importante la fe en Cristo. Ya no se trata de una relación con Dios a través del cosmos, sino de su comunicación mediante una persona, que es también Hijo de Dios. En su forma de vida encontramos el modelo que imitar y seguir. Y en el anuncio de su resurrección encontramos la dimensión universal de Dios, que incluye a todos los hombres. La fusión de horizontes entre lo divino y lo humano se ubica en Jesucristo, Hijo del hombre y de Dios. No hay absorción ni asimilación última, sino un encuentro en el que la humanidad se integra en la divinidad, sin desaparecer ni perderse. Pero hay que diferenciar la particularidad del Jesús terreno y la universalidad del Cristo de la fe, el Jesucristo resucitado que se revela como figura del Dios humanizado para todos 7. Como Hijo de Dios ofrece una salvación a todos, pero, en cuanto persona, su salvación está marcada por la referencia al judaísmo. La universalidad de la salvación se inspira en la particularidad salvadora de la vida de Jesús. La salvación universal de Cristo está mediada por la particularidad histórica del proyecto de sentido que vivió Jesús, hay que diferenciarlas y no oponerlas.
Ya no se cree en Dios, simplemente, sino en el Dios de Jesús, que está en continuidad con el de Israel, creador y señor de la historia. Se trata de una universalidad nueva, la del Dios crucificado que se revela en lo más humano y aparentemente menos divino. El misterio divino se comunica donde nunca se le habría buscado. Su trascendencia refleja su alteridad, no homologable con las categorías humanas. Es el Dios de la misericordia y el perdón, no el de la justicia vindicativa. No hay apelación al omnipotente para que intervenga en la historia, castigando a los culpables. Se radicaliza el protagonismo último del hombre, responsabilizándolo por el mal que causa. No hay huida al más allá, a costa de la participación en el más acá. Jesús se comprometió con el Reino de Dios, comenzando por la sociedad judía, para responder al plan de salvación. El Dios cristiano ama a todos, especialmente a las víctimas, pero también a los verdugos. No es el Dios de los «nuestros» desde un particularismo religioso exclusivo, sino el de todos desde un universalismo inclusivo. Pero no es neutral ante el mal y el sufrimiento, sus enviados son solidarios con las víctimas. La no intervención de la divinidad es una forma de aceptación de la libertad humana que resulta escandalosa para la razón.
Ücretsiz ön izlemeyi tamamladınız.