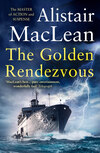Kitabı oku: «Los enemigos de la mujer», sayfa 28
Y no hablaron más.
El príncipe quiso romper esta clausura que se había impuesto voluntariamente. ¿Por qué seguir en Villa-Sirena, cerca de unas personas que ocupaban á todas horas su pensamiento y no deseaba ver?.. Lo mejor era volverse cuanto antes á París. Los cañones de largo alcance seguían tirando sobre la capital; casi todas las semanas, escuadrillas de aviones alemanes hacían una excursión nocturna sobre ella, arrojando explosivos. Tal viaje ofrecía el aliciente de la emoción y del peligro á este solitario, atormentado en su robustez por una existencia inmóvil y monótona, sin otra novedad que el rumiar de nuevo sus recuerdos.
Todas las mañanas, al levantarse, formulaba el mismo propósito: «Me voy á París.» Pero el viaje se iba retardando de semana en semana. Era la abulia del enfermo que hace proyectos de vida activa, y apenas intenta realizarlos, vuelve á caer sin fuerzas, y los aplaza para un porvenir indefinido.
Los detalles más insignificantes se agigantaban ante su voluntad enferma. Debía ir á Niza para que le reservasen un sitio en la oficina de coches-camas. Pensaba en enviar á don Marcos; luego desistía, encontrando preferible ir él mismo. Y pasaban las semanas sin realizar este breve viaje, preliminar del viaje á París, pareciéndole ambos igualmente largos. El, que por tres veces había circunnavegado el planeta, se encogía de cansancio al pensar en la lentitud de los trenes impuesta por la guerra, en las diez y seis horas de ferrocarril.
Una tarde, aburrido de sus magníficos jardines, siempre iguales, del silencio de su casa desierta, de las distracciones crecientes del coronel, que constantemente tenía algo que hacer en Monte-Carlo ó en el pabellón del jardinero, se lanzó á pie hasta la ciudad y tuvo un encuentro.
Sus pasos le llevaron maquinalmente hacia los bulevares altos, cerca de la calle donde estaba Villa-Rosa. Al darse cuenta quiso retroceder, y entonces fué cuando vió venir por la acera opuesta al teniente Martínez, en la misma dirección que seguía él momentos antes.
Le pareció más alto, más fuerte, como envuelto en un halo de gloria. Su uniforme era el mismo, rapado y envejecido por varios años de guerra, pero el príncipe lo vió enteramente nuevo y con un brillo deslumbrador. Todo en su persona resultaba magnífico y parecía iluminar las cosas con su contacto. Tal vez su rostro estaba más exangüe y anguloso, pero Miguel se imaginó que irradiaba cierto esplendor interno, compuesto de satisfacción y de orgullo. Una especie de máscara impalpable, de envoltura astral, le hermoseaba, dándole una segunda fisonomía, apolónica y triunfadora.
Se cruzaron sin saludarse. El teniente fingió no verle, mientras Lubimoff le seguía con una mirada interrogante. ¿Qué es lo que había de nuevo en este hombre? Dudó de su falta de salud, de su peligrosa situación que tanto preocupaba á los médicos. ¡Todo mentiras, para interesar á las damas! Se fijó en la firmeza arrogante de su paso, en el aire de jovenzuelo con que agitaba el junco que le servía de bastón.
Al perderlo de vista aún lo vió mejor. Su imaginación fué evocando vigorosamente ciertos detalles sobre los que había resbalado insensible su mirada. Algo surgió con un relieve doloroso en su memoria: varias rosas, un pequeño grupo de rosas que el militar llevaba sobre el pecho, entre dos botones de su uniforme. ¡Un oficial con flores! Eso era lo que había herido sus ojos desde el primer instante, con tal extrañeza, que perturbó su visión. ¡Ay, estas flores!..
Pasó el resto del día pensando en ellas. Al tenderse en su lecho, la obscuridad simplificó la maraña de pensamientos y dudas que se revolvía en su cerebro. Lo vió todo con una nitidez fría y cortante. «¡Ya ha sido!»
Saltó de la cama y encendió luz, paseando furiosamente por su dormitorio.
– ¡Ya ha sido!..
Repetía las mismas palabras con una obsesión cruel: se arrepintió de su generosidad, como si fuese un crimen. «¿Por qué no lo maté?» Luego volvía á su afirmación con un acento plañidero, considerando irreparable lo que ya había sido. Y por mucho tiempo, en la lobreguez que invadió de nuevo el dormitorio, sonaron las maldiciones del príncipe, alternadas con rugidos de orgullo y angustias de llanto.
Al día siguiente persistió su convicción. La gracia pueril de la mañana, que infunde optimismos, fué muda para él. ¿Cómo saber la historia de este suceso sospechado y temido, pero que nunca creyó llegara á realizarse?..
Una desesperada curiosidad le hizo pasar el día entero en Monte-Carlo. Volvió á encontrarse con Martínez. El oficial siguió adelante, apartando su mirada para no verle; pero el príncipe creyó sorprender en sus ojos una expresión fugitiva de lástima generosa, la conmiseración hacia un rival desgraciado é inofensivo. También llevaba flores: indudablemente distintas á las del día anterior.
Lubimoff repitió mentalmente sus lamentos de la noche: «Sí, ya ha sido.» Imposible la duda. Pero no se le ocurrió matarlo, ni arrepentirse de su generosidad. ¡Todo inútil! Sólo pensó con envidia en las gentes de abajo, en los impulsivos que sienten con simpleza sus pasiones, sin el estorbo del honor y la palabra empeñada; en los hombres que saltan por encima de leyes y costumbres, y cuando quieren matar, matan.
Lo había visto más demacrado que nunca, con unos ojos de fiebre: pero ¡ay, aquella máscara impalpable de vanidad juvenil, de triunfo, de satisfacción, que irradiaba en torno de su cabeza un nimbo de gloria!..
En la noche, Toledo se vió repelido bruscamente por su príncipe al intentar comunicarle una carta que había recibido de París. El administrador se impacientaba: pedía una contestación á Su Alteza sobre la venta de Villa-Sirena.
– No sé; déjame en paz… Lo mejor será que trate esto directamente. Iré mañana á Niza para arreglar mi viaje á París… Mañana no; pasado mañana.
No pudo explicarse por qué concedió un día más á su inacción: fué un diferimiento maquinal, sin motivo alguno. Al día siguiente, después del almuerzo, se arrepintió, pero ya era tarde para encontrar al chófer que le había servido la tarde del duelo, y que don Marcos acababa de ascender al rango de «proveedor de Su Alteza».
¿Adónde ir, seguro de no tropezarse con las personas que ocupaban su recuerdo?.. Cuando empezaba á caer la tarde se dirigió á las terrazas del Casino. Un concierto al aire libre atraía enorme concurrencia. No era fácil que Martínez y la otra se exhibiesen ante esta muchedumbre.
Se imaginó vivir en los tiempos de paz; haber retrocedido á uno de aquellos inviernos privilegiados que empujaban hacia la Costa Azul á los ricos del planeta. Las dos terrazas estaban llenas de gente de buen aspecto. El cañoneo de París y los ataques de los gothas mantenían en Monte-Carlo á muchas damas elegantes que en otro tiempo hubiesen considerado perdido su honor al permanecer en esta ribera calurosa pasado el invierno.
Faltaban sillas; gran parte del público estaba sentado en las balaustradas y las escalinatas. En torno del kiosco de la orquesta había una masa de suaves colores, formada por los sombreros femeninos, los trajes primaverales, los inquietos abanicos. Frente á las terrazas se extendía el mar entre promontorios color de rosa. Las velas lejanas parecían arder, enrojecidas por el sol moribundo. La música se amplificaba voluptuosamente al resbalar sobre la epidermis violeta del Mediterráneo y el cristal opalino de la tarde.
Nadie pensaba en la guerra; era una calamidad de otras tierras y otros cielos. Hasta los convalecientes con uniforme, que vivían esta hora dulce, respirando la brisa salada, escuchando los quejidos de los violines y rodeados de mujeres vistosas, parecían no acordarse. Muchos ojos seguían el avance por la línea del horizonte de un rosario de vapores pintarrajeados, como bestias fabulosas, á los que daban escolta varios torpederos. Pero el arrullo de la música penetrando al mismo tiempo por los oídos quitaba toda significación á este medroso disfraz de los buques y á la lentitud recelosa con que se deslizaban frente á la costa del placer.
Cuando, después de las siete, terminó el concierto, las terrazas se despoblaron. Unicamente siguieron en los bancos algunas parejas, que retardaban el instante de la separación conversando quedamente en el silencio azul del crepúsculo.
El príncipe pudo marchar de un extremo á otro del paseo más bajo, sin tener que sufrir el contacto de la muchedumbre.
De pronto se detuvo, con una sensación de sorpresa y dolor, como si acabase de recibir un golpe en el pecho. Por la amplia escalinata que pone en comunicación á ambas terrazas descendía una pareja. Su instinto los reconoció á los dos antes que su mirada. Un militar, el teniente Martínez… ¡y ella!
Iba de luto, lo mismo que la había visto junto á la iglesia; pero caminaba con menos resolución, encogida y temerosa al verse en este sitio ocupado poco antes por casi todos los vecinos de la ciudad.
Hablaban mientras descendían con lento paso. Abstraídos en contemplar el mar, no torcieron su vista hacia el sitio en que permanecía inmóvil Lubimoff. Tomaron una dirección opuesta al llegar abajo, y el príncipe pudo seguirles.
Sintió que un poder extraordinario de adivinación aguzaba sus facultades; una doble vista que le permitía ver y estudiar los rostros de los dos, á pesar de que marchaba á sus espaldas.
¡Ay, este paseo! Era el ansia de luz y de aire libre que se experimenta después de un encierro dulce; la necesidad insolente de mostrar la propia dicha en público, cuando empiezan á resultar pesadas las horas felices, por su monótona repetición; el deseo de prolongar á la vista de todos la intimidad secreta, con el incentivo de tener que fingir, ocultando los verdaderos sentimientos.
Miguel consideró indiscutibles sus adivinaciones. Era el oficial, sin duda, quien había propuesto este paseo. ¡El orgullo de marchar por un lugar público con una dama célebre, pensando al mismo tiempo en sus nuevos derechos!.. Ya no pudo dudar más de la imagen que le había hecho rugir en el silencio de la noche… ¡Había sido!.. ¡Había sido!
El aspecto de ella repelía toda duda. Marchaba con cierto desaliento, como el que se ve obligado á seguir adelante contra sus fuerzas. Vió su rostro sin verlo. Era triste, profundamente triste, con la melancolía del caído que tiene conciencia de su abyección y la considera sin remedio, por ser obra de un fatalismo irresistible, por estar sus causas más allá del radio de la voluntad.
Ladeaba la cabeza hacia su acompañante para mirarle. Debía ser una mirada de prisionera agradecida que quiere olvidar las miserias del remordimiento y se siente contenta sensualmente en la vergonzosa esclavitud. Mientras su alma se encogía ante el recuerdo, su cuerpo se inclinaba con una atracción material hacia aquel otro cuerpo, buscando instintivamente el contacto que hacía reflorecer su juventud con una nueva primavera; primavera triste, como lo son las sorpresas del destino, pero más dulce que las horas cenicientas de la soledad.
El odio, la repugnancia, la indignación por la dicha ajena, hicieron detenerse al príncipe. ¿Para qué seguirlos?.. Podían volver la cabeza y verle. Se avergonzó al pensar en un encuentro. ¡Miserables!.. Debía existir alguien en lo alto que castigase estas cosas.
Y se alejó de ellos, caminando hacia el otro extremo del paseo para bajar al puerto de La Condamine.
Iba á salir de la terraza, cuando ocurrió algo á sus espaldas que le hizo detenerse. Los grupos sentados en los bancos se levantaban precipitadamente, y luego de hablar corrían hacia el mismo sitio de donde venía él. Oyó gritos, gentes que se llamaban. Una noticia parecía circular por los dos planos del jardín, haciendo surgir personas de los senderos, de los grupos de palmeras, de las murallas de vegetación.
Lubimoff se dejó arrastrar por esta alarma, volviendo sobre sus pasos. Vió de lejos una mancha creciente y bullidora, un grupo al que se iban uniendo las filas serpenteantes de curiosos que bajaban corriendo las escalinatas. El jardín, momentos antes despoblado, vomitaba personas por todas sus aberturas.
Al aproximarse al grupo, pudo oir los comentarios de varios curiosos sueltos que instruían á los que llegaban.
– Un oficial convaleciente… Iba paseando con una señora… De pronto, cae redondo… lo mismo que si lo hubiese herido un rayo… Ahí está.
Sí; allí estaba Martínez, en el centro de la masa humana, como una pobre cosa, tendido en el suelo, guardando la misma actitud de su caída, con el cuerpo en forma de Z: la cabeza en ángulo recto sobre su pecho, las piernas dobladas trazando otro ángulo. Lubimoff avanzó hasta asomar sus ojos sobre la primera fila de mirones estupefactos. Un ronquido continuo, un estertor de pobre bestia agonizante salía de su boca espumosa. En el cuerpo inmóvil, la única manifestación de vida era aquel aullido repitiéndose con una regularidad cronométrica, sin cambiar de tono.
Los oficiales abandonaban á sus compañeras para meterse en el centro del corro. Al reconocer á Martínez, su sorpresa tomaba una expresión acariciante y fraternal.
– ¡Antonio!.. ¡Antonio!
Se inclinaban sobre él para hablarle al oído, como si durmiese; pero Antonio no escuchaba. Uno de sus ojos permanecía oculto en la tierra del paseo; una piedrecita había saltado sobre los párpados del otro. Todo un lado de su uniforme estaba blanco de polvo. El feroz ronquido era lo único que respondía á los cariñosos llamamientos.
Un médico militar salido de la masa tomaba sus manos, examinando su pulso con un gesto de impotencia. Le habían dado muchos ataques como éste; deseaba que no fuese el último…
Arrodillada en el suelo vió á Alicia, absorta por la sorpresa, mostrando las sinuosas líneas de su dorso bajo las ropas de luto, olvidada de todo lo que existía en torno de ella, fijos sus ojos en aquel hombre que minutos antes marchaba á su lado hablando, sonriendo, convencido de que la vida es una felicidad, y ahora estaba tendido en el polvo, anguloso y flácido, como una pobre cosa que se vacía entre estertores.
Se levantó, avisada por el instinto, no queriendo permanecer á la vista de la gente en aquella postura. Sus ojos enormes, inexpresivos, asustados, fueron mirando alrededor, sin reconocer á nadie. Al encontrarse un momento con los de Miguel parpadearon, suplicantes. Pero el príncipe se ocultó detrás de la primera fila de curiosos, agachando su cabeza, y los ojos de ella siguieron adelante en su visión circular, nuevamente apagados, creyendo sin duda en un error de la ilusión.
Al quedar de pie Alicia, las gentes se la mostraban. Esta era la dama que acompañaba al oficial. Algunos la reconocían, repitiendo su nombre: «la duquesa de Delille». Por instintiva repulsión, ó por el cobarde deseo de no verse mezclados en «historias», nadie la hablaba, dejándola sola en el centro del grupo, con sus ojos estupefactos que imploraban un auxilio, sin saber cuál.
Personas de buena voluntad empezaron á desarrollar sus iniciativas autoritarias.
– ¡Aire!.. ¡dejen aire!
Daban empellones para hacer mayor el círculo en torno del caído; pero inmediatamente se volvían hacia éste, ordenando socorros inútiles, y otra vez se estrechaba el espacio, llegando los pies de los más avanzados junto á la boca aulladora del moribundo.
Una jovencita había trotado espontáneamente hasta el bar de la entrada del Casino, volviendo con un vaso de agua.
– ¡Antonio!.. ¡Antonio!
Los arrodillados compañeros le llamaban en vano, pugnando por entreabrir sus mandíbulas y obligarle á beber. Su boca repelía el líquido, para seguir repitiendo el doloroso rugido.
Empezaron á llegar señoras de las salas de juego, atraídas por la noticia. Todas conocían á la duquesa; y la miraron con cierta hostilidad, después de contemplar al moribundo. El príncipe oyó fragmentos de sus comentarios: «Un pobre que vivía milagrosamente… La más leve emoción… Esa mujer…»
Más allá del grupo correteaban los guardias del jardín transmitiéndose órdenes. Habían aparecido los bomberos, aquellos bomberos que, según el rumor público, se filtraban mágicamente á través de los muros del Casino para llevarse á los jugadores caídos en las salas.
Esta vez les faltaba la camilla. Los curiosos se apartaron para abrir paso á una extraordinaria novedad. Un carruaje de alquiler iba avanzando por las terrazas, lugar vedado á los vehículos.
Lubimoff vió cómo se elevaba la duquesa repentinamente sobre las cabezas del gentío. Acababa de subir al carruaje y se mantuvo de pie en él, con la mirada perdida y un rostro inexpresivo de sonámbula. Tal vez había hecho esto sin reflexión; tal vez el médico militar la invitó á subir, creyéndola de la familia del enfermo. Varios hombres con uniforme levantaron el cuerpo inánime del oficial.
Continuaba su ronquido desgarrador.
Y entonces, ante la muchedumbre, que no podía ver con sus ojos estupefactos, Alicia procedió como si estuviese sola. Acababa de dejarse caer en el asiento, é hizo que pusieran sobre sus rodillas aquel cuerpo igual á un cadáver. Ella misma, mientras lo sostenía con un brazo, dobló con el otro la aulladora cabeza, haciéndola descansar en uno de sus hombros.
El carruaje se puso en marcha lentamente hacia el hotel de los oficiales, seguido de una gran parte del público. El médico iba á pie, recomendando al cochero que marchase despacio.
Miguel la vió pasar, rígida, los ojos agrandados por el asombro, la boca crispada por el dolor, con aquel moribundo en sus rodillas. Su actitud era la misma de la madre divina al pie de la cruz, pero con algo impuro y vergonzoso en su pena que hacía inadmisible la imagen. «¡Oh, Venus dolorosa!»
No pudo continuar sus pensamientos. Se sintió empujado rudamente por una mujer con uniforme. Era Mary Lewis que corría, abriendo todo el amplio compás de sus piernas, para alcanzar al carruaje. Esta amazona del bien siempre llegaba á tiempo para encontrarse con el dolor.
Lubimoff vió como se alejaba poco á poco el vehículo con su orla de gentío. La marcha hasta el hotel iba á resultar interminable; todo Monte-Carlo presenciaría su paso.
Se sintió triste, muy triste. Aquel oficial era su enemigo; ¡pero la muerte!..
Alicia le inspiraba menos conmiseración. Sonrió con una sonrisa perversa al contemplar por última vez el carruaje y su séquito que iba en aumento.
Como escándalo, no era flojo el que acababa de dar la duquesa de Delille.
XI
Dos días después, Lubimoff vió salir, una mañana, al coronel, vestido de negro.
Iba al entierro de Martínez. El y Novoa, como españoles, tenían el deber de acompañar al héroe en su último viaje sobre la tierra.
A la vuelta relató al príncipe sus impresiones, con una concisión dolorosa. Unos cuantos oficiales convalecientes habían seguido al féretro. El profesor y él eran los únicos acompañantes con traje civil; pero aquellos muchachos heroicos y amables le obligaban á presidir el duelo, por ser coronel y compatriota del difunto.
Describió el cementerio de Beausoleil, á media falda de la montaña en cuya cumbre está La Turbie. A causa de la guerra, habían tenido que ensancharlo con varias mesetas formando escalinata, y desde estas explanadas se abarcaba un paisaje magnífico: Monte-Carlo y Mónaco á vista de pájaro, Cap-Martin avanzando sobre las olas, y el infinito del mar subiendo y subiendo, hasta confundirse con el cielo. Un monumento con un gallo en su cúspide, arrogante y victorioso, guardaba los restos de los combatientes muertos por Francia. Don Marcos aún estaba conmovido por sus propias palabras, dichas en medio de un profundo silencio ante la puerta de esta tumba común que iba á tragarse para siempre el cadáver de Martínez.
– Hablé para hombres – dijo Toledo con orgullo – , para hombres estropeados por la guerra; un público de héroes… No ha habido en el entierro una sola mujer.
Esto fué lo más interesante para el príncipe: «Ni una mujer.» Y volvió á preguntarse una vez más qué sería de Alicia.
Al caer la tarde, cuando estaba paseando por sus jardines, vió venir á lady Lewis precedida del coronel.
Se refugió el príncipe en su casa. La enfermera llegaba indudablemente con un grupo de convalecientes ingleses, deseosa de corretear entre los árboles, de coger flores, y él se sentía falto de fuerzas para escuchar su parloteo de pájaro herido y alegre, aquel contento tenaz que se prolongaba, á través del dolor, hasta los umbrales de la muerte.
Subía el príncipe la escalera para ocultarse en sus habitaciones altas, cuando le alcanzó el coronel; y antes de que éste le hablase, lo interpeló con violencia. No quería ver á la enfermera… Que pasease con sus ingleses por todos los jardines: podía disponer de ellos como si fuesen de su propiedad; pero que le dejase tranquilo.
– Marqués – dijo Toledo – , la lady viene sola y necesita hablar con Su Alteza. Tiene algo importante que decirle.
El príncipe y la enfermera ocuparon unos sillones de junco fuera de la casa, en una plazoleta rodeada de frondosos árboles. Una fuente reía bajo el desgrane de su perezoso surtidor.
La luz verdosa reflejada por la arboleda hacía á lady Lewis más débil y exangüe. Los restos de su vida parecían concentrarse en sus ojos antes de huir perdiéndose en el espacio como un flúido incautivable. El príncipe iba olvidando su reciente cólera. ¡Pobre lady!..
Volvió á sentir por ella ternura y respeto. Su miseria física acababa por convertir la lástima en esa admiración que inspira siempre el sacrificio desinteresado.
Ella, acostumbrada á vivir entre los grandes dolores, á presenciar catástrofes, tenía en poco las conveniencias que rigen la vida ordinaria, y habló inmediatamente, con cierta rudeza militar, del motivo de su visita.
Venía de parte de la duquesa de Delille. Había pasado los dos últimos días en Villa-Rosa, durmiendo allí para no abandonar un solo momento á Alicia. Su desesperación primeramente y luego su abatimiento le inspiraban miedo. Había intentado matarse.
– ¡Pobre mujer!.. Al fin se serenó, viendo la verdadera luz, reconociendo su camino. Estoy satisfecha de haberlo logrado con mis palabras.
Los ojos interrogantes de Lubimoff quedaron fijos en la inglesa. ¿Qué luz y qué camino eran estos?.. Pero otra cosa le interesaba más: la causa de su visita, aquella misión que le había encargado la duquesa para él.
Lady Lewis adivinó sus pensamientos.
– Me ha pedido que le vea, príncipe; es su último deseo al huir del mundo. Le suplica que se olvide de ella, que no la busque nunca, y sobre todo que la perdone por el daño que le ha causado involuntariamente. Su perdón es lo que reclama con más vehemencia… Cuando yo le diga que usted no la odia, esto le devolverá la tranquilidad que necesita para su nueva vida.
Miguel quedó absorto. ¿Perdonar?.. Alicia no le había causado ningún daño. Era él mismo quien se atormentaba con sus deseos y sus desilusiones. De persistir en sus ideas de meses antes, cuando abominaba de las mujeres, no habría sufrido la menor alteración en su cuerda existencia. Además, ¿dónde estaba? ¿no podía verla?..
Estas preguntas las interrumpió lady Lewis. Continuaba sonriendo dulcemente, pero su voz reveló la firmeza de una voluntad inquebrantable.
– La duquesa ya no vive en Monte-Carlo; he arreglado todo lo referente á su viaje. Soy la única que conoce su paradero, y no lo revelaré á nadie. No la busque, deje que marche en paz hacia la verdad; imagínese que ha muerto… como han muerto otros, como mueren y seguirán muriendo en nuestra época tantos miles de seres á cada nuevo sol… Perdone y olvide. ¡Pobre mujer!.. ¡es tan desgraciada!
Lubimoff comprendió que resultarían inútiles todas sus preguntas. Su curiosidad, por insinuante que fuese, se estrellaría contra esta reserva. Alicia había desaparecido para siempre… ¡para siempre!
Esto le hizo considerarse más triste, más sólo. Experimentó junto á esta amazona del dolor humano una confianza igual á la que había debido sentir la de Delille en los dos últimos días. Era un deseo de confesarse con ella, un impulso instintivo de abrirle el alma, como si de esta mujer que llevaba á los lechos de muerte un regocijo frívolo de pájaro pudiese surgir el consejo de la suprema sabiduría.
Movió el príncipe la cabeza, murmurando palabras de afirmación: «Sí; perdonaba.» No quería dejar sobre la otra el más leve peso de su dolor; lo guardaba todo para él… Pero á continuación no pudo resistir el empuje de este mismo dolor deseoso de exteriorizarse, y sintió extrañeza ante las palabras que se le escapaban, atropellando su voluntad.
– ¡Yo también, lady, soy muy desgraciado!
La enfermera no manifestó asombro ante tal confidencia. Continuó sonriendo, y dijo lacónicamente:
– Lo sé.
Su sonrisa se fué transformando en un gesto de dulce piedad, de conmiseración protectora, como si el príncipe fuese un niño necesitado de sus consejos.
Había adivinado su desgracia mucho antes de que la duquesa le hablase en sus horas de desesperada confesión. Se creía desgraciado por contrariedades de amor; pero esta desgracia sólo era la envoltura de otra más verdadera y profunda que residía en él, sólo en él.
Intentaba mantenerse apartado de sus semejantes, ignorando las preocupaciones de éstos, enquistado en su egoísmo, queriendo prolongar sus goces de los años tranquilos al margen de la humanidad, que sufría una de las mayores crisis de su historia. Era comprensible este alejamiento en un cobarde, dominado por el instinto de conservación; pero él era valiente. Podía tolerarse en un hombre cargado de hijos, que siente á todas horas el imperioso deber de su subsistencia y sufre miedo; pero él estaba solo en el mundo.
– Todos somos desgraciados, príncipe. ¿Quién no conoce ahora el dolor y la muerte?
Y habló monótonamente de las propias desgracias, como si recitase una oración, mientras su sonrisa se iba borrando: aquella sonrisa que animaba la fealdad anémica de su rostro con una luz vagorosa de aurora.
Seis hermanos suyos habían muerto en una tarde. Pertenecían al mismo batallón, y ella recibía la noticia de las seis muertes al mismo tiempo. Treinta y dos individuos de su familia estaban bajo tierra. Muy pocos de ellos eran militares; llevaban una existencia de placeres antes de la guerra, disfrutaban de grandes riquezas y títulos: su vida resultaba tan dulce como la del príncipe Lubimoff… ¡pero al verse llamados por el deber!..
Nadie escoge su lugar antes de venir al mundo; ninguno puede decidir cuál será su patria y cuál su linaje. Nacemos arriba ó abajo, á capricho del azar, y amoldamos la historia de nuestra existencia al sitio que nos designó el acaso. Tampoco puede nadie escoger su época. Los que nacen en períodos de paz, cuando la humanidad permanece en calma y el salvajismo prehistórico dormita dentro del caparazón formado por las civilizaciones, son dichosos; tan dichosos como los que vienen á la vida en una casa poderosa y se ven exentos de batallar por la subsistencia.
– Pero cuando nacemos en una época de locura – continuó – , debemos resignarnos y amoldarnos á ella, sin huir el hombro á la carga penosa. Tenemos el deber de sufrir para que otros sean felices después, como sufrieron los antepasados por nosotros.
¡Su dolor al recibir la noticia de aquella muerte en masa de sus hermanos!.. Ella no se tenía por un ser extraordinario; era simplemente una mujer como todas, y lloró, entregándose á la desesperación. Luego, una idea iba esparciendo por su pensamiento cierta frescura bienhechora. ¡Si hubiesen hombres inmortales!.. Entonces sí que resultaría horrible la desesperación, al pensar que el muerto podía haberse librado de la muerte manteniéndose lejos del peligro. Pero nadie era inmortal.
Morir bajo el proyectil ó bajo el microbio, era morir lo mismo. Sólo variaba la postura, y para muchos ofrecía mayor seducción volver á la tierra de un modo fulminante, en plena embriaguez heroica, con una idea generosa en el pensamiento, que extinguirse lentamente entre sábanas, frente á una pared, manchado y envilecido por todas las suciedades de una materialidad que empieza á disgregarse.
Era el santo miedo, guardián de nuestra conservación, el que perturbaba á las gentes, ocultándoles la terrible verdad que existe al término de toda vida. Las gentes cuerdas consideraban una locura el ir al encuentro de la muerte. Muy bien si la muerte fuese algo inmóvil que sólo pone su mano en el que se le acerca… Pero si el hombre no va en su busca, ella corre con pasos de cien leguas en busca del hombre. ¿Quién puede adivinar el momento del encuentro?.. Lo mejor era despreciarla, no concederle el tributo de un recuerdo continuo, engendrador de angustias y miedos.
Además, la muerte en el lecho resultaba una muerte infructuosa y estéril. ¿A quién podía servir, aparte de los herederos?.. La otra muerte por una idea, aunque fuese errónea, representaba una afirmación, un acto de energía y de fe, y con la suma de tales actos se va tejiendo la historia noble de la humanidad.
El príncipe admiró la sencillez con que esta mujer casi moribunda ensalzaba el heroísmo de la vida despreciando á la muerte.
Había colocado su pensamiento en lo alto, más allá de los egoísmos y los deseos que forman la trama de la vida ordinaria. Si todos hiciesen lo que les conviene únicamente, la humanidad en masa no tendría por qué considerarse superior á los animales.
La lady poseía un ideal: sacrificarse por sus semejantes; servirles aun á costa de su existencia. Casi se congratulaba de la guerra, que la había ayudado á encontrar el verdadero camino. En tiempo de paz hubiese hecho lo que todas: uniendo su suerte á la de un hombre, para tener hijos y constituir una familia. El egoísmo amoroso resume el mundo en dos seres; el egoísmo de la madre no reconoce nada interesante más allá de su prole. Unicamente cuando llega la vejez y se han desvanecido las perspectivas ilusorias de la vida se reconoce la gran verdad, ó sea que hay que interesarse y sacrificarse por todos los que existen… Pero la piedad de la vejez es infructuosa y corta. Mary Lewis se consideraba feliz por haberse lanzado desde el primer momento en la buena dirección, sin el largo rodeo de los otros para llegar tarde á la verdad.
– Yo he tenido mi novela, como todos.
Dijo esto con sencillez, pero al mismo tiempo la poca sangre que le restaba animó su rostro con tenue rubor, como si fuese á confesar algo extraordinario.