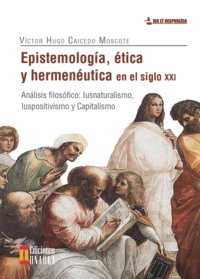Kitabı oku: «Epistemología, ética y hermenéutica en el siglo XXI», sayfa 3
CAPÍTULO III EL ÚLTIMO ADIÓS
Toda especulación tiene que ser controlada por la experiencia, y la más hermosa de las teorías tiene que ser rechazada si no se ajusta a los hechos.
Albert Einstein y Leopold Infeld
En: La Física aventura del pensamiento, 1938, p. 204
Al mencionar las escuelas nos referimos a las dos más tradicionales. De ellas se expuso lo pertinente a la imposibilidad óntica del “derecho natural”. Ahora nos corresponde estudiar el asunto del juspositivismo.
Al analizar el Positivismo, como movimiento cultural en el siglo XIX (errores y aciertos), no debemos desconocer las causas que determinaron su advenimiento histórico.
El Positivismo surge, de la mano de la Revolución Industrial, como una oposición contra la especulación extrema en que habían incurrido varios filósofos posteriores a Kant (por ejemplo: Hegel (Georg Wilhelm Friedrich, 1770–1831), Fichte (Johann Gottlieb, 1762–1814), Schelling (Friedrich Wilhelm Joseph, 1775–1854), entre otros. Estos filósofos se caracterizaron por su idealismo; parten de un absoluto de índole espiritual que se manifiesta, de allí deducen todo lo existente como sistemático (¿De dónde surge el prejuicio de que la realidad es sistemática?). Kant teniendo siempre presente los límites del conocimiento llega en su Crítica de la razón pura (1781) a demostrar la imposibilidad de abordar el conocimiento de lo absoluto –la cosa en sí y para sí–.
Kant partió del dato real, de lo dado, del conocimiento científico; los filósofos después, en cambio, arrancan del absoluto y cometen el error de construir, a partir de allí, su visión de la realidad. Estos idealistas no tuvieron en cuenta el hecho, el conocimiento científico existente, ni al arrancar, ni como meta durante su largo trayecto discursivo. La reacción positivista consiste en limitar la especulación, consiste en recordarles a estos señores metafísicos que existen los hechos (espacio-temporales) que deben ser tenidos en cuenta al momento de hacer filosofía. Son su limitante. De todas maneras, se considera prudente hacer una aclaración: según se consulta en los diccionarios filosóficos vemos que el término positivismo no ha tenido un significado único, por ejemplo, ciertos autores consideran a Descartes como un positivista por atenerse a la certeza. Sus más conocidas tendencias son la “Sensualista”, “Pragmatista”, “Materialista”, “Naturalista”, “Utilitarista”, entre otras. Estas diversas direcciones posibilitan un cruce o un espacio común de ideas y hechos.
Es entonces cuando advertimos que la ofensiva se dirige contra la región de la metafísica en concreto y no contra toda la filosofía. El discurso quimérico de la metafísica prácticamente se había derrumbado a raíz de los ataques demoledores que le hiciera Enmanuel Kant, pero nuevamente el mismo Kant planteó la posibilidad de la existencia del absoluto –ser “en sí” y “para sí” – en su Crítica de la Razón práctica. A partir de allí se generaron planteamientos de corte altamente especulativos (Fichte, Schelling, Hegel). El Positivismo declaró la guerra a estos discursos idealistas y consiguió prácticamente su aniquilamiento en el ambiente cultural de Occidente. El ataque demoledor lo hizo el Positivismo desde varios frentes y con métodos y enfoques diversos. Uno de los frentes de ataque fue el jurídico. “El positivismo jurídico pretende limitarse al estudio de los sistemas existentes”35. Estos positivistas dirigieron sus baterías, entonces, contra el “derecho natural” (discurso metafísico). Llamamos positivistas en este caso a todas las corrientes del pensamiento jurídico que en uno u otro grado consideraban objeto de estudio el derecho “positivo”, “puesto”. Al respecto Germán Rojas González dice:
El positivismo jurídico refleja una reacción contra las excesivas pretensiones del Iusnaturalismo, adopta la posición de afirmar que el único objeto de la ciencia jurídica es el derecho positivo, el derecho producido históricamente por el hombre, válido tan sólo en un cierto tiempo y en un determinado lugar; mientras el Derecho Natural no es derecho en sentido estricto, y, por consiguiente, no puede constituir objeto de la ciencia jurídica. Las manifestaciones del Positivismo jurídico, con su variada clasificación (ideológico, metodológico exegético, realista escandinavo, realista norteamericano, etcétera), coinciden en limitar las indagaciones al derecho positivo y en rechazar e impugnar el derecho natural y la metafísica36.
Pero estas actitudes no son gratuitas, al respecto podemos anotar que:
En la época en que esta teoría (derecho natural) estaba en su apogeo, la filosofía tenía también un carácter metafísico y el sistema político imperante era el de la monarquía absoluta, con su organización policial. Cuando la burguesía liberal la traslada al siglo XIX, se manifiesta una reacción muy clara contra la metafísica y la doctrina del derecho natural. En correlación estrecha con el progreso de las ciencias experimentales y con el análisis crítico de la ideología religiosa, la ciencia burguesa del derecho abandona el derecho natural y se vuelve hacia el positivismo37.
En el mismo sentido, y respecto al mismo tema, el filósofo colombiano Rubén Sierra Mejía nos informa que en nuestro medio:
Durante las primeras décadas del siglo XX, los estudios filosóficos estuvieron dominados en Colombia por el neotomismo que, como reacción al utilitarismo y al positivismo, impuso Rafael María Carrasquilla desde su cátedra del Colegio del Rosario, que durante toda la República conservadora apareció como la filosofía oficial. El ambiente para este auge neotomista se preparó en el siglo XIX por acción de dos hechos históricos que tienen cierta conexión: la Regeneración de Rafael Núñez y la promulgación de la Encíclica Aeterni Patris de León XIII. El concordato que en 1887 firmó el gobierno colombiano con el Vaticano, en el cual concede a la Iglesia Católica el control del contenido de la enseñanza, es el punto de confluencia de aquellos dos hechos. [Y continúa]: Miguel Antonio Caro, quien es sin duda el más serio opositor del utilitarismo en Colombia y el lugarteniente de Núñez en su tarea regeneradora, defendió la posición de que la educación fuese organizada y dirigida de acuerdo a los postulados cristianos y estuviese sometida a la tutela de la Iglesia Católica. Procediendo consecuentemente, nombró durante su gobierno a Rafael María Carrasquilla su secretario de instrucción pública. [Más adelante dice]: Pero la importancia de Carrasquilla no es sólo filosófica ni su filosofía tuvo la única misión de demostrar las verdades teológicas. La república conservadora que siguió a la Regeneración, encontró en él a un ideólogo que no se limitó a una tarea teórica y de adoctrinamiento desde su cátedra, sino que también pudo contar con sus servicios como consejero personal de los estadistas colombianos de esos años y durante el período de la Regeneración como secretario de instrucción pública de la administración de Miguel Antonio Caro. Su pensamiento político aparece como una consecuencia de su pensamiento filosófico y como la ideología adecuada para el estado teocrático que terminó en 1930. Así como el pensamiento científico debía estar subordinado a la religión, igualmente el pensamiento político debía concordar con las doctrinas católicas. De aquí que su crítica al liberalismo parta de la incompatibilidad que encontraba entre las ideas defendidas por esta ideología política y el catolicismo: para Carrasquilla, por ejemplo, toda ley viene de Dios y le resulta inaceptable reconocer otro origen al derecho como la costumbre, la voluntad popular o la razón. [Y, luego, allí mismo agrega]: Desde el primer gobierno de la República liberal, inaugurada en 1930, el problema de una reforma universitaria se colocó en el centro de las preocupaciones nacionales. No se trataba únicamente de una reforma administrativa, sino, como lo afirma Germán Arciniegas, de la creación de una universidad “que incida sobre la orientación política del país desplazando el criterio que nos ha guiado desde los días coloniales: se le daba a la universidad una función eminentemente crítica e investigativa, para lo cual se le poseyó de la autonomía necesaria”. [Y a continuación afirma]: Las anteriores circunstancias fueron propicias para la aparición de tres libros de filosofía que representan la verdadera ruptura con la tradición neotomista: Lógica, fenomenología y formalismo jurídico (1942) de Luis Eduardo Nieto Arteta, Ambiente axiológico de la teoría pura del derecho (1947) de Rafael Carrillo y Nueva imagen del hombre y de la cultura (1948) de Danilo Cruz Vélez. [De allí advertimos, pues, que]: En un principio fueron tres los pensadores que se repartieron la atención de los colombianos en asuntos de filosofía: el español José Ortega y Gasset, el alemán Max Scheler y el austriaco Hans Kelsen38. Al respecto, en otro texto, agrega: En cuanto a Kelsen, merece especial atención por lo que significa su influencia en esos orígenes; pues la Teoría pura del Derecho representó un eficaz instrumento con el cual la ideología liberal se opusiera a la concepción del Estado y del origen del derecho que había inspirado a la tradición jurídica del país. El pensamiento kelseniano se oficializó prontamente en la nueva universidad colombiana, pero hay que admitir que con cierta resistencia por parte de los representantes del iusnaturalismo39.
El ímpetu con el que los iuspositivistas combatieron la noción de derecho natural sirvió para que, una vez decidida esta primera batalla en favor del iuspositivisimo, se desarrollasen, de manera por demás muy diferente, las diversas escuelas del derecho positivo. Suponemos que ello es así debido a que “la teoría jurídica siempre está vinculada –en mayor o menor grado– al pensamiento filosófico, a las condiciones políticas y a las corrientes ideológicas. En la medida en que esas eran diferentes en la Inglaterra, Francia o Alemania del siglo XIX, la teoría jurídica en consecuencia, tomó diversas direcciones en estos tres países”40. Por ejemplo, en Inglaterra John Austin (1911–1960) y la “Jurisprudencia analítica”; en Alemania Savigni (Friedrich Karl von, 1779–1861) y el “Historicismo”, en Francia Macardé y toda la escuela “Exegética”, fueron positivistas, pero obviamente no desarrollaron el mismo tipo de positivismo.
Lo anterior dio lugar a que surgiera una especie de pugna, que creó una atmósfera de aparente anarquía intelectual dentro de este proceso de formación discursiva. Es entonces cuando se hace célebre la intervención de Kirchmann41. H J. Kirchmann (1802–1884), fue procurador en Prusia y el discurso que lo haría célebre a los ojos de los epistemólogos del derecho lo pronunció en 1847. Vale la pena recordar como lo hace Tulio Elí Chinchilla en su tesis, que Kirchmann a su vez era portavoz de la corriente “Naturalística” dentro del campo positivista, y para ellos la tabla de salvación para un conocimiento seguro se halla en las leyes naturales necesarias.
El discurso de Kirchmann se convierte en algo polémico que da lugar a una seria revisión de los trabajos dentro del campo de la filosofía del derecho lo que resulta favoreciendo el posterior desarrollo de este ámbito del saber, puesto que obliga a solidificar las bases de todo discurso iusfilosófico, provoca la reflexión y, por primera vez quizá, la autorreflexión –de carácter epistemológico– propiamente dicha. Las reacciones obedecieron en un principio, a que su discurso atentaba contra el establecimiento filosófico jurídico vigente y contra los intereses académicos de quienes detentaban el poder generado en ese saber que se presentaba como “científico”. En síntesis, Kirchmann con su discurso, obligó a la filosofía del derecho, en un momento crucial, a buscar nuevos horizontes y espacios seguros.
De acuerdo con lo anterior no se trataba ya de probar que el derecho positivo (por oposición al natural) era el único derecho –lo cual se daba por sentado–, sino que el asunto a tratar era la posibilidad de su conocimiento –verdadero y, seguro conocimiento–. El derecho debe ser, pues, “conocido” y “reconocido”. Los nuevos trabajos antes que dirigirse al objeto (ente) derecho deberían apuntar al método de conocimiento de dicho objeto; pero las escuelas “positivistas” (“Historicismo”, “Exegesismo”, “Sociologismo”, etcétera) se preocuparon por precisar el objeto –lo que se debía estudiar– antes que por entender el método que debería estudiar ese objeto. De hecho, cada escuela entendía su método como algo apropiado, adecuado y conveniente. La Jurisprudencia Analítica intentó abordar el problema del método, pero quedó en meros propósitos; lo anterior se debió más que todo a que no depuró conceptos como el de Soberano, Deber, Derecho subjetivo, Responsabilidad, Orden, etcétera, que en rigor le hubiesen permitido un desarrollo metódico y una precisión ontológica. El Realismo jurídico partió de una posición extrema: El derecho es el probable fallo a realizar en el tribunal en el que la norma es sólo un ingrediente, otro ingrediente puede ser la cultura del juez, etcétera, “derecho probable” es el pronóstico de los abogados y “derecho real” el fallo de los jueces.
Así como el Positivismo fue el gran movimiento intelectual del siglo XIX, debido a que dio forma a los saberes –disciplinas y ciencias– ya que imprimió su sello a casi todos los trabajos: Darwin en biología, Marx en economía, Comte en sociología, etc., el siglo XX necesitó a su vez de otro movimiento intelectual que permitiera dar piso a los saberes a la vez que culminar dicho proyecto (faltaban por quedar incluidos los discursos formales: lógicos y matemáticos –lo decimos pensando en Hume–).
El movimiento intelectual que en el siglo veinte desarrolló el anhelado proyecto de los positivistas del siglo XIX se llamó Positivismo lógico, por lo tanto, no hay repetición, el asunto no es palingenético. El bastión más importante dentro de este movimiento lo constituyó el denominado “Círculo de Viena” al que también podemos señalar como su origen. “El Círculo de Viena” intentó a través de la elaboración de un lenguaje “científico” la constitución de una “filosofía científica” que sería una filosofía con sentido, que permitiría una mirada al mundo a través de la ciencia, una “visión científica del mundo”42. “En su opinión, una expresión lingüística sólo podía tener sentido a condición de ser lógica o matemática o bien ser verificable por nuestros sentidos en el curso de una experiencia”,43 por lo tanto todas las otras expresiones carecen de sentido44.
El “Círculo de Viena” se abrió a la polémica en todas las direcciones, batalló en diversos campos y no sólo con hombres que pudiéramos llamar miembros “representativos” del círculo, sino también a través de quienes con ellos alternaban dentro del movimiento filosófico denominado Positivismo lógico.
En Física eran característicos los trabajos de Planck (Max, 1858–1947), Bohr (Nils, 1885–1962), Heisenberg (Werner, 1901–1976) y Einstein (Albert, 1879–1955); entre otros; en Matemáticas los textos de Russell (Bertrand, 1872–1970), Hilbert (David, 1862–1943), Gödel (Kurt, 1906–1978); en Psicología las realizaciones de conductistas como Pavlov (Iván, 1849–1936) y Watson (John B. 1878–1958); en Economía las ideas de Schumpeter (Joseph Alois, 1883–1950), en Sociología las investigaciones de E. Silzel y en Derecho las ideas de Hans Kelsen y, con él, la “escuela legal vienesa”45.
La rama jurídica del Positivismo lógico fue desarrollada por Hans Kelsen y toda la “Escuela vienesa”, llamada también “Escuela legal vienesa” o “Círculo jurídico vienés”, etcétera46. A este frente del Positivismo lógico se le conoce dentro del campo iusfilosófico con el nombre de Positivismo lógico-jurídico y sus miembros han tenido como texto de cabecera el libro de Hans Kelsen, Teoría pura del Derecho.
Pocas veces un científico ha ejercido tanta influencia en su cultura como Ernst Mach. Como ya dijimos su psicología había tenido impacto directo en los puntos de vista estético de Jung; Haffmannsthal asistía a las conferencias que Mach daba en la universidad y reconocía que los problemas de Mach eran de algún modo similares a los suyos, en tanto que la deuda que Robert Musil contrajera con Mach era aún mucho mayor. Además a través de la influencia que ejerció sobre Hans Kelsen y su teoría positivista del derecho, las ideas de Mach desempeñaron un significativo papel en la redacción de la Constitución Austríaca de la posguerra, de la que Kelsen fue no en pequeña parte responsable47.
El Positivismo lógico-jurídico, como escuela, pretende abarcar las bases de todo pensamiento (noema) jurídico dentro de cualquier ordenamiento legal. Por lo tanto, los análisis del positivismo-lógico-jurídico son de carácter “nomológicos” y no “nomogónicos” con los cuales, de hecho, los análisis algunos estudiosos. El pensador italiano Roberto Ardigo hizo la distinción entre “nomología”: ciencia de las leyes jurídicas y “nomogonía”: ciencia de las leyes morales. La confusión, entre estos dos tipos de leyes podría indicar en el estudioso una tendencia a convertirse en misólogo, también una noluntad al conocimiento noético.
El Iuspositvismo lógico se comprometió en una lucha para entender la “cientificidad” del derecho, las pretensiones de esta escuela fueron básicamente dos: 1. Lograr una claridad en cuanto a la identidad ontológica del Derecho, y 2. Lograr una pureza (depuración) metodológica. Lo anterior en parte es así porque como dice Antonio Hernández Gil: “Todo el proceso de formación de los saberes y la demarcación de los mismos en ciencias particulares responde al doble fenómeno de la depuración y autonomía”48.
Vamos a intentar mostrar en el presente análisis, en este capítulo, que, a pesar de la tenacidad y el empeño de los positivistas lógico-jurídicos, es preciso continuar la travesía diciendo adiós a esta escuela, quizá la última que encontremos dentro del eterno viaje a través de las sorprendentes aguas de la filosofía del derecho.
Pero es conveniente, para aclarar conceptos e ideas, que vayamos por partes. El término derecho designa múltiples “cosas”, “asuntos”, “cuestiones”. Por derecho entendemos una norma, un ordenamiento, un conjunto de relaciones jurídicas (derecho objetivo), una facultad, un poder, una potestad contenida en la norma (derecho subjetivo); también el estudio que se hace sobre ambos (el derecho de las facultades de derecho); etc. Nos encontramos con tantos significados que deberá explicarse qué quiere decirse o a qué se refiere cuando se escribe o pronuncia el término derecho. Kelsen señaló con el término derecho en primera instancia la norma, un sistema de normas (1), entonces para él la entidad del Derecho se encontraba en una norma, en un sistema de normas. Con ese presupuesto y el de que es posible estudiar ese sistema consideramos haber ingresado en terrenos de la ontología, de una ontología regional –por su carácter idioscópico–, en terrenos de la ontología jurídica o de una posible ciencia del derecho; en este caso la posible ciencia del derecho también recibe el nombre de Derecho (2). El método aplicado para conocer este objeto es asunto que estudia la Metodología jurídica.
La preocupación del Positivismo lógico-jurídico es en primer término la de delimitar el objeto de las ciencias jurídicas y en segundo lugar desarrollar su método de conocimiento. Kelsen circunscribió el objeto Derecho –como ente– a la norma (al ordenamiento normativo o sistema de normas); para él la conducta humana, en su aspecto mental individual, pertenece al campo de la psicología, en su aspecto social al campo de la sociología; entonces, el derecho no debería tener como objeto de estudio la conducta humana, ni siquiera las conductas mentadas en las normas, pues éstas serían objeto de una sociología o de una psicología jurídica. Al respecto dice Kelsen:
La ciencia jurídica puede, pues, brindar una doble definición del derecho, según se coloque en el punto de vista de una teoría estática o de una teoría dinámica. En el primer caso, el derecho aparece como un conjunto de normas determinantes de las conductas humanas; y en el segundo, como un conjunto de conductas humanas determinadas por las normas, la primera fórmula pone el acento sobre las normas, la segunda sobre las conductas, pero ambas indican que la ciencia del derecho tiene por objeto las normas creadas por individuos que poseen la calidad de órganos o sujetos de un orden jurídico, o lo que es lo mismo, órganos o miembros de la misma comunidad constituida por tal orden49.
De acuerdo con lo anterior, el epistemólogo Jean Piaget (1896–1980) se expresa diciendo que:
Los estudios jurídicos, por su parte constituyen un mundo marginado, dominado por problemas de normas más que de hechos o de explicaciones causales. Ahora bien, si las relaciones entre las normas y las sociedades mismas son fundamentales en las ciencias sociales es a la sociología jurídica (ciencia de hechos particulares que los especialistas de esta disciplina llaman hechos normativos) a lo que hay que recurrir para comprenderlos, y no a la ciencia jurídica, que sólo tiene aptitud para conocer el derecho como tal con exclusión de la sociedad en su compleja totalidad50.
Piaget usa, en este caso, el término derecho en el sentido (1) más adelante, continúa diciendo Piaget:
Existe, naturalmente, relaciones entre la sociología y las ciencias históricas, así como entre la primera y el derecho (gracias a la sociología jurídica), pero en este caso se trata más de relaciones en sentido único que de verdaderas interacciones: la sociología recoge informaciones de las disciplinas históricas y jurídicas más bien que a la inversa, y no acaba de verse (pese a Duguit y, en cierto sentido a Petrajitsky) cómo el derecho se va a contentar con un fundamento sociológico51.
Kelsen se preocupó por estudiar en el derecho (1) lo que tiene de jurídico y es la forma normativa especial. Los otros podrán ser fenómenos interesantes para los ingenieros, para los sociólogos, pero no para los juristas. Desde esta perspectiva vemos que esa elección obedeció a una necesidad metódica y generó beneficios en las investigaciones posteriores.
Ahora bien, sabiendo que el Positivismo lógico-jurídico toma como objeto del derecho la norma, no es de extrañar que proponga, estudie y desarrolle una lógica como método de conocimiento de ese objeto. Ese método “científico”, esa lógica también recibe el nombre de Derecho (2).
Pero hablar del asunto no es tan sencillo como a primera vista pudiera parecer. En primer lugar, el término lógica tiene diversos significados, que podríamos bosquejar básicamente así:
1. El estudio sobre leyes del pensamiento enunciado, del pensamiento objetivado en proposiciones (si, por el contrario, no se objetiviza no encuadra en la lógica, sino en la psicología). Es cuando entonces ciertos estudios de los epistemólogos se muestran “lógicos”, lo mismo que todos los análisis sobre discursos científicos y en general sobre cualquier clase de discurso. Aquí es donde nos situamos para evaluar un enunciado como lógico o no lógico, de acuerdo a lo que entendemos por lógico y a qué lógica nos refiramos: “Este procedimiento es lógico o no es lógico” se nos ha convertido en una frase de cajón. Los jueces de la república juzgan “la lógica” en la intervención de los abogados (lo que en últimas se refiere a un veredicto sobre la consistencia o inconsistencia); obviamente el anterior juicio se refiere a si ellos ordenaron su pensamiento de acuerdo con las leyes o principios lógicos del derecho, conforme los entiende el juez; digamos que los silogismos son “lógicos”. A esta primera definición la podríamos llamar sentido 1 (o propuesta 1).
2. Con el término lógica se designa también a las leyes o principios que “ordenan” o “modifican lo ya ordenado” de ese pensamiento objetivado. Digamos que los trabajos de Aristóteles sobre los silogismos son también “lógicos”; en la modernidad tenemos por ejemplo los trabajos de Rusell, Frege (Friedrich, 1848–1925), y Gödel, entre otros. Bachelard señala trayectorias interesantes, al respecto, en su obra La filosofía del no. Esta segunda dirección, sentido 2 (propuesta 2) ha sido denominada por algunos estudiosos como “metalógicas”.
Los estudios de Hans Kelsen apuntan, en principio, a desarrollar la propuesta 1 tomando como objeto de estudio el discurso jurídico, pero proyectando sobre ese mismo discurso un claro matematicismo y un determinado rigor conceptual que nos permite hablar de una cierta “depuración”. Lo anterior nos muestra que, si bien el deseo de Hans Kelsen pudo ser, en un principio, señalar cómo funciona la lógica dentro del discurso jurídico sin “contaminar” el discurso, los hitos, los mojones que puso o propuso para aclararlo, han servido de fundamento a nuevas elaboraciones discursivas que lo han “afectado”. En esa misma medida su discurso aparece desarrollando las intenciones de la propuesta 2. Por lo tanto, son inadecuadas las acusaciones que apuntan a señalar este discurso kelseniano como “inmanente” en el mismo sentido en que es inmanente el discurso psicoanalítico de Freud cuando sus seguidores creen que Freud lo explica todo, lo mismo pasa con ciertos marxistas, cuando creen que Marx lo dice todo o también con ciertos cristianos cuando creen que el cristianismo lo comprende todo.
Es desde de allí que entendemos que se polemice tanto con Kelsen. ¡Qué extraño! raras veces en la historia del pensamiento iusfilosófico hemos tenido un diálogo método-objeto tan fructífero (el movimiento interpolar realidad-método es recreativo). Al respecto Piaget nos informa que: “existen, por ejemplo, relaciones tradicionales entre la lógica y el derecho y podríamos desarrollarlos todavía en la perspectiva del normativismo de H. Kelsen”52.
Conforme a lo anterior:
Siempre que operamos sobre un objeto lo estamos transformando (de la misma manera que el organismo sólo reacciona ante el medio asimilándose, en el sentido más amplio del término). En todo caso, siguiendo el planteamiento expuesto, se puede considerar que existen dos modos de transformar el objeto a conocer. Uno consiste en modificar sus posiciones, sus movimientos o sus propiedades para explorar su naturaleza: es la acción que llamaremos “física”. El otro en enriquecer el objeto con propiedades o relaciones nuevas que conservan sus propiedades o relaciones anteriores, pero completándolas mediante sistemas de clasificaciones, ordenaciones, correspondencias, enumeraciones o medidas, etc... Son las acciones que llamaremos lógico-matemáticas. El origen de nuestros conocimientos científicos reside, por tanto, en estos dos tipos de acciones y no solamente en las percepciones que les sirven de señalización53.
Estaremos de acuerdo, y en ello somos conscientes, que el término “lógica” puede ser entendido como método de trabajo científico (a), pero además como ciencia formal (b); entonces, dicho lo anterior tanto la lógica como las matemáticas pueden ser, en la medida en que se desarrollan ciencias (b) y cuando se utilizan para conocer el desarrollo del conocimiento de “otros campos del saber” aparecen como instrumentos intelectuales usados en el trabajo científico (a). La (b) es semejante a la propuesta 2, mas la (a) es distinta a la propuesta 1, puesto que, si en la propuesta 1 intentamos una definición, en la otra (2) denotamos una función del mismo término.
Sabemos que aun como modo o forma de “ordenar” el pensamiento, la lógica se puede mostrar distinta: por ejemplo, “bivalente” o “polivalente”, pero sea la forma como se mostrasen las leyes de la lógica –de cualquier clase– “deben utilizarse como reglas de inferencias”54.
Para lo anterior se requiere que efectivamente la lógica haya servido de instrumento de formalización para una teoría que, como tal, se halle en un grado “aceptable” de elaboración.
De lo expresado surgen, respecto al discurso kelseniano, las siguientes inquietudes: ¿se trata de un discurso formalizado?, ¿se trata de un discurso formalizante? o ¿se trata de un discurso formalizado-formalizante?, ¿recae el discurso sobre las leyes del lenguaje jurídico o se intenta cimentar las bases para las reglas de un metalenguaje de la forma (p <> q) (p > q) y (q < p) o dado U’ ⇒ U’’ ⇒ U’’’ ⇒U’’’’..., o ambas cosas?, ¿se trata de la elaboración de una lógica deóntica jurídica formal? o ¿hay, acaso, otra pretensión discursiva?, o ¿será, acaso, una lógica deductiva con ejemplos jurídicos?, en ese sentido ¿dónde termina la aplicación de una lógica descubierta y dónde comienza su efectiva elaboración?, ¿es un discurso que reclama autor? o ¿es, acaso, una “lógica sin sujeto” (despsicologizada)?
Con respecto a las anteriores inquietudes consideramos adecuado admitir que siendo el discurso kelseniano formalizado con algunos axiomas que permiten un cierto grado de completud; también, en la medida en que influye sobre el pensamiento de legisladores, jueces y abogados se convierte en un discurso formalizante por interacción inherente a la dialéctica norma-intérprete. Si bien es cierto que el discurso kelseniano recae sobre las leyes “descubiertas” del lenguaje jurídico, también es verdad que puede servir de base a discursos que intenten abordar reglas referentes a metalenguajes, aunque ello no se reconozca. George Kalinowski (1916–2000) en su texto Introducción a la lógica jurídica, no lo menciona, ni siquiera en su bibliografía, pero edifica sobre sus bases, lo cual también puede recordarnos entre otras cosas que la lógica en cuestión se halla despsicologizada, existe una abstracción de los procesos mentales, se trata de una lógica “sin sujeto”.
Al continuar es conveniente aclarar que una cosa es la realidad óntica (normas) y otra la realidad metódica (reglas de interpretación) con las que se intenta aprehender esa realidad óntica. Ello se aclara mejor al exponer que:
Ücretsiz ön izlemeyi tamamladınız.