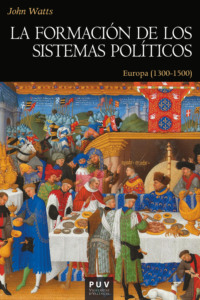Kitabı oku: «La formación de los sistemas políticos», sayfa 6
Las otras dos dinámicas clave descansaban sobre los campos de la jurisdicción y el patronazgo. Durante el siglo XII el papado había creado un sistema extraordinariamente accesible de apelaciones: las partes podían apelar tan fácilmente al papa contra decisiones tomadas en tribunales eclesiásticos menores que el papado podía presentarse a sí mismo como «juez ordinario» de toda la Iglesia. Hacia el año 1200 dicha facilidad de acceso había generado una incontrolable cantidad de trabajo en la curia, por lo que se introdujeron diversas restricciones, pero ya había generalizado la autoridad papal en toda la Iglesia y había roto la posible independencia de las capas intermedias, condicionando su autoridad eficazmente al continuo respaldo papal. Tal vez este crecimiento de la jurisdicción de apelación, que centraba en sí misma tantos intereses clericales, fuera la razón por la que el papado también comenzó a extender sus derechos sobre los nombramientos eclesiásticos (las «provisiones»). A partir de mediados del siglo XII, en lugar de limitarse a intervenir en las elecciones discutidas o simplemente realizar recomendaciones, comenzó a otorgar «expectativas» (o títulos para un oficio) a diversos solicitantes, de modo que hacia 1265 realizaba ya las primeras reservas generales de categorías particulares de cargos. Esta evolución también generó problemas y todos aquellos que fueron perdiendo gradualmente su poder de nombramiento en beneficio del siempre creciente papado acabaron resintiéndose considerablemente, pero, en definitiva, su efecto en la distribución del poder en el interior de la Iglesia fue similar al del desarrollo de la jurisdicción de apelación, atrayendo apoyos no solo de solicitantes individuales que se beneficiaban de él, sino también de aquellos grupos que estaban mejor situados para aprovechar el patronazgo papal: los burócratas y hombres de confianza de la curia, los miembros de las universidades o, como veremos, los servidores eclesiásticos de los reyes y señores.
El predominio casi completo que el papado había establecido sobre la Iglesia a comienzos del siglo XIII estaba repleto de consecuencias para sus relaciones con los poderes laicos. El desarrollo de un estamento eclesiástico parcialmente separado bajo la jurisdicción papal había sido uno de los grandes traumas políticos y constitucionales de la Plena Edad Media: antes de la «reforma», la Iglesia había estado bajo control laico en todos los ámbitos y se realizaban enérgicos intentos de defender los intereses laicos en casi todos los frentes. A medida que tanto los poderes eclesiásticos como los seculares crecieron en alcance y complejidad, se produjeron abundantes conflictos, centrados normalmente en todos aquellos mecanismos de poder más importantes del momento –la investidura y el homenaje en torno al año 1100, la jurisdicción en los siglos XII y XIII o, en los años subsiguientes, la fiscalidad, el patronazgo y la lealtad nacional–. Pero a lo largo de todo el periodo la acomodación, o incluso la resolución, acabaron siendo, por lo general, factibles. La «Iglesia» y el «Estado» no estuvieron en desacuerdo continuamente, ni siquiera frecuentemente; los que participaban en una u otra estructura participaban normalmente en ambas y tenían muchos intereses en común, tanto individuales como colectivos. Ello significaba que las principales áreas de posible conflicto eran también áreas de transigencia y evolucionaron con el tiempo en formas que tendieron a proteger –para bien o para mal– la relación entre el papado y las principales autoridades seculares.
Esto resulta claro cuando observamos los que probablemente fueron los tres frentes más importantes en los que la Iglesia papal y los poderes laicos se vieron inmersos: la jurisdicción, los nombramientos y –desde el siglo XIII– la fiscalidad. En los tres casos, el papado estuvo generalmente dispuesto a resolver las cuestiones en favor de los gobernantes seculares. Pese a las grandes proclamas citadas arriba, el papado raramente interfirió en la jurisdicción secular y normalmente se mostró dispuesto a llegar a acuerdos de límites inciertos. Los supuestos poderes de nombramiento y deposición de reyes se utilizaron muy poco con posterioridad a los inicios del siglo XIII: aparte de los casos imperiales de 1245, 1301 (rápidamente revertido) y 1324, la deposición de Sancho de Portugal en el mismo año de 1245, en medio de una guerra civil y a petición de una de las facciones, fue un ejemplo aislado.12 Cuando en 1298 una embajada del condado de Flandes alegó la supremacía papal sobre los dirigentes laicos e invitó a Bonifacio VII a intervenir en la pugna que mantenían con su señor supremo,13 Felipe IV de Francia, el papa rechazó implicarse, pese a sus propios desacuerdos con Felipe sobre otras cuestiones; no era tan insensato, afirmaría en otra ocasión, como para confundir el poder espiritual y el temporal, dado que ambos habían sido ordenados por Dios. Mientras tanto, por lo que respectaba a los nombramientos, a medida que se desarrollaba el sistema de provisiones se mostraba como hecho a medida de los intereses de los gobernantes: en términos generales, los que salieron perdiendo fueron los cabildos y otros electores y patronos eclesiásticos, mientras que los reyes y príncipes, en contacto frecuente con el papado, tendieron a aumentar su influencia sobre los beneficios eclesiásticos. De forma similar, en el campo de la fiscalidad, si bien el papado se movió para proteger a la Iglesia de los primeros experimentos de extracción de los gobernantes laicos, su decreto de 1179 acabó permitiendo la tributación consensuada del clero en circunstancias de necesidad. Asimismo, a medida que a partir de 1199 comenzó a desarrollar un sistema fiscal propio para financiar las cruzadas, también permitió que los dirigentes laicos recaudaran y gastaran los dividendos resultantes. Cuando, tras un largo periodo de tributación papal consensuada en 1285-1291 para una teórica cruzada, el rey francés forzó el acuerdo haciendo tributar a la Iglesia por su propia autoridad para pagar una guerra contra sus vasallos rebeldes, el papado reaccionó severamente mediante la bula Clericis laicos de 1296. Pero, por lo general, los papas concedieron derechos fiscales sobre la Iglesia con bastante libertad y, aunque en el siglo XIV trataron de establecer un sistema propio de ingresos basados en la tributación, procuraron asegurarse de que no rebasara los intereses fiscales de los dirigentes seculares.
La gran excepción a toda esta flexibilidad al tratar con los poderes laicos se producía allá donde los intereses territoriales del papado se veían afectados. Esto es importante porque significa que el Imperio papal era una cosa bastante diferente en su forma universal de lo que era su forma más local. En la región de Roma, donde Inocencio III había decidido crear lo que realmente era un estado secular, el papa era, con bastante claridad, un gobernante laico. En el resto de Italia y Sicilia (y en menor medida en Provenza, Languedoc, las tierras alemanas y Hungría), el papado controlaba directamente poco territorio, pero era generalmente agresivo en la promoción de sus derechos, y los de la Iglesia, contra los poderes seculares. Esta es una de las razones fundamentales para las a menudo agrias relaciones con los emperadores, dado que estos también poseían una red de territorios, derechos e intereses en Italia, incluyendo Sicilia, estado cliente de los papas entre 1194 y 1254. También explica las tensiones en las relaciones entre el papado y Carlos de Anjou y sus descendientes, que por otra parte fueron sus lugartenientes preferidos desde 1250 hasta 1330. Se les había llevado a la península para recuperar Sicilia de los Hohenstaufen, pero tras obtener el control del reino, en 1266, comenzaron a suponer igualmente una amenaza para el predominio papal. También había un factor territorial en las confrontaciones entre Bonifacio VIII y Felipe IV, dado que estallaron en lo que verdaderamente era una frontera entre las esferas de influencia papal y francesa: fueron precisamente los obispos del sur de Francia –una región donde las jurisdicciones real y episcopal se compartían a menudo, las redes papales eran prominentes y la inquisición se mostraba activa– los que presentaron una resistencia más fuerte al monarca francés en los conflictos del cambio de siglo.
La dimensión territorial del gobierno del papa se ha visto a menudo como una corrupción del ideal petrino, pero la confusión, en el mundo real, del poder secular y el espiritual la hacía inevitable. Incluso en el punto álgido del periodo reformista, el papado estaba principalmente preocupado por la restauración de sus derechos y propiedades. Pero también merece la pena recordar que las actividades territoriales de los papas fueron estimuladas tanto desde arriba como desde abajo. La supremacía papal sobre Sicilia fue revivida en el año 1190 porque la emperatriz Constanza deseaba contar con el apoyo del papa Clemente III para consolidarse junto a su marido como gobernantes del reino. El estado pontificio de Inocencio III se gestó por la voluntad de diversas facciones del ducado de Spoleto y la marca de Ancona de deshacerse del señorío imperial en favor del yugo, supuestamente más ligero, del papado. Del mismo modo, la corona francesa mostró bastante interés en fomentar la actividad papal en los condados de Tolosa y Provenza durante el siglo XII, cuando dichos territorios estaban en manos de vasallos tercamente independientes con filiaciones heréticas. Incluso en Alemania, las intervenciones papales contra el emperador fueron casi siempre realizadas en respuesta a súplicas de sus oponentes. Por lo tanto, para entender el impacto en la política europea de esta particular estructura imperial, es importante conocer los usos que se podían dar, en general, al poder papal. Aparte de para defender los derechos y territorios que se encontraban en su esfera de influencia más cercana, ¿para qué más podía servir el papado, por lo que respecta a los políticos de la época?
Ya hemos visto que el papa era un importante medio de jurisdicción y nombramiento. Estas funciones podían tener una utilidad tanto individual como general: podía convenir a toda clase de poderes apoyar las pretensiones papales, si el papado estaba dispuesto a ejercer sus derechos de un modo compatible con sus intereses. El interés papal en las cruzadas y su buena disposición a otorgar privilegios y poderes en relación con ellas eran atractivos adicionales para los poderes laicos: el honor y la redención espiritual que aparejaban las cruzadas eran divisas poderosas y, asimismo, la fiscalidad papal para las mismas representaba un valioso mecanismo en un periodo en el que todavía no se habían desarrollado otros medios de tributación. Las cruzadas eran especialmente compatibles con los intereses de los hijos más jóvenes y las ramas de cadetes, como los de la casa de Anjou –grupos de poder con recursos propios más bien reducidos, pero también con responsabilidades de gobierno territorial limitadas, especialmente en comparación con los reyes que habían liderado las cruzadas en ciertas ocasiones (y que podían favorecer así el traslado de familiares poderosos a una esfera donde el estatus y los recursos se podían expandir sin problemas)–. La expectativa general de que el papado defendería al estamento clerical –o cualquier aspecto que pudiera ser presentado de forma plausible como parte de él– estimuló considerables peticiones de apoyo: aunque casi ningún papa estuvo dispuesto a llevar las cosas demasiado lejos contra los gobernantes seculares, se podía prever un cierto apoyo pontificio que alterara los términos sobre cualquier disputa. Incluso las responsabilidades papales sobre la fe –la definición de la doctrina o la represión de las herejías y del pecado–podían atraer a los políticos con unos objetivos esencialmente seculares. Por ejemplo, como es sabido, las cruzadas contra los cátaros de comienzos del siglo XIII sirvieron como un mecanismo a través del que la corona francesa pudo imponer su autoridad sobre el Languedoc y contrarrestar la influencia de los gobernantes de Aragón, Gascuña y Tolosa. Y tampoco fueron exclusivamente los dirigentes seculares los que mezclaron política y asuntos de fe: con posterioridad a la cruzada, un obispo de Albi toleró el catarismo de los principales burgueses de su ciudad mientras estos aceptaran su jurisdicción; en el momento en que se mostraron partidarios de los intereses de la corte real, en 1299-1300, desató la inquisición contra ellos.
Había una variedad de vías a través de las que se podía invocar y manipular al papado, además de las obvias de apelar a su jurisdicción o sus intereses. Una era a través del cónclave que elegía a cada papa. El antiguo principio eclesiástico del gobierno consensuado se había combinado con la herencia romana para producir una monarquía electiva, con un derecho de elección concentrado, desde el año 1059, en manos de los cardenales, un grupo cada vez más definido de altos prelados con parroquias en Roma y cargos en la curia. Las elecciones papales, como era de esperar, estaban abiertas a todo tipo de presiones políticas –en especial de las grandes familias de barones de Roma, de cuyas filas provenían muchos de los cardenales, pero también de otros intereses seculares, como la casa de Anjou, cuya influencia a lo largo de Italia le permitió asegurarse varios papas extremadamente sumisos en las décadas de 1270 y 1280–. Las tendencias de la política eclesiástica también podían ser factores poderosos y llevar a la elección de papas conocidos por sus conocimientos legales, su espiritualidad o su apoyo a obispos, frailes u otras órdenes eclesiásticas. Pero estos dos tipos de presiones no eran realmente tan distintos. Tal como veremos, las divisiones eclesiásticas y los grupos de interés estaban frecuentemente entrelazados con los seculares, de modo que, por ejemplo, la elección en 1294 de Celestino V, un ermitaño decrépito, fue motivada por la conjunción de la presión angevina con la creencia de ciertos cardenales de que se requería un papa angélico para silenciar las críticas de mundanidad pontificia y calmar los temores apocalípticos. Celestino demostró ser un incompetente y su rápida sustitución por un papa-jurista de Roma más tradicional, Bonifacio VIII, no solo creó nuevas posibilidades políticas mediante la innovación constitucional de una abdicación pontifica, sino que además ayuda a determinar el patrón de lealtades heredadas por el nuevo papa –la enemistad de otras familias romanas, la inquietud de Carlos II de Anjou y la convicción por parte de los frailes franciscanos más espirituales de que finalmente estaba comenzando el reinado del Anticristo–.
Otros mecanismos de influencia sobre el papado eran más frontales. El Imperio eclesiástico era complejo, con muchas organizaciones y capas constituyentes cuyo poder podía organizarse de manera diversa en formas que –tanto en la teoría como en la práctica– podían amenazar la soberanía papal. Existían también, como veremos, numerosas ambivalencias en el derecho canónico respecto a la relación adecuada entre las corporaciones y sus dirigentes, al tiempo que las partes de la Biblia que reforzaban la supremacía petrina podían leerse de maneras diversas o ser contestadas por otros textos más abiertos a compartir la autoridad apostólica entre los eclesiásticos. Puesto que el papa no era el único que se enfrentaba a estos dilemas, los trataremos con más detalle posteriormente como un legado general de la teoría política y legal del siglo XIII y como un problema global al que se enfrentaban todos los gobernantes. Pero había un tipo de ataque ante el que los papas y otros prelados eran especialmente vulnerables a causa de su estatus espiritual y conviene introducirlo ahora, dado que jugó un papel muy importante en la política de la Iglesia desde mediados del siglo XIII hasta comienzos del siglo XVI. Es lo que a menudo se ha llamado el «ideal apostólico».
Las visiones apostólicas de la Iglesia esperaban que el clero se asemejara a Cristo y sus apóstoles: que fueran, de hecho, predicadores pobres, que carecieran de autoridad temporal y bienes terrenales. Estas visiones se extendieron a través de Europa con el conocimiento de los Evangelios y recibieron el impulso de las diversas herejías dualistas del siglo XII, que tendían a agudizar las distinciones existentes en las mentes de la gente entre complejos de ideas que vinculaban la bondad, el ascetismo y el espíritu, por una parte, y la maldad, la mundanidad y la carne, por la otra. Dos movimientos de finales de aquel siglo adoptaron dichas ideas aún con más fuerza: los «hombres pobres de Lyon», es decir, los valdenses, que acabaron quedando apartados de la Iglesia porque no aceptaban la autoridad particular del clero ordenado, y los seguidores de san Francisco de Asís, a los que se permitió entrar en la Iglesia porque, en general, ellos o sus líderes sí que la reconocían. El énfasis de los franciscanos en predicar y en la pobreza los capacitaba a la perfección para algunas de las principales preocupaciones del papado de comienzos del siglo XIII: la conversión de los dualistas que parecían alarmantemente numerosos en el corazón de la Cristiandad latina; el sacerdocio en las ciudades, donde, por una parte, la red parroquial no podía hacer frente a la creciente población y, por otra parte, los pobres se concentraban en grandes cantidades, y, finalmente, lo que se ha llamado la «revolución pastoral» –el comienzo de serios esfuerzos para extender el conocimiento y la práctica litúrgica cristianas de manera más extensa entre los seglares–. Entre el reconocimiento papal de 1209 y mediados del siglo XIII, los franciscanos se convirtieron así en un grupo numeroso y de enorme influencia, especialmente prominente en las universidades, las ciudades y las comitivas de los grandes hombres. Y desde dichas posiciones fomentaron una idea de Iglesia que estaba profundamente reñida con la posesión de autoridad secular y bienes terrenales.
Estas ideas causaron considerables problemas en el mismo corazón de la Iglesia a finales del siglo XIII, pero ya habían sido utilizadas contra el papado anteriormente. Era común que las representaciones del poder papal realizadas por los emperadores mostraran la autoridad eclesiástica como puramente espiritual y por ello intrínsecamente diferente a la autoridad laica, de modo que en 1232, por ejemplo, Federico II contraponía «la fuerza de la espada imperial» a «la unción del oficio sacerdotal».14 Pero, además, su posterior enfrentamiento con los papas Gregorio IX (1227-1241) e Inocencio IV (1243-1254) le llevaron a mantener dos posturas que acabarían siendo constituyentes. En 1239 apeló a los cardenales como senadores de Roma, solicitándoles la convocatoria de un concilio general de la Iglesia en el que se podrían juzgar los asuntos que había en juego entre él mismo y el papa. Evidentemente, a pesar de afirmar la existencia de un estado imperial de la Iglesia, esta maniobra también reconocía la de otro de carácter pontificio; también, a pesar de establecer precedentes muy poco deseables para el papado en caso de ser aceptados, restringía el ataque imperial a la figura del papa del momento. En 1245, sin embargo, tras seis años de penoso conflicto que culminaron en su deposición, Federico tomó un rumbo diferente, lanzando una crítica general contra la mundanidad de la Iglesia y pidiendo el regreso a la pobreza apostólica: la perversa confusión de los roles sacerdotales y temporales debía terminar y la Iglesia debía renunciar a sus propiedades. No parece que las cartas que envió sobre el tema a las diversas testas coronadas de Europa tuvieran mucho efecto y, evidentemente, el propio Federico había invertido demasiado en la Iglesia terrenal como para impulsar realmente su destrucción, pero la adopción de una perspectiva apostólica franciscana por parte de un gobernante laico constituía un anuncio de lo que estaba por venir: experimentos posteriores con el mismo cóctel tendrían efectos más profundos. Las ideas que atacaban directamente la legitimidad de la Iglesia tal y como estaba ordenada estaban siendo abiertamente discutidas en aquel momento y –por primera vez– una figura poderosa las utilizaba con fines políticos. Es cierto que una carencia de legitimidad no impide, en sí misma, que funcionen las estructuras, de modo que las de la Iglesia continuaron controlando y organizando grandes cuotas de poder, pero la importancia de aquella crítica potencialmente devastadora contra el predominio eclesiástico y su intersección con los tipos de conflicto constitucional a los que estuvieron sometidas todas las formas políticas medievales posteriores significaban que el papado entraba en nuestro periodo en una posición extrañamente ambivalente.
El Sacro Imperio Romano Germánico
Para los europeos occidentales el término «emperador» equivalía generalmente al del gobernante de los reinos alemanes unidos (regnum Teutonicorum o Teutonicum) en el centro de Europa, Lombardía (o Italia) y Borgoña (o Arlés). Era el reconstituido heredero del Imperio Romano Occidental, descendiente de Carlomagno, que había sido coronado emperador en Roma en el año 800, y más concretamente del rey de la Francia Oriental, Otón I, cuya coronación en Roma se había producido en el 962. A pesar de ser un imperio designado por Dios, participar normalmente en las cruzadas y disfrutar o hacer valer prerrogativas espirituales, especialmente en periodos de cismas o vacantes papales, la santidad del emperador no era tanto el resultado de unas pretensiones espirituales generalizadas como de una particular responsabilidad en la defensa de la Iglesia romana. Pero, aunque el rol imperial –ante todo temporal– fuera esencialmente diferente al papal –ante todo espiritual–, las pretensiones del emperador y del papa se solapaban constantemente. En periodos de conflicto con el papado, el emperador podía expresar sus derechos en los términos más absolutos posibles: podía esgrimir igualmente la metáfora de las dos espadas, o del sol y la luna (aceptando normalmente su rol lunar, pero a menudo insistiendo en que brillaba de forma independiente), y podía hacerse llamar dominus mundi. Con todo, cabe tener en cuenta que aquellas reivindicaciones se expresaban sobre todo ante el público papal –o, más ampliamente, ante el público italiano–. Aquellas grandes aseveraciones del emperador quedaban principalmente restringidas al espacio territorial de sus propios reinos. Incluso tras los decretos de la segunda Dieta de Roncaglia del año 1158, en que los derechos otorgados al emperador por el derecho romano se reclamaron por primera vez sobre los súbditos italianos, o en las elevadas circunstancias de convocar un concilio para resolver el cisma de 1160, Federico Barbarroja (1152-1190) reconocía la existencia de «otros reinos» más allá de su Imperio –los de Inglaterra, Francia, Hungría y Dinamarca, por ejemplo, eran citados en sus convocatorias–.15 Es cierto que el alcance del Imperio estaba menos claro al norte y al este, ya que los emperadores y sus vasallos invocaban desde el siglo X su jurisdicción sobre áreas cambiantes de Polonia, Silesia y el litoral báltico, hasta que la emergente corona polaca fue capaz de contenerlos y rechazarlos a todos a partir del siglo XIV. Pero, en cualquier caso, aunque muy extensa y con una serie de monarquías en su interior, lo cierto es que el «Imperio» era esencialmente en la mayor parte de sus aspectos una monarquía territorial.
Por ello trataremos muchas de las características del Imperio más adelante junto a otros reinos (de hecho, en este libro consideramos que, cuando menos el reino de los alemanes, no fue tan atípico como la tradición histórica ha tendido a sugerir). La mayoría de las peculiaridades del Imperio no procedían de su designación como «imperio»: los «reyes de Romanos» –como se denominaba a los reyes alemanes– que no obtuvieron la coronación romana o no se asignaron títulos imperiales gobernaron de la misma manera y sobre los mismos espacios que los que sí que lo hicieron. Más bien, la mayor parte de las diferencias se explican por la vasta extensión del Imperio y la inevitable interacción de su gobernante con el otro emperador occidental, el papa. Quizás haya solo dos o tres aspectos en los que la identidad imperial, en contraste con la identidad regia, fuera determinante para la historia de los emperadores y de sus tierras y vasallos.
La primera está relacionada con el derecho romano, que se recuperó y reconfiguró a partir de finales del siglo XI, especialmente en la ciudad de Bolonia, donde su estudio estuvo directamente fomentado y protegido por los emperadores Hohenstaufen. El Corpus iuris civilis, que es como se acabaron por conocer las principales colecciones de textos de derecho romano, asignaba roles y prerrogativas particulares al emperador de Roma y, en consecuencia, a cualquier gobernante que afirmara ser su heredero. Los emperadores del Sacro Imperio Romano Germánico fueron de los primeros en pretender dicho estatus –los más evidentes en el contexto italiano–. A partir de la década de 1150 Barbarroja y sus herederos emplearon terminología legal romana y reclamaron los derechos legislativos y judiciales de soberanía, notablemente completos, que se creía que el pueblo romano había entregado a su gobernante. Al hacer estas reivindicaciones los emperadores no eran, como veremos, especialmente diferentes: hacia el año 1200, y en algunos casos mucho antes, diversos reyes ya habían defendido un estatus similar en sus propios reinos. No obstante, la reivindicación del emperador de aquella soberanía jurídica era extremadamente importante para sus operaciones en Italia, donde el derecho romano ejercía un predominio particular y donde residía otro emperador plausible, en la figura del papa. En algunos aspectos, la importancia principal del estatus del emperador era negativa: quienes sustentaban el poder en Italia temían sus derechos legales e invirtieron grandes cantidades de energía en mostrarle resistencia –diplomática, militar y también conceptual, intentando encontrar justificaciones legales para limitar su poder–. Entre los motivos de la animosidad papal hacia los emperadores estaba la preocupación de que lo que habían obtenido (o se les había dado) como meros reyes pudieran mantenerlo (o reordenarlo) como posesiones del emperador, cuyos derechos absolutos, según el derecho romano, no podían ser alienados. Roma, los Estados Pontificios y el reino de Sicilia, todos ellos bajo señorío papal, podrían verse como posesiones inalienables del emperador y, aunque el papado tuviera una barrera de defensas contra dicha postura, su propia autoridad en aquellas áreas se volvía así rebatible por parte de aquellos que tuvieran el deseo y la capacidad de desafiarlo. Se daba una situación similar a lo largo del norte y el centro de Italia, donde había surgido un sinfín de ciudades-estado, señoríos y principados, usurpando la autoridad de obispos, condes y otros representantes del rey italiano/lombardo. Cuando dicho rey se reformuló como emperador romano recuperó claramente, al menos por ley, todo lo que había perdido. Por otra parte, las ciudades vulnerables también podían ver en el emperador una fuente de ayuda contra sus enemigos más cercanos. Es interesante que fuera la ciudad de Pisa, y no los príncipes alemanes, la que eligió primero a Alfonso X de Castilla como emperador en 1256, citando para ello un antiguo derecho histórico; en principio Pisa estaba buscando ayuda imperial contra sus vecinos toscanos propapales, pero al mismo tiempo aquel acto reflejó y afirmó un perdurable capítulo de entusiasmo italiano hacia la intervención e incluso la soberanía del Imperio que se desarrolló y articuló en los trabajos de Dante Alighieri y Marsilio de Padua a principios del siglo XIV. No importaba que el emperador solo pudiera materializar sus derechos de manera ocasional: como ocurría con el papado, los derechos imperiales estaban allí y otros podían invocarlos en su nombre, o contra las autoridades más inmediatamente hostigadoras. El solvente poder que las leyes y la historia de Roma conferían al emperador constituía, por tanto, una vigorosa fuerza allá donde el derecho romano fuera influyente y donde los emperadores, sus «vicarios» o sus aliados aparentes (como los «gibelinos») estuvieran activos. Por delante del resto, aquella zona era la propia Italia, pero todos los gobernantes del Imperio y su alrededor experimentaron en parte el mismo problema a partir de mediados del siglo XII: el derecho romano tenía el potencial de desestabilizar casi todas las pretensiones de autoridad preexistentes, y su potencial era evidentemente mayor allá donde las pretensiones del emperador quedaban involucradas de una manera más cercana.
Una segunda forma por la que el título imperial hacía del emperador más que un mero rey de los dominios bajo su influencia procede de otras de sus vinculaciones ideológicas. Para las siempre crecientes y multiétnicas tierras «alemanas» de la Alta y Plena Edad Media, las nociones de emperador e imperio parecen haber sido más reales que cualquier idea de reino alemán, por lo que Roma era en gran parte el centro de su política «regnal» o «nacional» tal como se daba por entonces. En el siglo XIII, con todo, esto estaba cambiando. La adición de mecanismos constitucionales que solo tenían aplicación en tierras alemanas –como las Reichslandfrieden o asociaciones de tierras de paz imperial, un procedimiento de elección más regularizado o el ejercicio legislativo de la jurisdicción– ayudaron a crear la sensación de un regnum específicamente alemán, con su propio interés común y sus propias costumbres junto a las de los länder o provincias, los municipios, los príncipes y las cortes reales o imperiales. En cualquier caso, no parece que esto redujera la conciencia de imperio en el espacio alemán. El rol del gobernante –llamado, recordémoslo, «rey de Romanos»– todavía se consideraba en términos imperiales, lo que significaba, entre otras cosas, que se esperaba de él que actuara en Italia y que defendiera, de manera más general, los intereses de la Cristiandad. Aunque las cuestiones políticas internas –el mantenimiento de la paz y otros asuntos similares– adquirieron un peso cada vez mayor en la política alemana, como en el resto de territorios, es importante tener en cuenta que el programa interior continuó siendo, en ciertos aspectos, una preocupación secundaria para el reyemperador: debía obtener la gloria más allá de los Alpes y conferir grandes títulos a sus vasallos; debía ser justo y mantener el orden, desde luego, pero no debía empantanarse en la disputas locales, para las que existían otros medios de resolución, y todavía en menor medida debía intentar reformar las instituciones de gobierno. Que los pueblos alemanes estuvieran menos inclinados a ver a su rey en términos domésticos o gubernamentales se ha considerado como una de las peculiaridades de la historia alemana, parte del Sonderweg (el «camino particular») tomado por los alemanes, y celebrado o abominado según la perspectiva que se tenga del pasado alemán. Es una cuestión que se ha exagerado con facilidad: los reyes Plantagenet de Inglaterra, por ejemplo, perseguían un imperio no menos deslumbrante que el de los Hohenstaufen y seguramente se vieron atrapados en el gobierno interno en contra de su voluntad, y en gran medida como un resultado no planeado de las estructuras fiscales y jurídicas que habían construido para exprimir a su reino. El ideal cruzado era probablemente tan importante para los reyes de Francia y Castilla como el ideal imperial para el rey de Romanos, y los gobernantes castellanos, cuando menos, no fueron mucho más activos que los alemanes en el gobierno directo de su reino. Pero la cuestión sí que pudo tener cierta importancia a la hora de determinar el patrón de desarrollo gubernamental de las tierras alemanas: podría ayudar a explicar por qué los emperadores se mostraron generalmente tranquilos ante las autoridades independientes reivindicadas y ejercidas por sus subordinados, y por qué gobernaron el Imperio con un perfil administrativo tan laxo. Además, el estatus imperial del rey no solo tenía importancia interna. La proximidad del emperador también era un factor que condicionaba la historia política de todos los territorios colindantes y solapados, desde los holandeses, flamencos y franceses en el oeste, hasta los polacos, bohemios y austríacos al este y el sur. También era un problema para la Iglesia, como hemos visto. En las políticas de reforma eclesiástica, que desde mediados del siglo XIII tendieron a tomar una dirección antipapal, el emperador era un importante foco de apelación y, en ocasiones, un activo protagonista. De hecho, en partes de Alemania e Italia no solo fueron las reivindicaciones de jurisdicción del emperador las que le convirtieron en una fuerza importante, sino también su implicación en las teorías y profecías reformistas –y no solo de fanáticos populares como el hermano Arnold de Suabia (florecientes en torno al año 1250) o fra Dolcino da Novara (c. 1250-1307), sino también ideas teológicamente fundamentadas como las de William of Ockham (c. 1287-1347) y Marsilio de Padua (c. 1275 - c. 1343)–. Este hecho confirió una poderosa aura sacral a las aseveraciones imperiales y reaparecería de manera drástica en la Alemania de finales del siglo XV, donde los concilios reformistas de Constanza y Basilea habían estimulado un proceso de «reforma imperial», lo que ayudó a preparar el camino para la aparición de Martín Lutero. Esta fusión entre política alemana y política eclesiástica era, pues, un consecuencia directa de la naturaleza imperial del rey en la región.