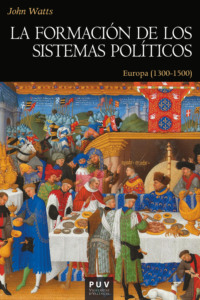Kitabı oku: «La formación de los sistemas políticos», sayfa 7
Una tercera característica del Imperio que adquirió mayor prominencia durante la Baja Edad Media e influenció el desarrollo político alemán fue su monarquía electiva. No está muy claro qué le debe exactamente este desarrollo a la dimensión imperial del reino, pero la acción de los pisanos citada anteriormente sugiere un vínculo. Si retrocedemos lo suficiente, todas las monarquías habían tenido un aspecto electivo (aunque la mayoría, incluyendo las de Alemania y Roma, también tenían un aspecto dinástico). En los siglos XI y XII, a medida que las normas para heredar la propiedad se formalizaron, la mayor parte de las dignidades seculares, incluyendo las monarquías, se convirtieron en básicamente heredables, aunque todavía se tenían que afrontar accidentes políticamente inconvenientes respecto a la herencia, al tiempo que el apoyo de otros para ejercer el poder seguía siendo tan importante como con anterioridad, por lo que la elección siguió en marcha en muchos países. Entre el año 936 y 1254, la corona alemana pasó, de manera sucesiva, por las familias de los Otones, los Salios y posteriormente los Hohenstaufen/Staufer, cambiando a cada nueva dinastía solo cuando la previa se había extinguido, se había desmoronado o había perdido su credibilidad. La elección tenía un papel en aquella línea de sucesión, pero no era un papel muy diferente al que ocupaban las ceremonias de homenaje, aclamación o coronación de otros países. A finales de siglo XII, no obstante, la elección se convirtió en Alemania en una cuestión central, dado que sus procedimientos estuvieron cada vez más definidos y los reyes y otros líderes comenzaron a tomar posiciones respecto a los aspectos electorales y hereditarios de la propia monarquía. La consolidación definitiva de la elección se dio en parte por razones de contingencia y practicidad política: el largo antagonismo entre los güelfos sajones y la dinastía gobernante durante los siglos XI y XII; la caída de la red de los Hohenstaufen a mediados del siglo XIII; la ausencia de un familia sucesora clara, que contribuyó a crear el interregno de 1254-1273; la casi igualdad de las principales dinastías que aparecieron a finales de siglo –los Wittelsbach, los Habsburgo y los Luxemburgo–, y, finalmente, la conveniencia de establecer un sistema satisfactorio que pudiera resistir la intromisión papal en las sucesiones disputadas. Al mismo tiempo, como sugiere este último aspecto, parece probable que las interacciones y comparaciones con el Imperio eclesiástico jugaran un papel importante. Si uno de los dos dirigentes gemelos del mundo era nombrado por elección, sin duda el otro también debía serlo. Ciertamente merece la pena resaltar que los derechos de los colegios electorales –los cardenales por un lado y los siete electores del Imperio por otro– se desarrollaron y expandieron de forma muy similar durante los siglos XIV y XV. Por otra parte, la monarquía electiva también acabó siendo normativa en los reinos de Bohemia, Hungría y Polonia, y, aunque en ello tuvo una parte de responsabilidad la influencia alemana, también jugaron su papel las contingencias locales y los propios condicionamientos constitucionales.
Nos queda, finalmente, comentar la naturaleza y alcance del poder de los emperadores a comienzo de nuestro periodo. Excepto por un breve espacio de tiempo al inicio del reinado de Alberto I (1298-1308), la etapa final del siglo XIII y aproximadamente la primera década del XIV contemplaron un inusual grado de acercamiento entre emperadores y papas, en tanto en cuanto una serie de gobernantes de nuevas familias se centraron en las tierras alemanas, mientras que los papas miraban de vez en cuando hacia el Imperio post-Hohenstaufen como un posible contrapeso al excesivo poder de los angevinos. Esta situación general, de hecho, significaba que el emperador era todavía una figura políticamente importante en gran parte del territorio en el que tradicionalmente había mantenido su dominio. Únicamente el sur de Italia había salido por completo de la órbita imperial a finales del siglo XIII: a pesar de que Rodolfo I (1273-1291) había renunciado a los derechos imperiales sobre las principales provincias de los Estados Pontificios (el ducado de Spoleto, la marca de Ancona y Romaña), las intervenciones imperiales en la misma Roma continuaron hasta mediados del siglo XIV y todavía duraron más las rebeliones proimperiales en áreas sometidas al papado. Asimismo, todavía a finales de la década de 1330 a Eduardo III le valía la pena buscar una vicaría imperial en los Países Bajos para facilitar sus acciones, mientras la pugna del rey Luis el Bávaro por dominar Alemania atraía la atención de todos los sistemas políticos vecinos. Por su parte, en el histórico reino de Borgoña/Arlés, donde los Anjou de Provenza eran la principal fuerza, el dominio imperial se había vuelto, ciertamente, poco relevante, pero incluso aquí se podía invocar contra las pretensiones de la corona de Francia, cuyos territorios y reivindicaciones en la región se habían expandido a lo largo de los siglos XIII y XIV.
No obstante, es importante tener en cuenta que, a pesar de que individualmente los emperadores tenían el potencial de proyectar su poder sobre casi cualquier parte de sus extensos dominios, sus medios para hacerlo habían menguado desde el periodo álgido de los Hohenstaufen (1138-1254). El crecimiento de los gobiernos urbanos y principescos, el fin de la hegemonía de los Staufer y unos veinte años de monarquía más bien ineficaces entre 1254 y 1273 significaron la dispersión de muchos de los estados imperiales al norte de los Alpes y redujeron todavía más la frecuencia de las intervenciones en el norte de Italia. Si bien los emperadores Wittelsbach, Habsburgo y Luxemburgo fueron capaces –como anteriormente los Staufer– de poner nuevos e importantes recursos privados (de sus erblände o tierras hereditarias) a disposición de la corona, dichos recursos estaban principalmente localizados en los bordes del Imperio y, como señoríos o reinos por derecho propio, pocas veces se podían emplear libremente en apoyo de los proyectos imperiales. No obstante, tampoco se deben exagerar estos cambios: el gobierno imperial había sido siempre una cuestión de persuasión, reivindicación e intervención selectiva; probablemente el viejo fisco había hecho más por mantener a los vasallos y oficiales del emperador –los ministeriales– que al propio gobernante, y, como veremos, Rodolfo tuvo cierto éxito reafirmando los derechos imperiales sobre él. A lo largo de los siglos XIV y XV la autoridad del emperador fue ampliamente solicitada en el área de la que hemos hablado y –habitualmente en coalición con otros gobernantes– a menudo podía hacer que la ayuda a sus aliados y solicitantes fuera efectiva. Así pues, se mantuvo como un factor importante en la historia política de Europa Central, tanto al norte como al sur de los Alpes.
El Imperio Oriental: Bizancio
Trataremos con mayor brevedad el tercero de nuestros imperios, y haciendo especial énfasis en la comparación. Generalmente se le conoce con el llamativo nombre de Bizancio, una versión latinizada del nombre original de la ciudad griega que posteriormente se convirtió en Constantinopla, pero su importancia real reside en ser lo que quedó de la parte oriental del Imperio Romano. Si se destaca la continuidad entre uno y el otro, era el más antiguo de los tres imperios aquí tratados, pero también era el menos influyente –desde luego en los asuntos de Occidente–. Mientras que la parte occidental del Imperio Romano se había desmoronado en el siglo V y pudo ser reconstruido desde cero por parte de los papas y emperadores, el antiguo núcleo de la parte oriental sobrevivió y otorgó un gran prestigio a sus líderes seculares y religiosos, como el propio «emperador de los Romanos» y los patriarcas de la Iglesia (ortodoxa), cuya figura principal era el patriarca ecuménico de Constantinopla. Sin embargo, la relación entre los poderes espirituales y temporales era bastante diferente a la de Occidente. Por un lado, el emperador y el patriarca obtenían fuerza el uno del otro y el emperador consideraba que podía intervenir en cuestiones de religión, mientras que, por otro lado, el patriarca ecuménico tenía pocas de las pretensiones terrenales del papado, o ninguna, al tiempo que presidía la Iglesia oriental, que se había separado de su equivalente occidental en el año 1054, de una manera extraordinariamente colegial. La Cristiandad ortodoxa era una fuerza poderosa en toda una vasta zona del sudeste de Europa y Rusia y disfrutaba generalmente de una mayor lealtad que la del propio emperador, pero era sensible a las etnicidades regionales y no requería de una unidad gubernamental general para poder funcionar. Se establecieron iglesias ortodoxas separadas en Serbia en 1219 y Bulgaria en 1235, y la sede metropolitana del Rus de Kiev se desvinculó en la práctica en la década de 1240. Si bien estos acontecimientos se deben en parte a la desintegración de las estructuras laicas del Imperio Bizantino durante aquel periodo, también reflejan algunas diferencias importantes en la naturaleza de la Cristiandad oriental y la occidental.
De forma similar a lo que ocurrió en Occidente, los paramentos ideológicos, materiales y rituales del Imperio de Oriente ejercieron una influencia considerable sobre los diversos poderes que se sucedieron a su alrededor en el transcurso de la Edad Media. Los dogos de Venecia, los reyes de Sicilia y los grandes príncipes, después zares, de Moscovia se inspiraron en formas e ideas imperiales bizantinas; en ciertos aspectos, lo mismo podría decirse de los otomanos. Pero, en contraste con sus equivalentes occidentales, el Imperio oriental era, hacia 1300, poco más que un modelo, una inspiración; tenía una existencia concreta muy pequeña, no solo fuera de sus reducidos dominios, sino incluso dentro de ellos. La conquista de Constantinopla en 1204 por los participantes flamencos, franceses y venecianos de la Cuarta Cruzada había llevado tanto al emperador como al patriarca fuera de la capital, había fragmentado el territorio bizantino restante en tres partes y había establecido una versión latina del Imperio en Grecia y Tracia que duró, en estado de gran anarquía, hasta el año 1261. Si bien tanto el Imperio como el patriarcado fueron restablecidos en Nicea por parte de exiliados constantinopolitanos, que retomaron el control sobre las tierras bizantinas al oeste de Anatolia, el resto de sus territorios, en torno a Epiro y Trebisonda, se mantuvieron apartados. La nueva dinastía de los Lascárida fue derrocada en Nicea por el líder militar Miguel Paleólogo, que se hizo con el trono en 1258 y conquistó Constantinopla en 1261. Aunque él y sus herederos lograron recuperar gran parte de lo que llamaríamos Grecia durante la siguiente centuria, el oeste de Anatolia se perdió rápidamente: sus lealtades fueron sacudidas por las disputas surgidas tras la usurpación y, mediante una mezcla de conquista e incorporación, cayó ante los turcos otomanos durante la primera mitad del siglo XIV. En el interior del Imperio la reconstrucción de los poderes públicos del emperador se mostró dificultosa, de modo que el gobierno quedó principalmente delegado en los municipios y magnates; la identidad romana e internacional del antiguo estado fue cediendo ante una etnicidad claramente griega que fusionaba elementos helenísticos y cristianos ortodoxos. Al comienzo de nuestro periodo, por lo tanto, el Imperio oriental era poco más que una conglomeración de territorios independientes agrupados en torno a Constantinopla y Tracia que compartían una cultura potente, pero local. Si esta evolución podía anticipar el descenso del papado al estatus de príncipe italiano y cabeza de una Iglesia partida y segmentada, o el del rey de Romanos a una posición similar en Alemania, cabe destacar que aquí ocurrió mucho antes. En Occidente, por el contrario, los imperios fueron estructuras políticas significativas para la totalidad de las dos centurias tratadas en este libro.
Los reyes y los reinos, los señores y los principados
Los reyes y los señores
Allá donde se conocían los derechos, títulos y atributos imperiales, eran reivindicados por otros gobernantes. Los reyes ingleses, franceses y españoles utilizaban el lenguaje imperial ya en el siglo X, mientras que los aventureros normandos que se convirtieron en reyes de Sicilia fueron coronados con vestimentas imperiales a partir del año 1130 y reivindicaron algunos de los poderes conferidos por el derecho romano ya desde la década de 1120, antes incluso que los emperadores occidentales. Casi cualquier gobernante con una cancillería podía afirmar ser una especie de emperador en sus propios dominios y, si fue solo a partir de 1200 aproximadamente cuando los reyes comenzaron a esgrimir términos como imperator in regno suo («emperador en su reino») o non recognoscit superiorem («no reconoce un superior»), no era porque acabaran de liberarse entonces, sino porque la difusión de los derechos romano y canónico requirió que expresaran su elevada autoridad en unos términos nuevos. Si las atribuciones de los imperios eran reivindicadas de forma tan extensa, ¿tiene sentido tratar a los reyes como una categoría separada? ¿Qué hacía a las monarquías ser diferentes?
En cierto modo, evidentemente, la pregunta es un tanto forzada. Hubo un gran número de reyes en la Baja Edad Media y la mayoría de ellos se mostraban satisfechos, la mayor parte del tiempo, utilizando aquella designación. La monarquía era en sí misma una idea, con poderosas legitimaciones bíblicas e históricas, y si bien recurría a los mecanismos de los imperios, no era absorbida por estos. Pero, al mismo tiempo, esta es una pregunta útil, puesto que nos recuerda que la monarquía era una estructura, un artilugio, y no algo que perteneciera por naturaleza a un determinado número de individuos; así pues, pese a todas sus implicaciones, no proporcionaba automáticamente el gobierno efectivo de un reino o de un pueblo. La distribución del poder de carácter regio fue siempre cambiante y también lo fue –tal vez de manera más sorprendente– la distribución de los propios títulos reales. Los siglos XI, XII y XIII habían visto aumentar el número de reyes formalmente reconocidos, al conferir el papa coronas a los gobernantes de Portugal y Sicilia, y de Serbia, Bulgaria y, de forma más breve, Lituania, mientras que el emperador hizo lo propio con Chipre, Polonia, Hungría y Bohemia, y lo contempló para Austria y Estiria. Al mismo tiempo, sin embargo, el mero título de rey –o incluso una elevada tradición monárquica– no tenía necesariamente fuerza política alguna. La antigua corona de Escocia, por ejemplo, fue desestimada por Eduardo I observando que «pese a que se llame “reino” a la tierra de Escocia, es solo un señorío, como Gales, el condado de Chester o el obispado de Durham», y algunos de los principales súbditos del reino estaban claramente dispuestos a aceptar dicha visión.16 Se ha argumentado que los reyes de Bohemia de los siglos XII y XIII solo lograron aprovecharse de su corona a corto plazo: su poder como duques era igual de grande, lo que ayuda a explicar por qué uno o dos de ellos se mostraron dispuestos a retomar su título anterior. Por su parte, a medida que a comienzos del siglo XIV el duque Vladislao Łokietek comenzó a sobrepasar al resto de duques de una Polonia que había permanecido dividida durante mucho tiempo, la adquisición de la antigua corona se convirtió en un importante objetivo político para él; pero no queda del todo claro qué fue lo que le dio sobre el resto de líderes polacos, más allá de una vaga preeminencia –al fin y al cabo tuvo que aplastarlos, igualmente, para poder acabar gobernándolos–. Por lo tanto, al tratar la monarquía debemos ser muy cautos a la hora de hablar sobre su plenitud o su firmeza, especialmente al inicio de nuestro periodo. Los reyes realizaban grandes proclamas y estas no hicieron más que aumentar, pero también vivieron entre otros potentados y en tiempos de una gran creatividad política. Por ambas razones, las formas de los regímenes de carácter regio fueron variables e inestables.
Había, quizás, dos aspectos principales de la monarquía medieval. En primer lugar, los reyes eran vistos en términos de su función social y política: eran axiomáticamente los gobernantes de pueblos y tierras. Los «pueblos» eran esencialmente agrupamientos políticos, definidos, sobre todo, por costumbres y rutinas compartidas en cuya configuración el propio gobierno del rey era un factor importante; las «tierras» se generaban mediante la realización de aquellas actividades y por asociación con los pueblos que las habitaban. El rex (el «rey») y el regnum (el «reino», en ocasiones el «gobierno real») se ayudaban de este modo a definirse y afirmarse el uno al otro, y para reflejar dicho fenómeno puede resultar provechoso tomar prestado de Susan Reynolds el útil término «regnal».17 Como parte de su autoridad «regnal», los reyes poseían desde antiguo conjuntos de presuntos derechos sobre tierras y pueblos, muchos de los cuales tenían una naturaleza implícitamente pública o gubernamental. Se decía normalmente que eran los propietarios de grandes cantidades de territorio, en especial de las zonas boscosas y montañosas sin cultivar. Tenían derecho a imponer tributos sobre las personas, o sobre los arados, los hogares o las áreas de tierra cultivada. Imponían obligaciones de mantenimiento a los que estaban en las proximidades de los caminos, puentes y castillos (y reclamaban a menudo su autoridad general sobre estos últimos). Ejercían jurisdicción sobre los crímenes mayores y promulgaban códigos legales. Sus súbditos estaban generalmente obligados a ofrecerles hospitalidad mientras recorrían el reino y normalmente les debían servicio militar en tiempos de guerra. Reclamaban un derecho exclusivo sobre recursos poco frecuentes –la sal y los metales preciosos, los restos de naufragios y animales salvajes–, y a menudo hacían valer un control específico sobre los judíos y sus propiedades. En la mayoría de reinos, en la práctica, estos regalia o atributos reales eran ejercidos por muchos otros gobernantes aparte del rey, pero el hecho, o la ficción, de su naturaleza regia era ampliamente reconocido. Por otra parte, los textos y los rituales reforzaron la asociación de los reyes con el gobierno. Un influyente axioma del polígrafo del siglo VII Isidoro de Sevilla explicaba que el título de rex derivaba de a regendo, a recte agendo («de gobernar, de hacer lo correcto»), por lo que los reyes estaban asociados a un liderazgo moral, adquiriendo así su gobierno un elevado estatus ético; dicho fenómeno, además, se multiplicaba por la semisacralización de la monarquía en los rituales de la unción, el canto de las Laudes regiae («alabanzas regias»), la cura de la escrófula y otros elementos de lo que los franceses llaman la religion royale. Todos estos factores se combinaban vinculando las concepciones de la monarquía no solo con la alta autoridad, sino también con las expectativas de gobierno y bienestar general de la gente que vivía conjuntamente bajo la autoridad del rey. Y de estas expectativas surgían las nociones de reino y de gobierno real que podían dar la medida de la acción de los reyes.
Al mismo tiempo, los monarcas eran también grandes señores. Dominus rex, «el señor rey», era el título habitual del rey de Inglaterra y, aunque era una simple cortesía, plasmaba un aspecto esencial de su naturaleza. El señorío era el ejercicio de poseer un territorio y de algo cercano a poseer unos hombres. Más allá de los poderes generales que los reyes podían reclamar o ejercer sobre sus reinos, también había cosas que consideraban su propiedad en particular: tierras, a menudo conocidas como «dominios»,18 de la palabra latina para señorío; palacios y castillos; siervos y ministros; tenentes, vasallos y hombres encomendados, que aceptaban el señorío real –algunos a través de elaboradas ceremonias de homenaje y fidelidad, y otros de manera preceptiva, pagando derechos o simplemente sometiéndose–. El instinto posesivo del rey se extendía a menudo más allá de sus reservas, su familia (la casa o el séquito) y sus tenentes, hasta el resto de sus regalia –pese a sus connotaciones de derecho y deber públicos, el rey también las utilizaba y administraba, vendía y prestaba (o incluso extendía) según su conveniencia–. Con el paso del tiempo, como veremos, los recursos del gobierno real acabaron siendo distinguidos con mayor claridad de las posesiones privadas del gobernante, así como siendo vistos como una especie de propiedad pública, aunque los reyes mantuvieron una libertad de acción básica con todo aquello que tenían a su disposición y continuaron manejando su autoridad, en muchos aspectos, en términos señoriales. El señorío regio, al fin y al cabo, no solo beneficiaba al monarca. Aunque las relaciones entre señores y hombres eran por regla general forzadas y discutibles, y ambas partes eran propensas a aprovechar las debilidades del otro, el señorío no solo consistía en la fuerza: estaba moldeado por convenciones y tradiciones, e implicaba reciprocidades; la gente podía querer la protección de los señores, o también los feudos (concesiones de tierra o dinero), favores y privilegios que podían conferir. Los reyes y los señores eran aguerridos, audaces, imperiosos y violentos, pero las costumbres de la sociedad aristocrática también les exigían ser hospitalarios, generosos, justos, corteses, flexibles y misericordiosos, según lo requiriera la ocasión. Tal como sugieren estas cualidades, el señorío era una forma de gobierno altamente personal, lo que no significa que simplemente dependiera del carácter individual, sino más bien que implicaba la interacción directa con individuos, la gestión de relaciones personales y la atención a las necesidades y las faltas de cada uno. A través de una gestión eficaz de sus recursos –tanto de su propiedad como de sus hombres– el rey podía mantener su poder sobre los otros señores del reino, vinculándolos, a ellos y a sus hombres, a su servicio y materializando así su autoridad global. Por todo ello el señorío era tan esencial para la tarea de la monarquía como el ideal más habitual de la autoridad «regnal» que hemos tratado anteriormente.
De hecho, ambos aspectos de la monarquía eran reproducidos por el conjunto de la sociedad en mayor o menor medida. Había otros señoríos que funcionaban más o menos del mismo modo que el del rey, pero normalmente en una escala menor y viéndose afectados por los señoríos más grandes que tenían a su alrededor y por encima. Asimismo, generalmente cada titular laico de una dignidad, un oficio o un feudo presidía alguna clase de comunidad con respecto a la cual tenía responsabilidades globales, como el rey respecto al reino. Cualquiera de los dos aspectos podía ser mucho menos elaborado o articulado cuando era esgrimido por un castellano, un «burgrave», un baile o un barón, y el equilibrio entre lo que podríamos llamar propiedad y cargo podía variar según el rol de cada uno, pero en cualquier caso cabe recordar que la singularidad del oficio monárquico con respecto a los otros no debe exagerarse, especialmente con anterioridad al siglo XIII. Los condes y duques del norte de Francia, los Países Bajos y las tierras alemanas, algunos de los cuales controlaban tanto territorio como sus supuestos señores, ejercían muchos de los mismos derechos que los reyes en sus dominios, recibían la completa lealtad de sus súbditos y adoptaban muchas de las afectaciones culturales de la monarquía, incluyendo las ceremonias o la investidura, aunque se contuvieran a la hora de llamarse reyes. Más al sur, no había mucha diferencia entre los reyes de León, Castilla y Aragón, por una parte, y los condes de Barcelona, Tolosa y Provenza, por otra –de hecho, cuando Aragón y Barcelona se unieron en el año 1137 el condado no se subordinó al reino, sino que continuó siendo una unidad completamente separada (y mucho más poderosa)–. Incluso a una escala menor, príncipes locales como los condes de Chester, los obispos de Durham y los señores de la marca de Gales ejercieron un poder casi regio y generalmente autónomo en sus señoríos fronterizos, a pesar de su lealtad general al poderoso rey de Inglaterra. Es cierto que los reyes tenían muchas ventajas políticas: estaban abundantemente dotados de legitimaciones míticas e históricas; sus rituales de entronización eran a menudo especialmente elaborados, incluyendo de manera habitual la unción con santos óleos, lo que les permitía reivindicar un estatus sagrado; normalmente tenían medios superiores de atraer servicios, guardar registros y generar publicidad; podían reivindicar cualquier regalía y por regla general disponían de grandes recursos diseminados por extensos reinos, y, además, generalmente disfrutaban del apoyo de los eclesiásticos y eran capaces de aprovechar las nuevas técnicas de gobierno antes que el resto de señores. Todos estos aspectos les conferían un tipo de poder y autoridad que les permitía supervisar, o incluso traspasar a las autoridades menores sobre las que se proclamaban superiores. La mayor parte del tiempo obtenían la adhesión de los otros con poco esfuerzo, dado que la autoridad real era frecuentemente útil para el resto de poderes además de para el propio rey. Si algo diferencia de manera provechosa el estatus de rey del de señor es que generalmente el primero no reconocía superior alguno, mientras que el segundo sí que lo hacía –aunque fuera de modo reticente, pragmático y cambiante–. Esta diferencia era mucho más significativa en algunos periodos que en otros, y no debemos extraer de ella una sensación de que el gobierno real tenía automáticamente una fuerza normativa o una legitimidad abrumadora sobre los habitantes del territorio. Los documentos reales, la apologética realista y la historiografía de tipo nacionalista camuflaban normalmente las limitaciones de la autoridad real, describiendo sus frecuentes fracasos como antinaturales o fortuitos, e interpretando el apoyo interesado y condicional de otros poderes como evidencia de lealtad o sumisión. Frecuentemente los reyes no eran eficaces y a menudo sus intervenciones eran importunadas y contestadas; otros poderes también podían contar con sus propias lealtades; otras comunidades y sus líderes a menudo podían tener mayor significación que las de tipo «regnal». Una perspectiva equilibrada sobre la monarquía, que reconozca sus poderes sin asumir una preeminencia natural, es una de las bases esenciales para comprender la política del periodo. Con el tiempo, un proceso de diferenciación acabaría elevando el estatus de los reyes y reduciría, o contendría, el de los señores. Pero este proceso no era directo ni lineal y su primera fase importante había tenido lugar con las transformaciones de jurisdicción iniciadas en los siglos XII y XIII.
La revolución en la ley y la justicia
En los doscientos años que pasaron entre aproximadamente 1100 y 1300, la difusión de la alfabetización y de la conservación de registros, el desarrollo de las nociones de oficio asociadas a la reforma eclesiástica, el surgimiento de universidades y studia o escuelas de educación superior en las que se podían formar los altos cargos, junto con el impacto del derecho común –canónico y romano–, tuvieron profundos efectos sobre los gobernantes. Se desarrollaron técnicas de contabilidad y supervisión que aumentaron la capacidad de opresión del señorío y reforzaron las ambiciones de gobierno. Se hizo posible, cuando menos en teoría, separar las funciones de los oficiales de la posesión de la propiedad. La escritura permitió que las decisiones fueran comunicadas de manera más fácil y ello permitió que hubiera un mayor poder de decisión y una mayor innovación en los centros de autoridad (y también más conflicto, cuando los resultados de dichas actividades llegaban a las provincias). Muy a grandes rasgos, se puede decir que el principal efecto de estos desarrollos del siglo XII fue que en primer lugar los reyes y posteriormente otros grandes señores pudieron administrar sus dominios directos y regular a sus dependientes con mayor eficacia. Tradicionalmente se ha considerado que fue la gran época de la «monarquía feudal», pero lo que esto significa realmente es que fue el primer periodo en que se pusieron por escrito las leyes y costumbres de tenencia feudal, de modo que se produjeron progresos en los medios de gobierno y explotación. No sorprende que dichos procesos estuvieran repletos de conflictos, dado que los señores y vasallos buscaban definir relaciones y costumbres anteriormente negociables de una manera que les beneficiara. En estos conflictos los reyes, como únicos señores que no eran a la vez tenentes, tenían a menudo ventaja. En Francia, por ejemplo, Luis VII (1137-1180) y Felipe II Augusto (1180-1223) controlaron su jurisdicción feudal con tanta eficacia que fueron capaces de revisar los términos de los homenajes, aceptando apelaciones de los subtenentes y corroyendo así la autoridad de los príncipes. En Inglaterra, donde los mecanismos centralizados de gobierno habían sobrevivido a las redes feudales, los reyes del siglo XII fueron más o menos capaces de erradicar los poderes judiciales de sus inferiores, estableciendo un sistema legal común bajo dirección regia que a mediados de siglo XIII había eliminado a la mayoría de sus competidores. Con todo, este era un desenlace poco habitual. Para los grandes vasallos a menudo era posible reforzar su dominio sobre los menores, en ocasiones porque aplicaban las mismas mejoras –cortes más eficaces, exigencias más precisas– a sus propios tenentes, o porque desafiaban la intromisión real y negociaban concesiones. Las medidas de Federico Barbarroja para extender y definir sus derechos feudales sobre los principales magnates del Imperio, por ejemplo, dieron como resultado el surgimiento de un estamento privilegiado de príncipes, cada uno de ellos con un control más completo sobre sus dependientes.