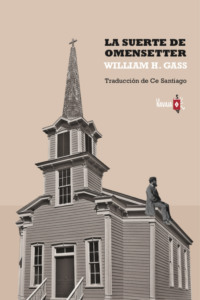Kitabı oku: «La suerte de Omensetter», sayfa 3
EL AMOR Y LA PENA DE HENRY PIMBER
1
Brackett Omensetter era un hombre ancho y feliz. Sabía silbar como silba el cardenal rojo en la nieve espesa, o zumbar como zumba el tímido blanco al salir de su refugio, o ser la alondra que ante el cielo sofoca una risita. Conocía la tierra. Metía las manos en el agua. Olía el olor limpio del abeto. Escuchaba a las abejas. Y reía con una risa profunda, fuerte, amplia y feliz siempre que podía, que era a menudo, un buen rato y con alegría.
Le dijo a su mujer: cuando llegue la primavera nos iremos a Gilean en el Ohio. Que es un lugar estupendo para el chico que estás gestando. El aire es puro.
Así pues, cuando la nieve se hundió en silencio en los arroyos; así pues, cuando los lechos de los ríos estaban marrones e imperiosos; cuando el viento rondaba hambriento las ramas desnudas de los árboles y las nubes eran serpentinas; entonces Omensetter dijo: se acerca el momento y hemos de prepararnos.
Lavaron la carreta. Plancharon sus ropas de los domingos. Les trenzaron el pelo a sus hijas. Hicieron todo aquello que no importaba. Les hizo sentir bien.
Cepillaron al perro. Apilaron con esmero la leña sobrante del invierno. Se dieron los unos a los otros una buena cantidad de pellizcos en el trasero. Todo cuanto no importaba y les hacía sentir bien, lo hicieron.
Llovió una semana. Después Omensetter dijo: parece que estamos listos, ¿nos vamos?
Apilaron sus pertenencias en la trasera de la carreta. Las amontonaron, unas encima de otras: flameantes cobertores con pompones y colchas recosidas con retales, orondas bolsas de ropa y sacas de zapatos y labores y un mantel de lino con manchas que los platos siempre ocultaban; dos sillas con peldaños, un taburete y una mecedora Boston, un banco de trabajo de roble bastante duro y elocuente, una mesa de hojas abatibles cuyo tablero tenía caras e iniciales grabadas por alguien que no conocieron jamás; jarras, una vista enmarcada del río Connecticut, unas botas de agua; y en cajas: cucharas de madera y sartenes y las tapas del fogón y paños para mangos de recipientes y cacerolas, una cubertería de hojalata y unos medallones chapados en níquel y un mondadientes, en alguna parte, con un fino baño de oro y una delicada cadena, un grabado a media tinta de san Francisco dando de comer a las ardillas, varias herramientas para moldear el cuero, dos cálices de peltre y trece vasos para la gelatina, siete libros (tres de ellos obras sobre pájaros del reverendo Stanley Cody); una colección de anillos de juguete en latas de tabaco y de collares de arroz enhebrado, piedras ambarinas y figuras diminutas de porcelana y perros y gatos y caballos estampados en metal y dos húsares de plomo con sombreros altos y las armas torcidas cuya pintura roja casi se había desgastado del todo; clavos de diez y veinte centavos, muñecas hechas con cadenetas cosidas de tela rellena, platos pequeños y vasijas enormes, una escarapela de papel, cuatro arañas planas muertas hacía mucho y guardadas debajo de una piedra en el fogón; un serrucho, un martillo, una escuadra, una almádena, otros objetos a los cuales llamaban muñecas pero que eran más bien hierba prensada o piñas o palos con formas extrañas o piedras raras; cualquier clase de caparazón de tortuga, de cascarón de petirrojo o de concha de caracol; y no en cajas: un barril y un arado desmontado, una azada, una pala y un hacha, una mantequera, un balde de madera y una tabla para la colada, y una gran palangana blanca y un gran cántaro blanco y una gran cacerola blanca y esmaltada con la tapadera descascarillada que por las mañanas estaba terriblemente fría; una escopeta y varios arreos y una rueca, una brújula que siempre apuntaba al sudoeste en un estuche de cuero, y flechas para que el chico aún por nacer disparara a las hojas que caen y a los gorriones en otoño. Las apilaron, una encima de la otra, hasta que en la carreta se hizo una torre. A lo alto ataron la cuna. La torre se tambaleó al ponerse en marcha la carreta. Dijeron: igual se cae todo por el camino, pero en realidad no lo pensaban, y no se preocuparon de cubrir nada. Pues claro que va a escampar, dijeron, y así fue. Omensetter enganchó el caballo a la carreta. Se montó con una gran floritura y se dirigió al mundo con los brazos. Todos disfrutaron con aquello. La mujer de Omensetter se subió también. Ella apoyó una mano en su muslo y le estrechó la rodilla. Las hijas de Omensetter ulularon en la trasera. Se acurrucaron debajo de las colchas. Se hicieron una casa en la torre. Todos rezaron por el muñeco de nieve muerto una semana atrás. Entonces Omensetter sofocó una risita, ladró el perro y salieron hacia Gilean en el Ohio donde el aire era puro y bueno para los chicos. Tras ellos dejaron, donde hubieron compartido besos y charlas, el ligero gotear del agua desde los aleros de su último hogar feliz.
Todavía quedaban algunas personas en Gilean cuando llegó Brackett Omensetter. No había llovido, cosa rara, en todo el día. El remolque de George Hatstat se había quedado atascado en el lodo de South Road a pesar de que South Road desaguaba en el río, y Curtis Chamlay se había dado la vuelta en su carreta aquella tarde en la colina occidental, hombre terco que era, tres horas después de que esta empezara a derrapar por los ribazos amarillos. Eso significaba que la colina estaba intransitable dado que la otra ladera estaba por lo general peor. En consecuencia todos quedaron absolutamente maravillados al ver la carreta de Omensetter deslizándose cuesta abajo y remolcar su tambaleante cumbre de muebles y herramientas y ropas hasta el interior del pueblo por detrás de un solo caballo maltrecho. Miraron las colchas sin proteger, las cajas y los zancos, el perro embarrado, la bamboleante cuna atada a lo más alto con asombro desconcertado, pues durante todo el día, en la distancia, cargadas nubes grises habían dejado caer sus aguas en los bosques, e incluso mientras observaban la llegada de la carreta, lejos sobre la colina occidental, a la luz del sol que desde allí brillaba, había una zona de lluvia claramente definida.
Parando tan solo para pedir indicaciones, Omensetter condujo enseguida hasta la herrería, berreando su nombre antes de que la carreta se hubiese detenido del todo y anunciando su oficio con voz enorme y áspera a la vez que se bajaba de un salto, hundiendo tanto sus talones en el suelo blando que por un momento este lo retuvo, dando tumbos, mientras se frotaba la nariz con la parte superior del brazo y Matthew Watson aparecía en el umbral parpadeando y sacudiéndose el mandil. Omensetter corrió a la fragua y se inclinó sobre ella con ansias, alabando la belleza y la calidez del fuego. Se tambaleó mientras se golpeaba una pierna que dijo que le hormigueaba, con la cara roja por las brasas y ondeando su sombra. Mat le preguntó qué asunto le traía. Omensetter gimió y bostezó, desperezándose con tal esfuerzo que le entró un escalofrío. Luego con una callada exclamación se arrimó a Mat y cogió un trozo de cuero del banco de trabajo; con él se envolvió el dedo como con un rizo de pelo; dejó que poco a poco se enderezara. Lo sostuvo con delicadeza en sus enormes manos marrones, frotándolo con el pulgar a la vez que hablaba. Lo hizo con monótona voz de ensueño cuyo flujo interrumpía de vez en cuando para escudriñar los rebordes de la tira que sostenía o para abatirla bruscamente contra su propio muslo, sonriendo ante el sonido del chasquido. Era muy bueno, dijo. Empezaría mañana mismo. En el pueblo no había nadie iniciado en el cuero, y Mat tenía muchísimas cosas que hacer. En efecto, aquello era cierto, pensó él. Ya vería Mat cuánto lo necesitaba. Movía rítmicamente el pulgar. Sus palabras eran felices y confiadas, y si las dudas de Mat suponían algún obstáculo, con serenidad fluyeron en torno a aquellas. Trabajaré muy bien y te puedes permitir sin duda contratarme. Antes de que Omensetter se marchara, Mat le dio el nombre y las señas de un amigo suyo, Henry Pimber, que tenía una casa que quizás le alquilara, ya que estaba vacía y desintegrándose y que se encontraba a la orilla del río igual que una rana.
Henry Pimber sonrió al ver las ropas embarradas de Omensetter, a las niñas apoyadas contra un costado de la carreta, riendo; a él corriendo, al perro ladrando, a la esposa plácida, alejada; si bien tenía en mente más que nada a su propia esposa, ahora callada en la cocina, empeñada en oír. Láminas de agua relucían aún en el camino; murmuraba el cielo; la carreta sin embargo iba sin cubrir, las pertenencias apiladas en una torre; y Henry notó cómo el asombro le movía los hombros. Tres moscas caminaban sin pudor por la mosquitera que los separaba. Los alambres cuadriculaban a Omensetter. A Henry le pareció que estaba gordo y que hablaba con unas manos recias y sumamente bronceadas. Tenía el cinturón apretado pese a llevar tirantes. El pelo negro le caía por la cara y había dejado en el porche restos de barro, pero su voz era musical y dulce como el agua, sus labios húmedos sonreían alrededor de sus palabras, sus ojos destellaban desde la superficie de su habla. Dijo que trabajaba para Watson, arreglando arreos y echando una mano. Henry reparó en que había pintura obstruyendo varias cuadrículas de la mosquitera. Aquel tipo tenía un desgarrón en una de las mangas, y las uñas se le habían amarilleado. Goteaba arcilla de sus botas al porche. La esposa de Henry estaba ya en el recibidor, yendo y viniendo de puntillas. Se sujetaba las faldas. Dijo que se llamaba Brackett Omensetter y que venía de cerca de Windham. Era honrado, según dijo. Moscas tan pronto, pensó Pimber, y el matamoscas en el granero. Pero eran algo en lo que fijar la vista y por un momento lo agradeció. Luego su visión se deslizó más allá de la mosquitera y recibió la herida terrible de la sonrisa de aquel hombre. Le sorprendió su propia debilidad y se dejó caer pesadamente contra la puerta. Tenía un caballo, dijo Omensetter. Tenía un perro, una carreta, una mujer encinta y dos chiquillas. Necesitaban un lugar en el que vivir. Ni grande ni lujoso. Un cuarto para las niñas. Tierra suficiente para un pequeño huerto y alimentar al caballo. Henry quedó a la escucha de lo que decía su esposa y sacudió la cabeza. La mosquitera no era protección alguna –fútiles diagramas de aire–. Cambió el peso de pie y las cuadrículas obstruidas emborronaron la mejilla de Omensetter. El barro le llegaba a los muslos. Colgaba de las ruedas de la carreta y formaba cuajos en la tripa del perro. No tenía los dientes limpios del todo. Henry se dio cuenta de que tenía el mentón pronunciado y la misma solemnidad que Matthew Watson, la misma lentitud y cautela, como él la cabeza llena de gansos imaginarios, reproduciendo en ella continuamente el sonido de una escopeta, y sin embargo Omensetter lo había abrumado al instante, apaciguado sus temores, atendido a sus dudas y reemplazado su acostumbrada suspicacia con una confianza casi negligente; pero haber enviado a Omensetter a verlo de aquel modo no era algo típico de él, ya que Watson sabía muy bien que la antigua casa de los Perkins, que hacía bien poco había heredado Pimber, estaba muy pegada al río y que cada año era presa de las crecidas. Estaba perdiendo la pintura y la maleza no tardaría en hendir el porche. Henry suspiró y tiró de la mosquitera. Había abrumado incluso a Matthew. Matthew, que solo atendía a los fuertes graznidos de los gansos y a su propio martillo, y a quien el fuego de la fragua casi le había calcinado la vista.
Tenía una casa, dijo finalmente Henry. Estaba bajando South Road cerca del río, pero no había pensado en alquilarla tan de sopetón, en una época del año como aquella. Había algunos inconvenientes… Omensetter se abrió de brazos y Pimber, temblando, rio. Lo ve, ya está; cuidaremos de ella y la mantendremos en buena vida. Pimber apretó el puño ante aquella curiosa frase. Su mujer estaba en el recodo de la puerta, sujetándose las faldas, respirando con cautela. Está bajando South Road, eso sí, dijo él, y cerca del río. A todos nos encanta el agua, dijo Omensetter. Lucy y yo le sentamos bien a las casas y pagaremos con prontitud.
¿Habrase visto semejantes botas? Cinco tablones estrechos entre sus pies. Tres moscas ganando de nuevo la mosquitera. Las sombras de las nubes en las cristaleras de agua. El suave frufrú de su esposa. Y aquel hombre orondo hablando, sus manos ondeando. Tiene un botón de la camisa roto. Lamparones bajo los brazos. Sus dedos rechonchos que se aferran al aire como queriendo detenerlo. Es-cushe. Es-cushe. El perro pasa corriendo por debajo de la carreta. Nuestras mujeres se llaman igual, se sorprende diciendo Henry.
Lo ve, ya está, dijo Omensetter, como si sus palabras incluyeran una explicación.
Pimber rio otra vez. Está bajando South Road, iré a por la llave. Al alejarse la oyó crujirse los nudillos. Estaba detrás de él tiesa e inmóvil como un palo, lo sabía. Tampoco le haría gracia que hubiese barro en su porche. Él dijo los días de la semana. Siguiendo la costumbre de su padre. Dijo los meses del año. Luego salió por detrás a por su caballo y se preparó para ponerse al corriente de sus crímenes durante la cena. Cinco tablones entre sus botas. Barro en cada escalón. Le faltaba medio botón. ¿Cuántos en la bragueta? La cara se le quebraba al reír. Dios, se preguntó Henry, santo dios misericordioso, ¿qué me ha entrado de pronto?
Omensetter dejó la carreta fuera toda la noche, y a la mañana siguiente bajó a caballo South Road y sacó del barro el remolque de Hatstat donde el día anterior tres caballos habían patinado, coceado y trastabillado. Luego fue a trabajar tal como dijo que haría, llevándose consigo al pueblo el carro de Hatstat mientras su mujer, sus hijas y el perro metían los objetos de la carreta y limpiaban la casa. Henry se despertó al amanecer. Su mujer estaba feroz. Envuelta en ropa de cama lo encaró como un fantasma. Él se demoró de camino a la casa de los Perkins hasta que oyó los gritos de las niñas. Trató de ayudar y de ocuparse por tanto de cuanto pudo: echó a hurtadillas un vistazo en las cajas y se sentó en las sillas y de habitación en habitación retrocedió disculpándose frente a escobas y mopas y el agua que estas despedían, observando y recordando, hasta que, obedeciendo a un impulso abrumador, pasmado y desconcertado por este, pese a que lo colmara del más delicioso de los placeres, a escondidas se metió en la boca una de las cucharas de latón. Pero este acto acabó por asustarlo, en especial el deleite que le produjo, y no tardó en volver a disculparse por estar en medio, y se marchó.
Hatstat dio las gracias a Omensetter con gentileza, y tanto él como Olus Knox, que, con su caballo, había ayudado a Hatstat el día anterior y se le habían embadurnado de barro las ropas y se le habían inflamado las ingles, más adelante le contaron a los demás cosas estupendas sobre la suerte de Omensetter y, al mismo tiempo, pensaron en las crecidas.
Durante una semana cayó la lluvia y creció el río, agua embistiendo agua, en mitad de la confluencia una fina capa de tierra y aire subía y bajaba. La lluvia golpeó sin pausa el río. Desaguó South Road. Bancos de arcilla pasaban deslizándose en silencio, se formaron charcos; los riachuelos se volvieron arroyos, los arroyos torrentes. Tablones dispuestos para cruzar la calle se hundían y se perdían de vista. Todos llevaban botas hasta las caderas, quienes tenían. Todos se preocuparon por el sur.
No le contaste lo del río, verdad que no, decía ella de repente. Ahora cada vez que Henry estaba en casa su esposa lo seguía en silencio y en venenosa voz baja lo sorprendía con la pregunta. Ella esperaba a que estuviera a la mitad de algo, como rellenarse la pipa o sentarse a leer, a menudo cuando no tenía ni idea de que ella estaba cerca, mientras se afeitaba o se abrochaba los pantalones. No le contaste lo del agua, ¿verdad que no? ¿Cómo te vas a sentir cuando el río suba y tú estés allí abajo en un bote, rescatándolo? ¿O acaso no tienes intención? ¿Es peligroso aquello cuando el río se desborda? ¿No podrías ahogarte?
Podría, podría. ¿Quieres hacer el favor?
Luego ya no tendría esposo del que avergonzarme… No le contaste lo del río, ¿verdad que no?
Ya lo sabe, dijo él; pero su mujer le ofrecía una sonrisa dulce y amable, y apenada se alejaba. Él intentaba leer o afilar su navaja –continuar con lo que fuese que hubiera interrumpido ella– pero de repente estaba otra vez de vuelta.
¿No podría ahogarse él?
Antes de que pudiese dirigirle una respuesta había pasado ya a otro cuarto.
¿Te refieres a que vio la marca del agua en la casa? ¿Por eso lo sabe?
Lucy, le dije que estaba bajando South Road.
Ella se echó a reír.
Y él conoce South Road, ¿verdad que sí? ¿No es de Windham? De manera que le dijiste que estaba bajando South Road. ¿Vio la marca en la casa o el musgo en los árboles?
Oh, por el amor de dios, para.
Esas cosas maltrechas que traía apiladas en la carreta quedarán a flote.
No lo harán.
Aun así no pareció importarle, verdad que no, que fueran a mojarse o no. Me da que no es buena señal por parte de un casero responsable. Tendrías que haberte dado cuenta al primer minuto, supongo, que con barro en las botas y la ropa y una carreta llena de trastos totalmente a la intemperie.
Lucy, por favor.
Todos y el bebé que ella lleva dentro… en tierras tan bajas.
Cállate.
Cuando él se levantaba de la silla o soltaba la pipa o estampaba la correa de afilar contra la pared, entonces ella se iba, pero no antes de preguntarle cuánto le había pedido por la casa.
Paró de llover pero el río creció igualmente. Cruzó impetuoso South Road. Colmó los bosques. Anegó las ciénagas. Arrambló los cercados. Alejándose de sus márgenes, dejó cieno pegado a los lados de los árboles. Arrojó madejas de limo por encima de los setos. Se llevaba más de lo que daba. Olus Knox informó de que el agua se adentraba como unos treinta metros en el lado de la valla de Omensetter, y a Henry le pareció que había caído más lluvia de la que había caído en años, pese a que en el pasado la casa de los Perkins había mostrado la marca de las riadas bien alta en sus desconchados laterales. Las cosas le van bien a Omensetter, le dijo a Curtis Chamlay con lo que esperó fuera una sonrisa cómplice. Curtis dijo: por lo visto, y aquello fue todo.
2
Henry Pimber se convenció de que Brackett Omensetter era un hombre estúpido, sucio y descuidado.
Primero Omensetter se clavó una astilla en el pulgar y observó divertido cómo se le inflamaba. La inflamación creció de manera alarmante y Mat y Henry le rogaron que fuese a ver al doctor Orcutt. Omensetter se limitó a meterse el pulgar en la boca y a hinchar los carrillos por detrás del tapón que se había formado. Hasta que una mañana, con Omensetter sujetando cerca, a Mat se le escurrió el martillo. El pus salió volando hasta casi el otro lado del taller. Omensetter sopesó el alcance del tiro y sonrió con orgullo, lavándose la herida en el barril sin decir palabra.
Guardaba la paga en un calcetín que colgaba de su banco de trabajo, era ajeno a la hora o al tiempo que hiciera, con frecuencia dejaba que las cosas que había recogido igual que un colegial se le escurrieran por los agujeros de los bolsillos del pantalón. Guardaba gusanos bajo unos platos, piedras en latas, hurgaba todo el tiempo en la tierra con palitos y las ardillas comían de sus manos alubias y a veces fideos. Las herramientas rotas lo pasmaban; a menudo almorzaba con los ojos cerrados; y, huelga decirlo, se reía muchísimo. Se dejaba crecer el pelo; se afeitaba solo de vez en cuando; quién sabía si se lavaba; y cuando iba a orinar, dejaba caer los pantalones sin más.
Luego Omensetter le compró algunos pollos a Olus Knox, entre ellos una gallina vieja cuya edad, según le contó más tarde Knox a Henry, creía que le había pasado desapercibida a su comprador. A la mañana siguiente la gallina había desaparecido mientras el resto corría atemorizado y volaba a brincos. Al principio pensaron que se había perdido en algún lugar de la casa, pero las niñas no tardaron en encontrarla. Estaban sumergidas, dijo Omensetter, escondidas bajo la niebla casi disipada, encorvándose para mirar por debajo y ver el mundo sobrenatural y las patas peladas de las demás persiguiendo con sigilo a los gigantes. La gallina yacía muerta al lado del pozo abierto y el perro le gruñía agachado junto al brocal. Henry había venido a cobrar el alquiler porque su mujer había insistido en que fuese en persona –cara a cara es más seguro, dijo ella– y Omensetter le enseñó los ojos del zorro reflejando la luna. Las niñas se contoneaban dando gráciles giros alrededor del agujero, pálidos sus vestidos a la vista. Sus ojos parecen esmeraldas, dijeron. Son esmeraldas verdes y amarillo oro. Es porque los ha cogido prestados del fuego del centro de la tierra e igual que balizas ven en la oscuridad. Luego Omensetter les habló de los ojos de los zorros: de cómo quemaban la corteza de los árboles, lanzaban conjuros a los perros, cegaban a las gallinas y derretían la más fría de las nieves. Para Henry, con cautela arrodillado sobre un tablón podrido, eran tenues puntos rojos, y el corazón se le encogió ante la visión de su malicia.
Has pensado en cómo vas a sacarlo, preguntó, irguiéndose frente al pecho de Omensetter.
Ya ves cuánto lo quería el pozo. Tendrá que quedarse donde se ha metido. Así es como ha ocurrido y puede que el pozo se harte de él y lo eche fuera.
Henry intentó reír. Estaba mareado de haber estado de rodillas y al abrigo de Omensetter le faltaba un botón. Nuestro zorro está en nuestro pozo, nuestro zorro está en nuestro pozo, vacía tenía la tripa nuestro pozo, ahora nuestro zorro está en nuestro pozo, cantaban las niñas, dando vueltas aún más rápido.
Id con cuidado, dijo, esos tablones están podridos y falta uno. Tendrían que haber reparado la cubierta.
En realidad el pozo era suyo, y al acordarse guardó silencio. Intentó una cautelosa sonrisa de disculpa. Pensó que podría tratarse del zorro que ha estado robándole las gallinas a Knox. Propio de la suerte de Omensetter, desde luego, que el zorro se hubiese apoderado de la gallina más agria, se hubiese atragantado con ella conforme huía y que después el suelo se lo hubiese tragado de la manera más estúpida. Qué cosa tan horrible: que la tierra se abra para engullirte casi a la vez que coges la gallina con la quijada. Y morir en un conducto. Henry descubrió que no era capaz de apretar el puño. En el mejor de los casos, el zorro debe de estar herido de gravedad, terriblemente apretujado, con el hocico pegado al muro húmedo del pozo. Ahora tendría el pelaje apelmazado y el rabo enredado, y su oscuridad se extendería hasta las estrellas nacientes. Un perro se desangraría las patas y se rompería los dientes contra los lados y después se reventaría el cuerpo saltando una y otra vez. Por la mañana, el hambre, y el sedal del sol descendiendo por el muro, los olores fétidos, el amargo agotamiento del espíritu. Con razón ardía de malicia.
¿Sabéis lo que son esos ojos? Son los ojos de un gigante.
Las niñas chillaron.
Sin duda, ese agujero llega hasta el país de los gigantes.
Omensetter le dio a Henry un buen golpe en la espalda.
De niño Henry no había sido capaz de sacar del pozo un cubo rebosante de agua; no era capaz de usar con fuerza la pala ni la azada, ni de usar el arado; no era capaz de serrar ni de blandir un hacha barbuda. Daba tumbos cuando corría; cuando saltaba, resbalaba; y cuando hacía equilibrios en un leño, se caía. Odiaba la caza. Le sangraba la nariz. Bailaba, aunque nunca fue capaz de aprender a pescar. No montaba a caballo, le disgustaba nadar; se enfurruñaba. Llegaba el último colina arriba, se quedaba en casa durante las caminatas, siempre era «ese». A sus hermanas les encantaba fastidiarlo, a sus hermanos avasallarlo. Y ahora no era capaz ni de apretar el puño.
En serio, ¿qué piensas hacer?
Omensetter se contoneaba felizmente alrededor del pozo con las niñas, sus cuerpos arrojaban una sombra débil sobre la hierba amarillenta.
Naaa-da, cantaban, naaa-da.
Omensetter debe percibir la crueldad de su humor, pensó Henry, ¿o estaba también libre de eso? Mudada la piel de la culpabilidad, ¿quién no bailaría?
No puedes no hacer nada, por supuesto, dijo; tendrás que sacarlo. Se va a morir de hambre ahí abajo.
Tendrá que quedarse donde lo ha puesto la gallina, dijo Omensetter con firmeza. El manantial lo hará flotar hasta la superficie.
¿A ese pobre animal?, no puedes hacer eso. Además es peligroso.
Pero Henry pensó en cómo saldría parado si la tierra contara sus crímenes. Imagina que al instante de pronunciar una palabra cortante, te sangrara la mejilla.
En cualquier caso, tendrás que sellarlo con tablones… las niñas, dijo.
Imagina que la lengua se te hendiera al mentir.
Este pozo es, por decirlo de alguna manera… mío. Lo olvidé del todo, la existencia de…
Suspiró. Un asesinato sería también un suicidio.
Te ayudaré a taparlo, dijo.
Oh, ellas lo disfrutan, dijo Omensetter. Si lo cubro se pondrán a llorar.
Las niñas tiraban con regocijo de los brazos de su padre. Él se puso a dar vueltas como un poste festoneado.
¿Cuánto… creéis que… aguantarán… esos ojos de gigante?
Henry se sujetó inestable a un árbol joven.
Podrías dispararle, supongo. Tienes una escopeta.
El pozo lo quiere… igual se escapa… ooh… niñas, está oscureciendo… no… fiiuuu… parad.
Entonces lo haré yo, dijo Henry, e imaginó la bala saltando desde el cañón de su escopeta y dirigiéndose contra el zorro.
Lámparas iluminadas en la casa. Mientras se alejaba hacia la calesa Henry midió las murallas de su cielo. No se había hundido todavía, pero pronto no habría nada a lo que apuntar, pues la oscuridad silenciaría los ojos del zorro. La hierba había empezado a espejear. Los animales sentían dolor, según tenía entendido, pero pena nunca. Eso parecía cierto. Henry podía aplastarse un dedo, aun así no permitiría que la herida le ocasionara mayor preocupación que una guerra en un país lejano, tal era el miedo con que vivía; pero el zorro era una criatura que colmaba los límites de su cuerpo como un lago que el disparo motearía al penetrarlo. Uno podía sobresaltar a un animal, pero sorprenderlo jamás. Los asientos de la calesa estaban resbaladizos, el rocío era abundante. Pensó que en alguna parte debía de tener un trapo, un trozo de felpa. Había murciélagos por encima. Sí, aquí estaba. Henry se puso a secar un asiento para sí. Revoloteando igual que hojas, los murciélagos volaban sobre seguro. ¿Y se sorprenderían las estrellas, alzando la vista, al descubrir al zorro ardiendo en sus tempranos cielos?
Ya está, has sido bastante precavido, has evitado que se te moje el trasero.
Henry hablaba con enfado y el carruaje empezó a hacerlo rebotar.
Así que el pozo llega hasta el país de los gigantes. ¿Por qué no? ¿Debería apartarse de aquello, de aquella insensibilidad y aquel romance, volverse hacia la firme y remilgada boca de la señora de Henry Pimber?, ¿sus manos que alegres se desasen?
Omensetter es un político nato, había dicho Olus Knox; es lo que llaman un tipo carismático. Qué inadecuada era esa imagen, pensó Henry, cuando era capaz de arrancarte el corazón del sitio. Jethro Furber se había puesto dramático, como siempre, dándose dolorosos pellizcos en ambas manos. Ese hombre, declaró, vive igual que un gato dormido en un sillón. Mat sonrió con dulzura: una visión llena de caridad, dijo; pero Tott reía al ver a Furber manteniéndose de una sola pieza en realidad mientras trataba de condenar lo que en Omensetter no eran más que armonía y ligereza, tal como Henry supuso, con una imagen tan sosegada. Aun así, ¿cómo podía soportar Omensetter aquel par de ojos? Desde… desde luego, tartamudeó Furber. Un gato es algo hermoso, desde luego. ¿Pero cuán hermoso un hombre? ¿Resulta atractivo en un hombre pasarse la vida durmiendo?, ¿cuidarse cual vaca?, ¿rechazar cualquier gramo de responsabilidad? Tott se encogió de hombros. El gato es un egoísta redomado, una bestia perezosa, esclavo de sus placeres. No hace falta que sermonees, dijo Tott, irritado; idolatraba a los gatos. Yo lo he visto, Furber giró en redondo para atraer cada mirada, yo lo he visto… vadeando. El recuerdo hizo sonreír a Henry, que refrenó la calesa. ¿Vadeando? Visualizó a Jethro de pie en un charco, con los pantalones remangados. Tott afirmó más tarde que Furber llenaba una silla como un saco de patatas que gotea. No, no, un inestable montón de paquetes, una torre tambaleante, un agarre incierto, sí, una silla llena de paquetes que peligran, o, en suma: un hatajo de hatillos desatados. ¿Y dormir?, ¿dormir? Dormir es como Siam –jamás había estado allí–. Era verdad, pensó Henry, ambos eran totalmente opuestos. El cuerpo de Furber era una caja en la cual vivía; sus brazos y sus piernas lo propulsaban y lo asistían como los agarres de un lisiado y el bastón de un ciego; en cambio, las manos de Omensetter, por ejemplo, tenían la misma expresión que su tez; tendían su naturaleza como una ofrenda de frutas; y se sumaban a lo que tocaban, ampliándolo, como ríos que afluyen y aumentan sus caudales. Vadeando. Divertido, Henry volvió a dar forma a la palabra, y se permitió observar cómo todo se inundaba de árboles. Encolando cometas, dijo Furber. Rodando aros. Voceando en plena la calle. Fur-berr (respondió ahora Henry como tendría que haberlo hecho entonces), Fur-berr, estás hecho una vieja… sí, una vieja con encajes. Pero el atardecer había inundado también a Furber, y a su intensidad feroz y puritana. Henry lo agradeció. Sabía que jamás se acostumbraría a aquel ardiente y oscuro hombrecito de cara blanca, siempre y rara vez el mismo, que aseguró un domingo que Dios lo había hecho pequeño y que le había entregado sus vestiduras para que en el púlpito pudiese representar ante todos la oquedad interior de sus cuerpos. No, apenas una vieja de encaje. Todos somos unos negros aquí, por dentro, había gritado. Os ha dado un retortijón, había dicho, doblándose, anudándose los brazos alrededor de las rodillas, y yo soy su sombra. Antes yo medía dos metros y medio casi, había exclamado, pero Dios me hizo pequeño para este propósito. ¿Qué clase de lenguaje era aquel?… oquedades corporales ennegrecidas. Jesús, pensó Henry, como la columna del pozo. ¿Y si se hubiese caído él?