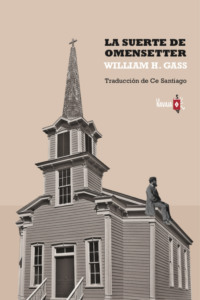Kitabı oku: «La suerte de Omensetter», sayfa 4
Ding Dong Dang,
Pimber en el pozo está.
Henry intentó apremiar a su caballo hasta el galope, pero en un camino con tanto bache, con una luz tan pobre, este se negó. Maldijo durante un momento, y desistió.
¿Quién lo empujó ahí?
El pequeño Henry Pim.
El propio Omensetter no era mejor que un animal. Eso era cierto. Y Henry se preguntó qué era lo que amaba, pues creía saber lo que odiaba.
¿Quién lo sacará?
Nadie, claro está.
Cuanto Omensetter hacía lo hacía con tal sencillez que parecía un milagro. Afloraba de él con soltura, su vida lo hacía, como la línea amplia y suave a carboncillo del hombre que dibujaba tu caricatura en las ferias. Tenía una soltura imposible de imitar, pues en el momento en que eras consciente, en el instante en que tratabas de…
Menuda travesura esa,
Encerrar al pequeño Pimber allá,
Que ningún daño hizo jamás,
Pero…
O se movía con tanta soltura porque, pese a su tamaño, por dentro no era gordo; no había apretujado el pasado alrededor de sus huesos, ni metido el alma en manteca. Henry había visto los grabados –los del baile de los esqueletos–. Era, no obstante, un baile… ¿y si uno tuviera que morir para bailar…? ¿Qué posibilidades tenía el zorro? El zorro, sentía él, nunca había visto su pasado desprenderse cual salto de agua. Nunca había medido su día en momentos: otro… otro… otro. Pero ahora, arrojado tan al fondo de sí mismo, a la oscuridad del pozo, sorprendido por el dolor y el hambre, ¿no podría quizás retornar a un estado previo, recobrar capacidades que anteriormente le eran inútiles, pasar de animal a Henry, volverse humano en su prisión, X sus días, contar, esperar, quedar a la escucha de otro… otro… otro… otro?
Al llegar a casa su mujer le preguntó enseguida si tenía el alquiler y cuánto era, pero él atravesó la casa ofuscado, furioso y frenético, y salió de nuevo con su escopeta sin contestar, así que ella tuvo que gritarle a su espalda: ¿qué estupidez te traes entre manos?; pero ya lo vería, pensó él, observando con amargura que no había pensado que fuese a matar o a cazar sino que era un estúpido enrocado en su estupidez; y en la parte de atrás de la casa de Omensetter, sin molestar a nadie, le disparó al zorro ambos cartuchos. El disparo retumbó en los laterales del pozo y un perdigón salió volando y a través de la chaqueta le dio en el brazo con tanta fuerza que se le incrustó; pero, con gran esfuerzo, pues las frías estrellas vigilaban, hizo caso omiso a su herida, oyendo al zorro revolverse hasta quedar inmóvil. Además lo voy a sellar mañana mismo, pensó.
Conduciendo despacio hacia su casa, evaporándose su júbilo hasta dejarlo solo con miedo y frío, Henry recordó cómo, de niño, había esperado arriba de las escaleras del sótano a que su padre apareciera, y cómo, cuando tuvo la cintura de su padre a la altura de sus ojos, sin motivo ni ningún tipo de emoción reconocible, le había dado en el estómago un puñetazo terrible, vaciándole los pulmones de aire y forzándolo a doblarse bruscamente, a que su rostro sorprendido descendiera hasta tenerlo cerca. Henry se había llenado la boca de saliva; la base de la lengua le había hormigueado; había cogido aire. Pero gracias a dios había salido corriendo, llorando en su lugar. La saliva le anegó los dientes al huir. Recordó también el sonido de las manzanas al caer lentamente por las escaleras. Sus piernas habían sido lo primero en quedar paralizadas. Se habían derrumbado como estacas.
Matar al zorro le había proporcionado el mismo feroz y negligente tipo de júbilo, se recostó en la calesa, sin atender a las riendas, débil, a la espera de su castigo. Desde luego se sentía extraño. Había percibido su pasado con demasiada viveza. Su cabeza rodaba con el camino. Sabía, claro está, que era a Omensetter a quién había dado. Le traía sin cuidado sus vidas, a ese hombre. Una suerte como la suya no llega de un modo natural. Había que merecerla. La rabia empezó a removerse de nuevo en su interior muy ligeramente, y alcanzó a estabilizar la cabeza. Pero se había ennegrecido la noche, la luna y las estrellas quedaban ahora bajo las nubes, el mundo se había borrado en torno a él. Fatigado se hundió en sus ropas y dejó que la cabeza le oscilara libremente en el círculo del cuello de la camisa.
Henry Pimber descansó en la playa, pasándose de mano en mano cinco piedras minuciosamente reunidas. No alcanzaba a ver en las aguas dónde había caído su rostro. En su cabeza la casa a oscuras de Omensetter se alzaba en mitad de la hierba recortada. Le golpeó el relente frío y el sonido de las aguas al anochecer, suave y lejano, como pasos lentos que llegan en sueños, lo poseyó. Ese hombre era algo más que un modelo. Era un sueño al que podrías entrar. Del pozo, en un sueño como aquel, podías sacar con facilidad dos cubos rebosantes. En aquella agua una imagen de la fuerza de tus brazos echaría a volar como la alondra hacia su canto. Dichas aves, en dicho sueño, correrían como corre tu espíritu por su cuerpo, en el cual, a imitación del aire, la carne se ha tornado prado. Los guijarros cayeron, uno a uno, sobre la arena. Henry luchó contra las ganas de volver la cabeza. En vez de eso se agachó y cogió los guijarros. Apareció la luna. Los guijarros eran las perlas más suaves –como los dientes de los más golosos–. Y el farol de Lucy atravesó la casa y subió las escaleras. Arrojó las piedras. Formaron un círculo, atrapando la luz. Una se hundió en la orilla; una dio contra una piedra más grande; una encontró la arena; otra rozó la maleza del pantano. La última yacía a sus pies como una polilla muerta. Condujo despacio ante una luna rodeada de bruma.
A Henry le encantaba hablar de todo lo que veía cuando pasaba frente a la casa de Omensetter, aunque respecto al zorro se mantuvo cobarde y en silencio, y ni él ni su audiencia pensaron nunca en cuán extraño resultaba que se tomaran tanto interés por la cosa más nimia que hiciera su reciente vecino, pues Omensetter atraía el interés como en verano atrae la sombra. Era como si, al saber cuándo añadía las judías o cuándo cortaba leña para la colada, usaba la azada, o paseaba sin más por la mañana en el bosque de robles y arces como un árbol entre otros árboles, uno pudiese conocer su secreto, cualquiera que fuese su secreto, ya que de alguna manera debía ser la suma de aquellas cosas nimias puestas todas juntas, pues como al doctor Orcutt le gustaba remarcar, todo sarampión era síntoma de enfermedad, o como decía Mat Watson, cada giro del viento o barranco o nube era una parcela de la extensión de los elementos.
Henry le preguntó cómo sabía que era un niño, pues era sabido, dijo, que también las niñas daban patadas, y Edna Hoxie, lo bastante flaca, decía ella misma, como para entrar a gatas y sacar uno bien gordo, se pasó por allí para ofrecer sus servicios llegado el momento. Pero Omensetter dijo que él sabía. Dijo que a un niño que ya había aprendido a gatear le resultaría sencillo nacer. No te desilusiones, Brackett. Olus Knox tiene tres, dijo Henry. Cada vez que su mujer quedaba encinta él abrigaba las mismas esperanzas que tú, y tiene tres. Se le hace difícil no tener un chico, con tres quién va a llevar su apellido ahora que a ella se le ha pasado el arroz. A ti podría ocurrirte lo mismo. Espero que no… pero podría ocurrirte justo lo mismo. No deberías contar demasiado con lo que vaya a salir de ella este otoño ni figurarte nada por lo fuerte que dé patadas el bebé ni por lo alto que se coloque. Omensetter rio sin embargo. Dijo que él sabía. Que había interpretado las señales.
Al principio la herida tan solo le dolía y luego el brazo se le quedó rígido. Ve a buscar al doctor Orcutt, por el amor de dios, dijo Henry, y se escabulló a la cama. Entonces la rigidez se le extendió al cuello. Lucy supo en Gilean que Orcutt estaba con Decius Clark en lo profundo del condado. Cuando Watson y Omensetter llegaron, Henry había parado de hablar y la cara se le tensó mientras lo vigilaban. ¿Una herida de escopeta? Extracto de olmo entonces, me parece, dijo Mat. Lucy lloraba, corriendo de habitación en habitación con telas en los brazos hechas una bola. Los labios se le apartaban de los dientes, los párpados se le caían, opio, me parece, dijo Mat. Se le dobló el cuerpo. La habitación tendría que estar a oscuras, me parece, dijo Mat. Lucy subía y bajaba a tropezones las escaleras y por último la mandíbula se le agarrotó del todo. Los resuellos atrajeron a Lucy y cuando Omensetter le preguntó: ¿tienes remolachas?, los trapos le rodaron de los brazos de ella. El reverendo Jethro Furber, su figura retorcida igual que un cordel anudado, murmuraba, sepúltalo, cúralo o sepúltalo, o algo así, si estuviera de verdad en el rincón igual que un perchero, ¿estaba?, ¿ese era Watson donde las paredes se henchían? Matthew arrastró a Lucy a otra habitación. Con qué facilidad los vio. La deidad le ocultaba Su sagrada farsa. Sepúltalo, murmuraba Furber, cúralo o sepúltalo. A través de la pared que agostaba vio que ella intentó besarlo cuando él la ayudó a tenderse en la cama; le tiró salvajemente de la ropa. Un pelín de suerte y lograremos que ese tétanos te suelte, ¿quién ha dicho eso? Entonces Mat salió de puntillas hacia los bramidos del pasillo y se encerró en el armario más grande. A su alrededor ropa de cama, toallas y prendas de mujer en estanterías.
Omensetter hizo un emplasto de remolacha cruda machacada y lo ató con trapos a la herida y a las palmas de las manos. Henry notó que le fallaba la vista mientras los labios se le abrían y trabajosamente el aire se hacía hueco por entre sus dientes. Mat los observaba desde el umbral, en apariencia tranquilo; pero parecía llevar roto un botón de la camisa y un desgarrón en la manga. Entonces su cuerpo se ablandó. Ahora es entre Henry y el tétanos, dijo Omensetter; nada más que entre ellos. Me quedaré, dijo Mat, necesita compañía. Pero igual que unas cortinas Furber colgaba manifestándose, su oquedad, todos pudieron verla, hinchiéndose apenas, la pared de gasa, y titilando las leyes de Dios. Omensetter tenía en las manos manchas de remolacha. Le da lo mismo, dijo, menguando también su cuerpo. Le has aflojado las ropas a Lucy, estupendo, Henry oyó decir a Omensetter mientras sus pisadas se perdían en las escaleras, ahora está dormida. Mat cogió a Henry de la mano mientras Henry silbaba sin pausa como vapor.
Orcutt llegó al caer la tarde, arrancó el emplasto de la herida, le dio opio y acónito, le metió a la fuerza lobelia y pimiento en la boca, contempló las palmas vendadas pero no tocó las envolturas, esperó los vómitos. Watson dijo más tarde a Henry que en su opinión la mandíbula ya había empezado a aflojarse, y no se sorprendió cuando comenzaron los vómitos. Habría jurado que era un caso perdido, dijo el doctor Orcutt. El reverendo Jethro Furber vino a rezar y por la mañana la mandíbula se había aflojado. Edna Hoxie, la matrona, descarada, le pidió a Omensetter la receta y presumió ante todos de la facilidad con que la había conseguido.
3
Que Omensetter tenía un secreto ya nadie lo ponía en duda. El cotilleo no cesaba, la opinión se dividió, se politizó el ambiente. Cualquiera habría pensado que aquello era Francia. La propia salvación de Henry era el asunto central, y era frecuente que Henry se viera fastidiado hasta rozar el llanto, débil como todavía estaba, por los constantes interrogatorios, las ruidosas trifulcas, las alocadas conclusiones de sus amigos. Nada se les escapaba: la casualidad ahora se percibía como cálculo, las posibilidades remotas se llevaban a las bravas hasta lo probable, las hipótesis más endebles se hilaban hasta formar lanas para tapices, y cada conclusión era transmitida al pueblo igual que una enfermedad. Consignada al principio por casi todo el mundo a Dios y por tanto a la fe del reverendo Jethro Furber, y siempre por un grupo eso sí más reducido a la ciencia y de ahí a las habilidades del doctor Orcutt, la cura –salvo por unos pocos desperdigados que hicieron hincapié en la voluntad y la constitución del propio Henry– se adjudicaba ahora casi con unanimidad al emplasto de raíz de remolacha y a la suerte de Brackett Omensetter. ¿Pero a qué equivalía aquello? Aquello atribuía la cura a… ¿a qué? A Edna Hoxie le aumentó la clientela, Maggie Scalon sin embargo –soltera, enorme– se mofaba de la pregunta. Acaso no consigue siempre lo que quiere, dijo. Es feliz, a que sí, el hijodeperra. Dios, ojalá lo fuera yo.
Para Henry su enfermedad era una dicha y una agonía que aún perduraba. Hubo días enteros de lluvia continuada y el agua rebosó de los recipientes. Se sentaba al sol con una manta sobre las rodillas y sentía la lluvia caer sobre las rígidas hojas estivales y volar desde los polvorientos canalones. Rogaba constantemente al zorro que lo perdonara, tan débil y postrado en su silla, tan desligado de su propia voluntad, como lo había estado durante los primeros días de su convalecencia. El brazo le salía disparado, apoderándose con el puño de un torrente de luz. Bueno, exclamaba con sorpresa, parece que sigue lloviendo. Lucy le chillaba, el sol le tamborileaba en el pecho. Su ojo todavía lo penetraba todo como una aguja –penetraba, se volteaba y luego emergía– y enhebradas en un cordel cual abalorios se colgaba al cuello las imágenes. Durante horas toqueteaba el aire de manera obscena, y cuando se movía, sentía que congeniaban. Le decía a su esposa: aquí está tu vulva, junto al hocico del beagle; o decía: aquí está tu sangre, negra como la corteza húmeda; o decía: aquí están las heces que moldean tus intestinos; y así continuó, hasta que ella le golpeó.
La crueldad no le trajo alivio, como tampoco la vista, y aun así pensaba a veces que su dolor podría no ser más que el dolor de su muda, pues con frecuencia parecía que estaba mudando como una serpiente las pieles de todas sus estaciones; sus grasas blancas y su carne roja se perdían en una marejada luminosa. La luz del sol lo lamía, ascendía sobre él y enseguida pedazos de sí mismo iban alejándose –la cabeza cual sombrero, las piernas cual leños–. Luego secaba cuidadosamente sus huesos con una toalla hasta que relucían. Formaban un hermoso árbol; no estaban tan mal. Henry no estaba preparado para alguien como Omensetter. Se había contentado con creer que viviría por siempre con hombres normales en un mundo normal; pero todos estos años había vivido consigo mismo como un extraño, y con todos los demás. De manera que con aquellos relucientes armazones imaginó que moldeaba una nueva arcilla fina y lisa por medio de la cual la vida se elevaba con ansias como esa humedad a la que el calor agrada. La semejanza con Omensetter era inconfundible; Henry había renacido ahora en aquel cuerpo danzante; se había unido a él como nadando te unes a un río; sin duda Lucy debió de haber visto… pero no le importaba que así fuera. Las percepciones ya no le perforaban los ojos –que retornaran sus agujas–; en su lugar, él se desbordaba vertiginosamente.
De aquel humor Henry pudo recordar la vez en que apiló una montaña en la carreta: las colchas y los cobertores, los juguetes, las herramientas y los utensilios, notar en la boca el sabor del metal. Las nubes vivían en el río; junto a él reposaba Gilean, el aire tan puro. Todas las casas a la vista eran dignas y todos los graneros estaban en bancales con arreglo al tiempo. Los árboles estaban preciosos y deshojados y las rodadas de las carretas relucían. En el camino cantaron Rose Aylmer. Luego contaron pájaros a ratos. Había anillos en el agua de los charcos al lado del camino y el aire estaba limpio como lo está tras la lluvia. Pensó que sería bueno para la salud del chico vivir junto al río, pescar peces y criar sapos, crecer con entusiasmo.
Pero su mujer venía y lo zarandeaba. La edad le había perfilado bellamente la mandíbula. Tenía los nudillos enormes. Hacía repiquetear las cazuelas y la cubertería en los cajones.
¿Qué te traes ahora? ¿En qué piensas?
En nada.
¿En nada? Tendrías que verte la cara. ¡En nada!
En nada.
En la gordita. Tendrías que verte la cara. En la gordita.
No.
¿Para qué vas al taller? Apenas puedes caminar y aun así estás siempre allá abajo, y con este tiempo cuando más calor hace. ¿De qué habláis? ¿Tott cuenta historias? ¿O anda sermoneándote el Furber ese, intentando pescar tu alma como si fuese el último pepinillo? Oh, ya sé lo que ha pasado. Que te has ido al infierno. Eso es lo que ha pasado.
No.
Es la gordita.
Tan en silencio se sentaba entre las sombras detrás de la fragua que las visitas apenas notaban que estaba allí. Parecía ser efecto de su enfermedad, pues tras un periodo de dolor y confusión pensaba que los ojos se le habían aclarado y que había mirado desde su cama como desde fuera del mundo. Había sido como imaginaba que sería ser invisible. Tenías los ojos abiertos. La gente te los miraba pero sin creer que vieras. Eran menos que un espejo, no más que unos ojos pintados. La enfermedad no era nada. Muchas veces se había esforzado en decir que podía oír. Dar de sí hasta hacerte pedazos no era nada. Muchas veces había intentado gritar puedo ver, puedo verte, siseando en su lugar. Luchar por respirar no era nada. Arder no era nada. Encerrado en una bota de carne que encoge, recordaba hora tras hora los rezos de Jethro Furber.
El hijo de Decius Clark, dijo el doctor Orcutt a través de su barba, está muy grave. Una abeja le picó en el cuello hará el martes seis semanas. No se ha visto hinchazón igual.
Los dedos del doctor formaron un huevo.
Clark antes era alfarero. Lo dejó. Ahora es granjero, o lo intenta. No cuenta con mucho. No le voy a cobrar.
Orcutt apuntó su escupitajo.
Déjame ver el dedo que te aplastó Matthew.
Eres un cabrón, Truxton, dijo Watson.
Cómo te pones, pensé que podría verlo. ¿Bien, Brackett? La curiosidad es gratis. ¿Se te ha puesto negra la uña? Mat me contó que te lo dejó limpito de un porrazo, ¿es verdad eso?
Omensetter alargó la mano en silencio.
Orcutt sonrió con ganas.
Mat se ha metido a cirujano, según veo. Me podría echar del negocio con todas las de la ley.
Volteó el pulgar.
Una cicatriz de gran bravura, dijo el doctor. ¿Cuánto cobras?
Mat sacudió la cabeza con impotencia.
Bueno, pasa siempre, se corta y listo.
Orcutt soltó la mano. El brazo cayó como sin músculo.
Un martillo no es un cuchillo muy considerado que digamos. La próxima vez que te claves algo vienes a verme cuanto antes y puede que no te salga una hinchazón como esa.
Le di por accidente, exclamó Mat.
A todas luces tiene usted mucha suerte, señor mío, dijo Orcutt.
Luego le preguntó a Hatstat cómo iba la pesca.
De pena, dijo Hatstat.
Como siempre, en esta época del año, dijo el doctor.
Tendrían que estar río arriba.
Ah, George, nunca lo están, es lo que tú querrías. ¿A que sí, Brackett?
No hace el frío suficiente, dijo Tott.
Mat revolvió entre sus herramientas.
Hacía un calor sofocante en el taller, y feroz junto a la fragua.
Bueno, es un tipo amable, ese Clark, dijo el doctor, escupiendo. No cuenta con mucho. No le voy a cobrar. Pero es amable. Su mujer está llevando fatal lo del chico pero Clark está tranquilo, diría yo. Está tranquilo. ¿Cómo va tu infección, Henry? ¿Se te ha pasado? ¿No has salido un poco pronto, como un petirrojo en inverno?
Ya hace semanas, masculló Henry, retirándose más al fondo del taller.
Remedio casero, por dios, así han caído a porrones, Henry. Podrías haber perdido el brazo. Apañarte de por vida las partidas de herradura. ¿Brackett juega?
No le dejamos, dijo Israbestis Tott.
Una pena, eso me gustaría verlo.
Al doctor le rezumó jugo de la boca. Escupió una mancha fluyente.
Todos guardaron silencio.
El chico de Decius Clark está fatal, dijo el doctor Orcutt una vez más, pero Decius es un tipo amable, y tranquilo.
… luego estuvo Israbestis Tott entreteniéndole con cancioncillas: jigas, fox trots, polcas –Henry creyó que iba a perder el juicio–. Luego estuvo Matthew Watson, que se sentó al lado de la cama y le puso sus enormes manos sobre el regazo como un par de ranas; luego filas interminables de mujeres que susurraban; Jethro Furber con disfraz de bruja, conminando con conjuros a lo divino; estuvo Lucy, preciosa como la copa de un árbol en las vetas de la puerta, Furber como unas cortinas, Mat una lámpara, Tott un alarido, Furber ambas ranas, Orcutt sus brincos…
El primer huevo de una gallina siempre es hembra.
Orcutt quemó su escupitajo.
Las yeguas que han tardado en ver al semental tienen potros. Es un hecho científico.
Luther Hawkins comprobó con el pulgar la hoja de su cuchillo, luego la examinó entera y le guiñó a la punta.
No es buen mes, dijo. Las mujeres eligen los impares.
Orcutt sacudió la cabeza.
Todos pensaron durante un momento en silencio. El hierro era de un rosa pálido.
Leí a un profesor suizo… demonios… ¿cómo se llamaba?… Thury. Eso es, Thury. Dice lo mismo. Danielson, al sur del estado, lo ha probado. Con las vacas funciona. Funciona estupendamente. Es un hecho.
Orcutt enseñó los dientes.
Pues no sabría decirte, pasas la cuestión de las vacas a las señoras.
Henry soltó una risita contra su voluntad.
Lo sé por experiencia, dijo Watson, y la risa de George Hatstat sonó como el silbato de un tren.
Orcutt se retrepó y se quedó mirando a Henry a través de la oscuridad.
¿Cómo anda Lucy últimamente, Henry? ¿Tirando?
Watson puso las tenazas sobre el hierro.
Orcutt revolvió su mascada. Le relucieron los labios.
Debería salir más.
Las guerras, dijo Watson.
Empezó a dar martillazos.
Las guerras, gritó, más niños… reemplazan a los muertos.
Cayeron chispas en arcos y chaparrones hasta el suelo.
El doctor Orcutt se limpió la boca y observó a Henry a través de la lluvia de chispas.
La barra –reacia– se dobló.
Orcutt se recostó, inclinando la silla. Contempló el techo con solemnidad donde una araña descendía a tirones por una hebra.
Omensetter enhebró una aguja.
Había un arrullo en los martillazos a través del cual cantaban las orejas de Henry.
Al pasar, Lloyd Cate saludó con la mano.
Todos los hombres parecían taciturnos y pensativos.
Tott se palpó los bolsillos, en busca de su armónica.
Orcutt dijo finalmente: por dios que es una suerte que estés vivo –en voz baja pero enrabietada.
Los martillazos comenzaron de nuevo. El hierro frío daba saltos.
Luther Hawkins movía con cuidado la hoja de su cuchillo, extrayendo una tajada en espiral como una tira de piel. Hatstat lo miraba de hito en hito, mientras Omensetter apuñalaba con su aguja un trozo de cuero.
Orcutt se enderezó; escupió con fuerza a la araña colgante. El escupitajo se la llevó por delante. Ante esto el doctor se palmeó la rodilla y se puso en pie.
Autoridades que he leído… mentes científicas honradas, recuérdenlo, caballeros… aseguran que los machos se gestan cuando hace un tiempo concreto… que son el resultado de posturas concretas… o que depende del testículo que se haya vaciado. Mentes científicas honradas. Para ellos esto supone un verdadero problema. Unos joden por la ciencia solo a media tarde, mientras otros mantienen la fe en el anochecer –aquí Orcutt soltó una risita–, es una cuestión de luz, según tengo entendido, pero no me acuerdo de cuál se gesta con cuál.
Sopesó su maletín.
Guarda reposo, ¿eh, Henry? No levantes peso. No te subas a ningún sitio. No uses la pala. Ese tipo de cosas.
Por debajo de la barba, Orcutt se aflojó el cuello de la camisa.
O es el tamaño de la polla, lo lejos que lance la simiente.
El doctor se sacudió con esmero el polvo de los pantalones.
Puu-uf.
Así permaneció un momento.
Todo esto es estiércol, dijo. Estiércol.
Luego se marchó a zancadas.
Henry observó la fragua hasta que le ardieron los ojos.
Más tarde Curtis Chamlay se asomó a preguntar si alguien tenía pensado salir a pescar por la mañana, y Luther Hawkins, admirando la punta de su palo, continuando la conversación en su cabeza, rio entre dientes.
A los perros les da igual, dijo. Es un hecho.
George Hatstat dijo: ¿sabéis qué dijo Blenker que Edna Hoxie le dijo a su mujer? Duchas con leche si quieres una niña.
Y ella lo único que hace es darse duchas con el holandés ese.
Hawkins sacó tierra de una grieta.
Ese holandés gordo, ¿cómo se las apaña?
Tranquilo, dijo Chamlay, riendo. A Tott se le están encendiendo las orejas.
Por qué tendrían que encendérsele, dijo Hawkins. Escuchas igual que él a ese sacerdote, oye con las orejas cada palabra que hay.
Ese holandés, dijo Chamlay. Seguro que tiene la polla enroscada.
La polla de un gorrino, dijo Hawkins.
Blenker no es holandés, dijo Tott.
Mierda.
Hoxie dice que con los niños se hincha más la teta derecha.
Ah, mierda.
No, en serio, Curt.
Hatstat se llevó la mano al pecho.
Las niñas dan dolores concretos en el costado derecho. Fue lo que dijo Edna.
Edna no dice más que chorradas.
Hawkins empezó en la tierra un dibujo del holandés montando.
Es la carne lo que lo provoca, dijo Chamlay. La ternera. Trae químicos.
La barra volvió a resplandecer.
Hawkins tachó el dibujo hasta borrarlo.
En una feria vi uno en un tarro, dijo. Una cosa pequeña, ya sabéis. Rosa y púrpura, del color que fuera. En conserva… arrugado… pálido de verdad y bocabajo en aquel mejunje… parecía un cerdo… pero muerto… jesús.
Mat sopesó el martillo con impaciencia.
Hawkins dibujó un bote de conservas.
Depende de lo que coma la madre, insistió Chamlay.
Entonces Hatstat hizo un ruido grosero.
Venga, Omensetter, ¿tú qué opinas?, ¿va a ser chico?
Si se repantinga y se atiborra de caramelos, dijo Chamlay, tendrá una niña empalagosa.
Nah, mierda.
Tú tienes chicos, George, ¿cierto? Pero ¿y Rosa Knox? Cuando Rosa se queda preñada no come más que bollos de azúcar. Pregúntale a Splendid Turner si no es así.
Luther Hawkins asintió con la cabeza.
Es un hecho, dijo. Un hecho científico… Me pregunto con qué le llenó la barriga a Maggie Scalon ese pequeño demonio de Perkins.
Ese Perkins, dijo Chamlay. Lo conozco. Seguro que no fue con la polla.
Crees que esa barriga se hincha a base de escupitajos, Curt, dijo George.
Menuda bruja, dijo Hawkins. Esa va a parir perros.
El martillo de Mat tañó el metal.
Más tarde, cuando Mat hizo sisear su hierro en el barril de agua de lluvia, discutieron un buen rato sobre pesca. Había venido Olus Knox y siempre se mostraba elocuente al respecto. Todos, en realidad, pero Omensetter, que cosía en silencio, tenía en la cara un gesto de intensa perplejidad.