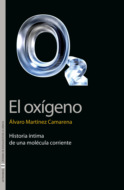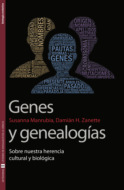Kitabı oku: «El artista en el laboratorio», sayfa 2
La pérdida de belleza por culpa del conocimiento científico ha sido un tema recurrente. El escritor inglés John Ruskin (1819-1900), una figura fundamental en la teoría y la crítica del arte del siglo XIX, escribió en Modern Painters:
Me pregunto constantemente si los que saben de óptica, aunque sean muy religiosos, experimentan el mismo grado de placer y manifiestan la misma reverencia que un campesino analfabeto cuando contemplan el arco iris.
Una pregunta muy curiosa, ya que saber las causas no impide disfrutar de los efectos. Probablemente, Ruskin no se preguntaría si un médico o una médica aprecian la belleza de una persona por saber que detrás se esconden huesos, carne y tejidos poco atractivos. O si un químico puede saborear un plato conociendo las reacciones que se han producido al cocinarlo.
Sea como sea, y por más que algunos se lamenten, es cierto que el color es simplemente una percepción. Y que no es igual para todos los seres vivos. Algunos no lo distinguen, otros lo hacen pero dentro de un espectro muy limitado. Los seres humanos tenemos la suerte de poder apreciar un espectro bastante amplio, que va desde el rojo hasta el violeta. Pero estos colores no existen si no hay nadie para percibirlos. Es como preguntarse si se produce sonido cuando no hay nadie que lo escuche. No, no se produce. El sonido es lo que percibimos cuando el aire vibra en ciertas condiciones. Estas vibraciones son capaces de excitar nuestros receptores auditivos, que transmiten una señal al cerebro. Si no estamos ahí para oírlo, el sonido se queda en las simples vibraciones.
Lo mismo pasa con el color. Quizás sea difícil aceptar que un elemento tan ubicuo y vistoso, tan característico y útil sólo exista en nuestros sentidos. Pero ni siquiera la visión, nuestro sistema de percepción directa de los objetos, está presente en todas las especies. Algunas tienen sistemas muy diferentes. Los murciélagos utilizan los ultrasonidos. Lo hacen a la manera del radar, que envía unas ondas que al rebotar permiten conocer los cuerpos o los relieves. Los murciélagos no ven como nosotros, pero pueden moverse perfectamente sin chocar con nada. Y hay sistemas tan peculiares como los de ciertos peces que envían constantemente pequeñas descargas eléctricas. No las utilizan para defenderse, porque son demasiado débiles para ello. Las descargas modifican el campo eléctrico de alrededor y la percepción de estos cambios les permite ver el entorno –incluso en forma tridimensional–.
La base del color es la luz. Hasta principios del siglo xix se discutía si la luz era una onda o si estaba formada por partículas. Fue Thomas Young (1773-1829) quien en 1801, en un famoso experimento, demostró que la luz era una onda. Pero las cosas no son tan simples. En 1905, Albert Einstein (1879-1955) explicó el efecto fotoeléctrico –que se produce cuando un rayo de luz incide en un metal y arranca electrones–. Einstein consideró que el rayo de luz estaba formado por partículas, que después se denominarían fotones. En realidad, ambas cosas son ciertas, ya que una partícula lleva asociada una onda y una onda puede comportarse como una partícula. Es lo que en mecánica cuántica se conoce como dualidad onda-corpúsculo.
Limitémonos a la cualidad de onda de la luz. Así, podemos describirla a partir de su longitud de onda, la distancia que separa dos crestas. Como las olas del mar, que a veces están más juntas y otras más separadas, las ondas también pueden presentarse con más o menos separación. Estiremos una cuerda entre dos personas y agitémosla. Se formarán unas ondas que, según la fuerza con la que agitemos la cuerda, estarán más juntas o más separadas. Si están más juntas, la longitud de onda es menor, y la frecuencia con la que se producen, más grande. Cuanto más separadas, más longitud de onda tienen –y menor frecuencia–. La longitud de onda de la luz es tan pequeña que se mide en nanómetros –millonésimas de milímetro–. Los humanos podemos distinguir la luz que tiene una longitud de onda comprendida, aproximadamente, entre los 400 y los 700 nanómetros. Por debajo de esta longitud tenemos el ultravioleta, mientras que más allá de los 700 nanómetros entramos en el infrarrojo –como se puede ver, los prefijos ultra e infra se refieren a la frecuencia y no a la longitud.
Newton realizó un famoso experimento: en una habitación oscura, hizo pasar por un prisma un rayo de luz que entraba por un hueco de la ventana. Y observó que el prisma descomponía la luz, como produciendo un arco iris. Después hizo pasar la luz descompuesta por otro prisma y se volvió a producir la luz blanca. Ésta era, pues, la síntesis de todos los colores. Newton quiso ver siete colores en esta descomposición. Por eso hablamos de los siete colores del arco iris. En realidad sería más correcto hablar sólo de seis colores. Y con una gradación de tonalidades que tampoco es muy fácil de distinguir. Pero siete era una especie de número mágico, siete eran las notas musicales. Y Newton no dejaba de ser un poco místico, en una época en la que ciencia –o filosofía natural, como se la llamaba–, magia y religión aún no estaban bien separadas.
La luz llega a los objetos y nos permite ver su color. Ello dependerá de la estructura interna de cada cuerpo. ¿Por qué unos objetos se ven rojos y otros amarillos? La luz que llega contiene todas las longitudes de onda. Y algunas de éstas podrán penetrar dentro del objeto, mientras que otras serán rechazadas. Es, más o menos, con un ejemplo burdo, como intentar hacer pasar ciertos objetos por una rejilla. Aquéllos que son más pequeños pueden penetrar, mientras que otros rebotarán. La realidad es mucho más compleja, porque el paso de determinadas ondas depende de la estructura atómica del objeto. Los núcleos atómicos que antes describíamos están rodeados por una especie de nube formada por un número variable de electrones –partículas con carga negativa–. Núcleos y electrones, conjuntamente, constituyen los átomos. Y los átomos que forman el objeto absorben unas longitudes de onda y reflejan otras.
Por eso, una parte de la luz que incide entra en el objeto, mientras que otra parte rebota. El color que vemos es, curiosamente, el que el objeto ha rechazado. En lugar de caracterizarse por lo que absorbe, distinguimos los colores de los objetos por las ondas luminosas que no han aceptado y que vuelven a salir. Un objeto rojo no acepta el rojo y uno verde no acepta el verde.
Cuando un objeto no absorbe ninguna parte del espectro, lo vemos blanco. Y si los acepta todos, lo vemos negro. Así, el blanco que vemos está formado por todo el espectro luminoso, que rebota hacia fuera. Y el negro es la ausencia de onda luminosa, que ha quedado absorbida totalmente. Podemos experimentarlo: un objeto blanco absorbe mucho menos el calor que uno negro. El blanco ha rechazado la energía que le llegaba en forma de luz.
El hecho de que el blanco sea la suma de todos los colores y el negro su ausencia no concuerda muy bien con nuestra lógica inmediata. Si mezclamos pigmentos, ¿cómo podremos obtener el color blanco? Pero esta forma de encontrar nuevos colores se denomina mezcla sustractiva. Lo que hacemos con los pigmentos es poner nuevas barreras a la luz. En cambio, si utilizamos haces de luz pura de una determinada longitud de onda, estamos haciendo una mezcla aditiva. La suma de los haces nos dará otro color, que en el caso de rojo, verde y azul será el blanco.
Es por eso que estos tres colores se denominan primarios. Pero esta denominación no deja de ser una convención basada en el sentido humano de la vista. Ya hemos dicho que la percepción de los colores varía entre las especies y que la mayoría distingue un espectro muy limitado. En el caso humano, el ojo tiene dos estructuras sensibles a la luz. Una son los bastones, que responden a señales luminosas de baja intensidad. Sólo permiten distinguir entre luz y oscuridad y no disciernen las longitudes de onda. Pero son los que nos permiten ver cuando la luz es escasa. Por eso, de noche o a oscuras prácticamente no distinguimos los colores.
En el ojo hay otras estructuras, llamadas conos, mucho menos numerosas que los bastones. A diferencia de éstos, que se encuentran sobre todo en la periferia, los conos están concentrados en la parte central de la retina. Hay tres tipos de conos, que sólo se diferencian por el pigmento que contienen. Cada pigmento es sensible a una franja del espectro. Por eso, los conos se activan a unas determinadas longitudes de onda. Los hay que sufren la máxima excitación a una longitud de onda de 430 nanómetros, que corresponde al azul –la franja de excitación es más amplia, pero en este punto tiene su máximo–. Otros tienen su máximo a 530 nanómetros –que corresponde al verde–. Y para los terceros es a 560 nanómetros –el rojo–. La luz que nos llega excita con diferente intensidad cada grupo de conos y éstos envían la señal, la mezcla final de pigmentos, al cerebro. Allí se procesa la información y nosotros vemos un color. Pero no es hasta ese momento cuando el color existe. Hasta entonces sólo teníamos luz con diferentes longitudes de onda. Y esta percepción puede incluso variar entre dos personas. Ya no digamos entre especies. Los pájaros, por ejemplo, tienen cuatro tipos de conos y, por tanto, distinguen un espectro más amplio –el cuarto tipo les permite ver el ultravioleta–. Aún más amplio es el espectro de las mariposas, que tienen en la distinción del color de las flores un elemento esencial de supervivencia. En cambio, los perros, y sobre todo los gatos, que nos superan ampliamente en visión nocturna, tienen muchas limitaciones en cuanto a colores. Los gatos tienen dos tipos de conos: azul y verde. Pero sus pupilas pueden dilatarse en la oscuridad hasta ocupar un 90 % de la superficie del ojo. Y los toros tienen tres tipos de conos, pero sobre todo poseen bastones. Prácticamente no distinguen los colores, por eso es pura leyenda que les excite el rojo. En realidad responden a los movimientos, como la agitación de la capa por parte del torero.
Algunas enfermedades de la vista impiden distinguir los colores. Se ha dado el nombre de daltonismo a esta dificultad ya que uno de los primeros en describirla fue el químico y físico inglés John Dalton (1766-1844), que en 1808 elaboró la teoría atómica que lleva su nombre. Estudios realizados a partir de material preservado de sus ojos permitieron, a finales del siglo XX, observar que Dalton tenía un defecto genético que le impedía sintetizar el pigmento correspondiente a las longitudes de onda medias. Este hallazgo concuerda con las descripciones que el propio Dalton hacía de su afección. En la actualidad somos capaces de averiguar qué problema genético tienen las personas que sufren diferentes tipos de daltonismo.
Curiosamente, otros problemas oculares podrían haber influido mucho en la obra de ciertos artistas. Así, se sabe por cartas e informes médicos que Claude Monet (1840-1926) tenía una catarata que se fue agravando con la edad y es posible que eso explique parte de su evolución pictórica. Un oftalmólogo de la Escuela de Medicina de La Universidad de Stanford (California), Michael Marmor, ha querido comprobar experimentalmente cómo influía en su obra la pérdida de agudeza visual de Edgar Degas (1834-1917). Observó que simulando una agudeza del 20 o del 40 % algunos cuadros ganan en claridad, ya que los trazos gruesos se funden con los colores. Marmor y otros oftalmólogos amantes del arte no pretenden decir que el impresionismo, por ejemplo, se debió a la existencia de un grupo de pintores miopes. Pero sí que unen su profesión y su afición para sugerir nuevos datos sobre el proceso creativo. Hay hechos bien documentados: Charles Meryon (1821-1868) era daltónico y las dificultades con rojos y verdes lo llevaron a dar preferencia a azules y amarillos.
No sabemos lo que habría pasado si ciertas afecciones visuales no se hubieran producido o se hubieran corregido. Tenemos algunos ejemplos contemporáneos. En los años setenta Jean Bazaine (1904-2001), un pintor no figurativo, se operó de cataratas y después se quedó deslumbrado con el redescubrimiento de sus propios azules. En cambio, otro pintor llamado André Hambourg (1909-1999) observó el color ocre oscuro de sus cuadros y estuvo a punto de destruirlos.
LA PALETA DE LOS ANTIGUOS
La aparición de objetos de barro decorados supuso un impulso para los colores, como también lo fue el descubrimiento del vidrio. El proceso de obtención de estos materiales daba una serie de subproductos. Una cierta industria química rudimentaria se desarrollaba y en los diversos procesos se producían, accidentalmente, nuevos productos. Entre éstos había pigmentos. Es probable que el descubrimiento de ciertos colores fuera casual, como una derivación de los procesos de fabricación de ciertos materiales o de productos como el jabón.
Pero fueron los egipcios los que dieron un impulso consciente a la producción de nuevos colores. Sus obras revelan el uso de tonos vistosos y potentes, entre los cuales está el azul. El azul de Egipto es probablemente el primer gran pigmento no presente en la naturaleza que se fabricó. Este pigmento revela un proceso sofisticado y complejo.
La fórmula fue citada por el arquitecto e ingeniero romano Vitrubio el siglo i de nuestra era, pero no se pudo establecer con se-guridad y reproducir hasta el siglo XIX. Consiste en arena –que es dióxido de silicio o SiO2–, carbonato de calcio, un mineral que contenía cobre, como la malaquita, y posiblemente sales de sodio. El proceso requería una cuidadosa selección de los materiales, así como una larga preparación y un control de las condiciones –como la temperatura– en las que se desarrollaba. Un proceso erróneo o una alteración inadecuada de las condiciones podía conducir a otro color o a una calidad muy inferior. Es, pues, un ejemplo de trabajo riguroso para obtener un pigmento. El azul de Egipto debió de surgir por primera vez hacia el año 2.500 a. de C.
Los egipcios también tenían un color blanco que se utilizaría durante muchos siglos: el carbonato de plomo. Lo obtenían a partir de tiras de plomo que ponían en un recipiente cerrado en contacto con vinagre –ácido acético–. La reacción produce acetato de plomo. Al mismo tiempo, se añadía estiércol, que al fermentar desprendía dióxido de carbono. Éste reaccionaba con el agua para dar ácido carbónico. Finalmente, el acetato de plomo y el ácido carbónico reaccionaban entre sí para dar el carbonato de plomo: PbCO3. Un proceso similar permitía obtener otros colores, como un verde azulado llamado verdete, que es acetato de cobre, de fórmula Cu(CH3-COO)2 y muy tóxico. También se lo conoce con un nombre curioso, tanto en español como en portugués, cardenillo y cardenilho, respectivamente.
Más allá de la síntesis o del uso de minerales, también encontramos pigmentos extraídos de animales o vegetales. Uno de los colores más famosos es el llamado púrpura de Tiro, que se obtuvo por primera vez en el Mediterráneo oriental el segundo milenio antes de Cristo. El proceso para obtenerlo también es complejo. Se puede hacer a partir de secreciones de diversas especies de molusco, como Murex trunculus, Murex brandaris o Purpura haemastoma, presentes en el Mediterráneo. En Asia o América también se producía a partir de otras especies. El proceso no sólo era delicado, sino que obligaba a utilizar grandes cantidades de molusco. Eran necesarios más de 5.000 para fabricar un gramo de pigmento. Además, el proceso se hacía con el animal vivo y esto restringía los lugares en los que era posible producirlo. Pero ya en el siglo IV d. de C. los romanos descubrieron un sistema para la obtención a partir del molusco muerto. Sin embargo, se le sacó poco provecho, porque el Imperio romano cayó poco después. El púrpura de Tiro se siguió utilizando en Bizancio, pero la toma de Constantinopla en 1453 puso fin a su uso masivo, que quedó reservado a algunas culturas locales.
Los análisis químicos nos permiten saber cuál era la sustancia concreta presente en el molusco que producía el color. Se trata de la bromoindigotina, que tiene una estructura compleja emparentada con la de la indigotina, un pigmento azul. De hecho, la única diferencia es que la primera tiene dos átomos de bromo que no están presentes en la segunda. Hay moluscos que producen sólo la primera y otros que producen ambas. Otra fuente de indigotina es la planta a que debe su nombre: el índigo –Indigofera tinctoria–, que procede, obviamente, de la India.
Otro animal que proporcionó un pigmento importante –seguramente a pesar suyo– fue un insecto llamado Coccus ilicis, que daba un color rojo muy vistoso. El mismo color podía proceder también de un gusano llamado Kermes vermilio, originario del sureste asiático. El nombre de Kermes procede de la palabra Armenia que significa ‘gusano’. De este nombre proviene la palabra carmesí, presente con algunas variaciones en otros idiomas –cramise en francés, crimson en inglés–.
Un pigmento también rojo que procedía de un insecto es la cochinilla. Se fabricaba en América antes de la llegada de los europeos. El principio activo que da este color es el ácido carmínico. Se obtenía desde el año 1000 a. de C. a partir del insecto Dactylopius coccus –un tipo de cochinilla–. El interés de este animal es que vive en determinada especie de cactus, que se podía cultivar –hay cochinillas que también viven en otras especies, como la chumbera–. En el cactus se criaba el insecto, que era recogido varias veces al año. Esta especie de granjas de insectos para fabricar pigmentos debían de ser muy productivas, ya que eran necesarias dos mil hembras para producir un gramo de pigmento que, además, era de mejor calidad que el rojo que se conocía en Europa en aquella época. Por eso los españoles lo importaron en grandes cantidades y hacia el año 1550 ya estaba muy extendido en nuestro continente. La producción de cochinilla fue una industria muy rentable hasta que a principios del siglo XIX los españoles empezaron a perder sus posesiones. Trasladaron la síntesis a las islas Canarias, pero poco después los colorantes sintéticos sustituyeron este pigmento. Aún se produce en algunos sitios, como la isla de Lanzarote, ya que se utiliza en la industria alimentaria, a pesar de lo elevado de su precio.
LA ALQUIMIA DE LOS COLORES
Mucho antes de que apareciesen estos colorantes sintéticos, la paleta de los pintores ya se había ido ampliando. Pero los avances durante la alta edad media se produjeron sobre todo entre los árabes y en Constantinopla, donde se conservaron los conocimientos griegos. Mientras, Europa vivía un período de transición. Quizás por eso, una de las compilaciones más antiguas sobre métodos de coloración se escribió en Alejandría hacia el año 600. Se titulaba Recetas para teñir (Compositiones ad tigenda). El título corresponde a la traducción latina que se debió de hacer en el siglo VIII. Hay otros compendios técnicos, como De los colores y las artes de los romanos, de Heraclio, del año 1000. Y más tarde, hacia el 1120, se publicó la Relación de las diversas artes (De diversus artibus), del monje Teófilo. Éste último es el primero que describe la técnica para pintar al aceite y no al agua. Básicamente, todos aquellos libros se refieren a cuestiones técnicas aplicadas y no contienen reflexiones teóricas.
De estas cuestiones, de intentar descubrir el secreto de los secretos, se ocupaba la alquimia. Junto con los objetivos que ahora son más populares –convertir el plomo en oro y obtener la panacea o medicina universal–, los alquimistas buscaban la purificación tanto de la sustancia como del espíritu. De aquí procede el objetivo de encontrar la piedra filosofal para convertir todos los metales en oro, al que consideraban el más puro de todos. Entre los alquimistas había de todo: desde gente convencida hasta charlatanes que se querían aprovechar de los incautos, desde trabajadores rigurosos a torpes aficionados.
El Compositiones ad tigenda describe uno de los colorantes más importantes de la época: el bermellón. Se trata de sulfuro de mercurio –HgS–. En forma natural se encuentra en el cinabrio, utilizado ya en la antigüedad. Pero en la Edad Media se podía obtener a partir de los dos elementos que lo forman: azufre y mercurio. Para los pintores medievales fue un paso muy importante, porque el bermellón obtenido era brillante y perdurable. Pero también era muy atractivo para los alquimistas, ya que estaba formado por dos principios que consideraban fundamentales. De hecho, pensaban que los metales, desde el vulgar plomo hasta el anhelado oro, tenían la misma composición cualitativa y sólo se diferenciaban en su proporción. Por eso, destilar, hacer reaccionar, quemar, podía ser un sistema para transformar una sustancia en otra. El objetivo era alterar el porcentaje de cada componente.
El bermellón se obtenía mediante el llamado proceso seco, en el que azufre y mercurio reaccionaban en un recipiente sellado y daban un material oscuro llamado Aethiops mineralis (‘mineral etíope’), que después había que macerar pacientemente para que se volviera rojo. En el siglo xvii un químico llamado Gottfried Schulz descubrió que calentado este mineral con el sulfuro de amonio o de potasio se obtenía el bermellón de forma más económica. Este proceso todavía se utiliza hoy en día.
En algunos cuadros, el bermellón se ha perdido y ahora, gracias a los análisis químicos, podemos saber lo que ha pasado. La holandesa Katrien Keune ha analizado el Retrato de una mujer joven, de Meter Paul Rubens (1577-1640), pintado hacia 1620. Dos tercios de la superficie pintada con bermellón aparecen ahora en blanco o en negro. La parte que se conserva de color rojo contiene trazas de iones cloruro. Pero éstos se encuentran en mucha más cantidad en las partes que se han deteriorado Los iones cloruro actúan de catalizadores en una reacción entre la luz y el pigmento rojo, en la que se forman partículas metálicas que absorben totalmente la luz y, por tanto, es imposible recuperar el rojo original del cuadro.
El bermellón se utilizaría no sólo en cuadros, sino también en los manuscritos medievales, a pesar de su precio. Y este uso dio lugar a un vocablo que parece tener una etimología bien diferente. Tanto el bermellón como el mineral del que se obtenía –el cinabrio– eran llamados en ocasiones minium por los romanos. Este minio se uti-lizó en manuscritos medievales donde servía, entre otras cosas, para construir unas pequeñas imágenes. De aquí viene el nombre de miniatura, que no tiene nada que ver, como podríamos pensar, con la palabra latina minimus, sino con miniare, ‘pintar con minio’. Y ya que hablamos de etimología, otra cosa que se pintaba en rojo eran los títulos de los manuscritos. Y de la palabra latina para rojo, ruber, proviene la palabra rúbrica, que también ha adquirido nuevos significados.
En estas bellas obras medievales destinadas a conservar el conocimiento –y a difundir el pensamiento cristiano– con un atractivo estético indudable, se utilizaban otros muchos pigmentos. Hay una especie de piedra de Rosetta que nos permite conocer unos cuantos. Es la letra I con que se inicia el Génesis («In principio») en la llamada Biblia de Lucka, elaborada hacia el 1270 en la abadía de este nombre, en Znojmo, República Checa. La letra tiene 83 milímetros de altura y contiene ilustraciones sobre los siete días de la creación. Esta obra de arte ha sido analizada mediante sistemas modernos que no destruyen la muestra. Ello ha permitido descubrir qué pigmentos contiene: el amarillo viene del oropimente –un mineral formado por sulfuro de arsénico, As2S3–, el azul de lapislázuli –un mineral del que hablaremos más extensamente–, el rojo es bermellón y el dorado es plomo rojo puro.
Gracias a la imprenta de tipos móviles, invento que en Europa se atribuye a Gutenberg –de nombre real Johann Gensfleisch (1400?-1468)–, se imprimieron un gran número de biblias. Pero la rica decoración –embellecimiento o iluminación– seguía haciéndose a mano. Se calcula que hasta 1455 Gutenberg produjo 180 biblias, de las cuales quedan fragmentos bastante consistentes de 48. Tracey Chaplin, del University College de Londres, y su equipo, analizaron con técnicas no destructivas siete biblias que se encuentran en bibliotecas de Francia, Alemania e Inglaterra. Esto ha permitido comprobar que los pigmentos utilizados en todas son, básicamente, los mismos. En la Biblia del rey Jorge III de Inglaterra se han identificado siete de forma concluyente: rojo (cinabrio), azul (azurita), verde oliva (malaquita), verde oscuro (verdigrís), amarillo (óxido de plomo y estaño), negro (carbón) y blanco (carbonato de calcio). En dos biblias que se encuentran en Alemania había lapislázuli, un pigmento carísimo de color azul. El estudio tiene utilidad histórica y práctica. Sirve para comprobar que en diversos sitios de Europa se utilizaban prácticamente los mismos pigmentos y para poder realizar con cuidado los procesos de conservación y restauración.
Si la química proporcionaba nuevos materiales para los artistas, la investigación también podía beneficiarse del trabajo de los pintores. El irlandés Robert Boyle (1627-1691) publicó en 1661 un libro titulado El químico escéptico. Eliminando la partícula al de la palabra alquimista dio nombre también a una nueva ciencia: la química. Su obra fue una buena sacudida teórica, pero Boyle también hizo aportaciones prácticas. Y una de ellas la expuso en 1664 en el libro Historia experimental de los colores. Boyle conocía algunas técnicas para obtener pigmentos que le llamaban la atención. Así, los fabricantes de colores sabían que muchos se podían extraer de plantas, pero que podían obtener un producto diferente según la época del año en que las recogieran y el tratamiento a que las sometieran. Así, los pintores mojaban trozos de tela de lino en el jugo de la planta de tornasol –Chrozophora tinctoria–. Los trozos de tela se dejaban secar y después podían utilizarse para pintar si se los mojaba con un poco de agua para que liberaran el pigmento. El color que se obtenía era rojo brillante. Si se le añadía vinagre –ácido acético–, el color se reforzaba. Pero si lo que se añadía era agua de cal –alcalina–, el color adquirido era violeta. Y con orina el color era azul. Esto hizo pensar a Boyle que los extractos de ciertas plantas podían servir como indicadores del grado de acidez o alcalinidad –llamada también basicidad–. Actualmente se mide con la escala de pH, que va de cero –máxima acidez– a 14 –máxima alcalinidad–. Y es posible, aunque no seguro, que el proceso utilizado por los pintores le diera la idea de preparar pequeñas tiras de papel que mojadas en una solución indicaban, según el color que adquirían, el grado aproximado de acidez o alcalinidad.
Otra curiosa colaboración de este tipo se produciría mucho más adelante. La gutagamba fue introducida en Europa en el siglo xvii. Su nombre parece derivar de Camboya. Se trata de una resina solidificada de los árboles de la familia Garcinia, que una vez seca y triturada da un polvo amarillo brillante. Los primitivos pintores flamencos, favorecidos por el control comercial de su país sobre las llamadas Indias Orientales, la utilizaron. Pero en 1908 encontró una aplicación muy distinta: el médico francés Jean Perrin (1870-1942) utilizó sus partículas para visualizar con claridad el llamado movimiento browniano, que se produce cuando pequeñas partículas –como los granos de polen– siguen un movimiento desordenado en una solución y que pone de manifiesto la existencia física de las moléculas –la trayectoria se produce por el choque de los finos granos con las moléculas de la solución–.
Los pintores no sólo tenían el problema de encontrar buenos pig-mentos, sino el de hacerlos adherir a la tela o a la pared. Para hacer pinturas murales, los romanos mezclaban los pigmentos con un poco de agua y goma y los aplicaban sobre yeso fresco. De aquí la denominación de fresco para estas pinturas. Pero no todos los murales pueden recibir este nombre, ya que también se podía aplicar sobre yeso seco.
Como aglutinante se utilizó durante mucho tiempo la yema de huevo –pintura al temple–. Hasta que en el siglo XV hizo una aparición espectacular la pintura al óleo. No era un invento de esta época, como se cree a menudo. Ya se había utilizado desde hacía siglos –ya hemos dicho que el monje Teófilo hablaba de ella en el siglo XII–. Pero la gran revolución con esta técnica la provocó un flamenco llamado Jan van Eyck (c. 1390-1441), hasta el punto de que muchas veces se le considera, erróneamente, su creador. Lo que hizo fue probar un nuevo sistema que consistía en aplicar a la tela, antes de pintar, capas muy finas de aceite, combinadas con la pintura al temple. Esto le permitía realizar mezclas de pigmentos que quedaban muy bien definidos, porque el aceite aprisionaba las partículas de pintura e impedía que reaccionaran con los otros colores. El resultado era que se podía pintar con mucho detalle. Pero además, los colores eran extraordinariamente vivos y su perdurabilidad es excelente. Aún hoy podemos admirar los colores extraordinarios de cuadros de Van Eyck, como El matrimonio Arnolfini, de 1434 –donde además hay un ingenioso y bien ejecutado juego óptico con un espejo situado detrás de la pareja.
No era la pintura al óleo el único secreto para obtener unos colores brillantes. Barbara Berrie, química de la Galería Nacional de Arte de Washington, ha descubierto que algunos pintores añadían finas partículas de vidrio a sus pigmentos. Ya se sabía que el vidrio se utilizaba con el amarillo de plomo y estaño y con el azul esmalte. Pero Berrie ha observado que también lo hay en muchos otros colores utilizados por grandes maestros en ciertas obras. Es el caso de Lorenzo Lotto (1480-1556) en Santa Catalina, de Rafael (1483-1520) en La Madonna del alba y de Tintoretto (1518-1594) en Cristo en el mar de Galilea. Los análisis realizados muestran que los pigmentos presentan algunas pequeñas partes en las que silicio, oxígeno, sodio, calcio y aluminio se encuentran en unas proporciones que las delatan como partículas de vidrio. Cuando presentó sus resultados, un colega le comentó que las propiedades ópticas del silicio dependen en gran medida del tamaño de las partículas y, por tanto, era muy difícil obtener la tonalidad deseada. Berrie respondió que probablemente aquellos pintores del Renacimiento y los artesanos que trabajaban con ellos eran mejores tecnólogos de lo que pensamos. Y que podían ser precisos en una especie de fina alquimia, con el objetivo de ir potenciando los pigmentos que tenían a su alcance.