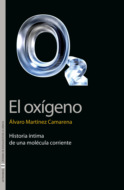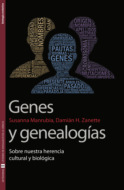Kitabı oku: «El artista en el laboratorio», sayfa 3
UN BLANCO MÁS SANO
A finales de los años ochenta, unos médicos daneses decidieron visitar a unos enfermos ilustres, a los cuales, sin embargo, ya no tenían acceso directo. Lisbert Milling Pedersen y Henrik Permin, de la Universidad de Copenhaguen, quisieron estudiar la relación entre las afecciones reumáticas de cuatro grandes pintores de diferentes épocas, y la composición de las pinturas que utilizaban. Los pintores escogidos fueron: Peter Paul Rubens (1577-1640), Pierre-Auguste Renoir (1841-1919), Raoul Dufy (1877-1953) y Paul Klee (1879-1940).
Para la investigación tomaron, como se hace en los estudios médicos, un grupo control: pintores que no sufrían reuma y que eran de la misma época. Rubens fue comparado con dos flamencos más del siglo XVII –Rembrandt (1606-1669) y Vermeer (1632-1675)–, el francés Renoir con dos compatriotas –Claude Monet (1840-1926) y Edgar Degas (1834-1917)–, igual que el también francés Dufy –en este caso con Georges Rouault (1871-1958) y André Derain (1880-1954)–, y el suízo Paul Klee con el ruso Vassili Kandinski (1866-1944) y con el alemán Karl Schmidt-Rottluff (1884-1976)–. La investigación consistió en comparar una serie de pinturas de cada uno calculando el porcentaje de colores en cuya base había metales pesados como mercurio, cadmio, cobalto o plomo. Según los datos obtenidos, Rubens, Renoir y Dufy utilizaban de forma preferente rojo, amarillo brillante y azul, mientras que Klee usaba rojo brillante, violeta y mezclas de rojos y azules. Estos colores basados en compuestos de metales pesados los utilizaban en cantidades mucho más grandes que los pintores del otro grupo –el grupo control–. Ello implicaba un contacto estrecho con estos metales: el rojo se obtenía de sulfuro de cadmio o de mercurio; los amarillos de sales de arsénico, cadmio y plomo; los azules brillantes eran mezclas de cobre, cobalto, aluminio y manganeso.
Los investigadores dedujeron que la acumulación de estos metales en el organismo había provocado o había favorecido los problemas de reuma. La absorción no se producía solamente por un contacto continuado a la hora de trabajar, sino por otras vías. Así, Renoir era un fumador empedernido que se liaba él mismo los cigarrillos. Al hacerlo, sus dedos dejaban trazas de ciertos metales. Por otra parte, los artistas modestos comían en el taller, lo que aumentaba el riesgo de que fueran ingiriendo pequeñas cantidades de metales, que acumulados provocaban estos problemas de salud.
Hasta finales del siglo XVIII, los pintores utilizaron prácticamente de forma exclusiva el blanco de plomo. Pero el plomo es un metal muy tóxico. Actualmente sabemos que afecta de forma importante al sistema nervioso y que provoca en los niños problemas de desarrollo neurológico e intelectual. En aquella época, los primeros afectados por el blanco de plomo eran los trabajadores de las fábricas en las que se obtenía, que llegaban a sufrir fuertes dolores e incluso ceguera o demencia.
El blanco de plomo también era nocivo para algunas obras. En contacto con agentes contaminantes de la atmósfera se oscurecía, porque el óxido de plomo –blanco– se transformaba en sulfuro de plomo –marronáceo–. Puesto que el blanco de plomo era utilizado a menudo para hacer un cielo blanco, nos encontramos con la curiosa circunstancia de que la contaminación no solamente oscurece el cielo real, sino también el de los cuadros. Sin embargo, si un proceso químico lo oscurecía, otro lo podía regenerar, ya que aplicando cuidadosamente peróxido de hidrógeno –agua oxigenada– el sulfuro volvía a pasar a sulfato de plomo, también blanco.
En 1780 el gobierno francés encargó al químico Guyton de Mor-veau (1737-1816) que buscara un blanco menos nocivo. Al cabo de dos años, Morveau propuso el óxido de zinc como sustituto. No era tóxico y además no se oscurecía. Pero también era más caro. Además, en la pintura al óleo tardaba mucho en secarse. Por suerte, el fabricante de colores E. C. Leclaire descubrió desecantes más eficaces. El óxido de zinc pasó a producirse en gran escala, lo que hizo bajar los precios. El blanco de plomo dejó de utilizarse a principios del siglo XX.
El blanco de Morveau es uno de los primeros ejemplos de las aportaciones de la química moderna a la pintura. Morveau fue uno de los estrechos colaboradores de Antoine de Lavoisier (1743-1794), que en 1789 fundó la química moderna con su Tratado de química elemental –el año de la Revolución Francesa fue también el año de la revolución química–. La era de la alquimia había acabado definitivamente y la química tenía ya unos fundamentos teóricos firmes para desarrollarse.
Eso y el descubrimiento de nuevos elementos químicos condujo a un desarrollo espectacular de la síntesis de nuevos productos, entre los que había nuevas pinturas. Además, la revolución industrial favoreció nuevos procesos que permitían abaratar muchos de estos nuevos pigmentos. Y aunque sus descubridores querían preservar los secretos de la síntesis, los químicos eran capaces de descubrirlos. Tenemos un ejemplo en el acetoarsenito de cobre, surgido en 1814, que da un color verde brillante. Fue descubierto por casualidad por un alemán llamado Wilhelm Sattler, de Schweinfurt –por eso uno de los nombres con que se conocería sería el de esta ciudad–. Si bien Sattler guardaba el secreto de su obtención, un compatriota suyo, el eminente químico Justus von Liebig (1803-1873) publicó un informe sobre su composición y su síntesis. El verde empezó a utilizarse también para decorar interiores, pero enseguida se observó que con la humedad desprendía arsina (AsH3) y eso era muy peligroso para las personas que dormían en habitaciones decoradas con este color.
ESTUDIO EN AZUL
Hemos explicado que el primer color sintético fue el azul de Egipto. Los egipcios no eligieron un color nada fácil para empezar. El azul ha causado muchos quebraderos de cabeza a lo largo de la historia del arte. Muchas veces el problema no era la calidad, sino el precio. En la edad media, el mejor azul se obtenía del lapislázuli, un mineral que se encuentra principalmente en Oriente. Hacia el siglo XIV se empezó a utilizar en Europa y por su origen lejano se le llamó azul ultramar. Los pintores podían ahorrar un poco utilizando el azul procedente de la azurita, un mineral que sí que se encontraba en Europa –aunque el precio tampoco era bajo–. Lo diferenciaban del otro azul llamándolo citamarino –del prefijo que indica ‘más cerca’– en oposición a ultramarino. Eran muy similares entre sí, pero su composición química es muy diferente. Si se calienta al rojo vivo, la azurita se ennegrece, mientras que el lapislázuli queda inalterado. En realidad, el lapislá-zuli era una mezcla de minerales y uno de éstos, el que le da color, es la lazurita –además tiene calcita y pirita–.
En nuestro país podemos encontrar otro ejemplo de azul vistoso y ejemplificar al mismo tiempo el papel del análisis de los materiales por sistemas modernos. Los análisis realizados a diversas pinturas murales románicas muestran los compuestos utilizados usualmente: para los ocres se utilizaba un óxido-hidróxido férrico más o menos hidratado; para el negro, carbón fósil; el blanco se obtenía con calcita. Eran pigmentos inorgánicos muy estables y que no se alteraban con las condiciones meteorológicas. Por eso, estas pinturas han resistido inalteradas durante siglos y han soportado incluso el traslado a otras zonas.
El análisis del pigmento azul presentó ciertas dificultades. Finalmente se descubrió que provenía del mineral llamado aerinita. En Cataluña, la disponibilidad de los pigmentos azules era escasa y el precio prohibitivo del lapislázuli lo reservaba para los elementos más importantes –como el manto de la Virgen–. La azurita, como hemos dicho, era más asequible, pero también era cara y en los Pirineos también es rara. En cambio, la aerinita era muy abundante y hoy aún se pueden encontrar algunos afloramientos espectaculares. Un ejemplo de aplicación lo encontramos en el Pantocrátor de la iglesia de Sant Climent de Taüll (fig. 1) –cuyo original se conserva en el Museo Nacional de Arte de Cataluña–. La aerinita también era un mineral versátil, ya que si se mezclaba con goethita, que es amarilla, se obtenía el color verde sin necesidad de utilizar malaquita.
La aerinita es un silicato hidratado de hierro, aluminio y calcio. Tiene una estructura tan compleja y puede contener tantas impurezas que a pesar de ser descrita en 1876, no se demostró que era una nueva especie de mineral hasta 1988. Establecer su estructura cristalina también fue muy complicado. Para encontrarla, Jordi Rius, del Instituto de Ciencia de los Materiales de Barcelona –del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)– utilizó un sistema nuevo basado en la radiación de sincrotrón. Así se pudo ver que los responsables de la coloración azul son cationes de hierro. La aerinita tiene bastante variabilidad en su composición y eso provoca que el azul que se obtiene también muestre diferencias según el lugar del que se extrae el mineral. La determinación de su estructura y el estudio de cómo se produce esta variación –probablemente debida a la proporción entre dos cationes diferentes de hierro– podrán ayudar a obtener una coloración controlada que contribuya a la máxima fidelidad en las restauraciones.
Para los franceses, padres de la química moderna, el problema del azul debía de ser una especie de asunto de estado, una cuestión de prestigio y orgullo, porque a finales del siglo XVIII, el químico y ministro del Interior Jean-Antoine Chaptal (1756-1832) encargó al químico Louis-Jacques Thénard (1777-1857) que encontrara un azul de calidad, pero de precio más asequible. Basándose en una técnica utilizada por los alfareros de Sèvres, que utilizaban cobalto, Thénard mezcló sales de este metal con alúmina, lo que dio lugar al aluminato de cobalto, que sería conocido como azul de Thénard. El cobalto daría lugar, más adelante, a otros colores: un azul claro, un verde, un violeta y un amarillo. Esto demuestra la versatilidad de los elementos químicos, pero también el riesgo que corrían los pintores al utilizarlos. ¿Quién podría asegurar que estas reacciones que originaban colores diferentes no afectaran a las obras ya terminadas? Ya hemos visto lo que pasaba con el blanco de plomo, que se oscurecía.
Siguiendo con el azul, el hallazgo de Thénard era un paso más en la investigación sobre este color. Hacia 1704, un alemán llamado Heinrich Diesbach descubrió por casualidad un pigmento. Estaba fabricando laca de cochinilla, pero utilizó una potasa de baja calidad. En lugar de un rojo vivo, como esperaba, obtuvo un colorante más pálido. Y al concentrarlo se volvió púrpura y luego azul. La explicación era que la potasa que le habían vendido estaba mezclada con aceite animal y la reacción produjo ferrocianuro de potasio. Combinado con el sulfato de hierro que entraba en la receta de la laca, produjo ferrocianuro de hierro, más conocido a partir de entonces como azul de Prusia. El color empezó a fabricarse, pero su composición pronto dejó de ser un secreto. Un inglés llamado John Woodward consiguió una descripción del proceso y la publicó en la revista Philosophical Transactions of the Royal Society. Era el año 1724. Este azul se convirtió en seguida en una alternativa al de ultramar, entre otras cosas porque costaba diez veces menos. Aun así, no acababa de convencer. Adquiría un tono verdoso.
Más adelante, los químicos franceses Charles-Bernard Désormes (1777-1862) y Nicolas Clément (1779-1841) publicaron en los Annales de Chimie la composición química del azul ultramar. A partir de entonces fue posible obtenerlo artificialmente. En Francia se convocó un premio para quien fuera el primero en conseguirlo. Se lo llevó Jean-Baptiste Guilmet y por eso hoy en día se le sigue llamando ultramar francés.
NUEVOS COLORES: RIQUEZA Y RIESGO
El 15 de febrero de 1798 el químico Charles Hatchett (1765-1847) dio una conferencia en la Royal Society con un título aparentemente poco atractivo: Análisis de la sustancia terrosa procedente de Nueva Gales del Sur llamada Sydneia. Entre los asistentes había como mínimo tres conocidos pintores: John Laporte (1761-1839), John Varley (1778-1842) y John Jackson. El hecho no era extraño en aquella época y los periódicos de la Royal Society registran la presencia de diversos artistas de renombre en este tipo de sesiones. Asistir era importante para su pro-fesión, ya que permitía conocer mucho mejor las propiedades de ciertos productos nuevos. Así, cuando Jacques-Louis Bournon (1751-1825) habló en febrero de 1801 sobre «Los arsenitos de cobre descubiertos en Cornualles», el título despertó el interés de Thomas Daniell (1749-1840), de su sobrino William Daniell (1769-1837), de William Beechey (1753-1839) y de otros artistas, ya que estos minerales era utilizados en la manufactura de pigmentos y daban magníficos tonos azules y verdosos. Y cuando Benjamin Thomson –conde Rumford– (1753-1814) entregó su artículo sobre los «Métodos de medir las intensidades comparativas de luz emitidas por los cuerpos luminosos», en 1794, expresó su deseo de que filósofos, ópticos y pintores llevaran a cabo, conjuntamente, otras investigaciones.
Uno de los artistas habituales en muchas de aquellas sesiones era John Mallord Williams Turner (1775-1851). Sus obras destacan por aquellas imágenes vaporosas, en ocasiones pálidas y en otras brillantes, en las que la luz parece esforzarse por traspasar nubes y nieblas. Sus juegos de colores se basan en una atenta observación de la naturaleza y en el estudio de las bases científicas de los fenómenos naturales. Pero también tienen mucho que ver con la utilización de nuevos pigmentos.
Turner necesitaba pigmentos que le permitieran expresar los matices que veía en la atmósfera. Y dudaba poco a la hora de utilizarlos en sus cuadros. Esto le permitió hacer obras excepcionales, pero también le hizo pagar un precio muy alto. Muchos de estos nuevos pigmentos no resistieron el paso del tiempo y algunas obras de Turner se han deteriorado, mientras que las de colegas suyos menos arriesgados soportan el paso de los años.
Las obras de Turner no han sido las únicas en perder colores. Vincent van Gogh (1853-1890) describía el año de su muerte su cuadro La iglesia de Auvers diciendo que había en primer plano una arena rosada, que hoy ha desaparecido. Las nuevas técnicas han permitido descubrir qué ha pasado con la arena de Van Gogh. Bajo las primeras capas, protegida de la luz, esta arena se mantenía rosada. La captura de una mínima cantidad de pintura ha permitido saber que Van Gogh utilizó eosina. Este colorante fue sintetizado por primera vez en 1871 y se bautizó así en referencia a Eos, nombre de la divinidad griega que los romanos llamaron Aurora. Por acción de la luz, la eosina había perdido su color.
La eosina era un pigmento sintético que fue bien recibido y, en cambio, al cabo del tiempo gastó jugarretas como ésta. Por eso, si bien la química proporcionaba muchas novedades a los artistas, era necesario experimentar y esperar para asegurarse de que el pintor no trabajaba en balde y que el tiempo no desharía una parte de la obra.
Aun así, cabe destacar que la próspera industria química del siglo xix proporcionó muchos colores de calidad. Y, como en otras épocas, esto ayudó a la creatividad de los artistas.
No se trata de decir que sin estos pigmentos los artistas no habrían podido crear obras extraordinarias, sino de mostrar cómo la confluencia de saberes lleva a un resultado muy positivo. Como dice el químico y divulgador científico Philip Ball:
Por sí solas, las abstracciones intelectuales no engendran revoluciones en el arte, ni tampoco lo consigue la mera reacción contra las convenciones. Lo emocionante sucede más bien cuando estas fuerzas confluyen con las nuevas posibilidades de los materiales artísticos.
Más allá de la síntesis de nuevos pigmentos, la ciencia de la luz y de los colores ayudó a abrir nuevos caminos en el arte. En La novela experimental (1879) Émile Zola (1840-1902) reproducía párrafos del fisiólogo Claude Bernard (1813-1878) porque consideraba que la «Introducción a la medicina experimental» de éste ya explicaba bastante bien lo que él pretendía hacer con la novela. El escritor francés también afirmaba que su método de observación estaba muy bien expresado en pintura por los artistas al aire libre, como Edouard Manet (1832-1883).
Que Manet y los otros impresionistas realizaran sus obras totalmente al exterior se vio favorecido por otro avance técnico: el tubo de color. Sustituyendo los paquetes hechos con vejiga de cerdo, los tubos de aluminio permitían llevar las pinturas fuera del estudio sin que se secaran. Renoir decía que sin estos tubos no habría existido ningún Monet ni ningún Cézanne. Pero más allá de todo esto, los impresionistas basaron su trabajo en los estudios sobre la física del color y sobre la investigación psicológica de su percepción. El físico Hermann von Helmholtz (1821-1894) decía que los pintores no debían imitar el color de los objetos, sino la impresión que producen. Y así tituló uno de sus cuadros en 1872: Impresión. Sol naciente. Un crítico quiso burlarse llamando a Monet y a sus compañeros de estilo los impresionistas. Y el sobrenombre quedó para denominar esta corriente.
Monet había estudiado con atención el libro de Helmholtz titulado Manual de óptica fisiológica, que publicó en tres volúmenes entre 1856 y 1867. El físico tuvo un gran impacto en los artistas y Auguste Laugel, en su Óptica de las artes (1869) recomendaba esta obra diciendo:
Los fenómenos ópticos no interesan sólo a médicos y filósofos, también son muy importantes para los que en arquitectura, escultura y pintura intentan hablar a nuestro espíritu: el artista debe aprender primero la gramática del lenguaje visual: formas, medidas y colores.
Entre otras aportaciones de Helmholtz está la afirmación de que el color no se encuentra en la naturaleza de la luz, sino en nuestra percepción, en la mente. Fue él quien descubrió en la retina los tres pigmentos que hay en los conos y de los que hemos hablado antes.
Unos años antes que Helmholtz, un químico había hecho otras aportaciones. Se trataba de Michel-Eugène Chevreul (1786-1889). Este científico francés es un caso extraordinario de longevidad intelectual. Su propia vida se extiende por una etapa fecunda de la química: cuando nació, Lavoisier aún no había publicado su Traité, y cuando murió, la industria fabricaba miles de sustancias diferentes de uso cotidiano. Publicó su primer trabajo científico a los 20 años y el último cuando tenía 97. Y aún a los 102 años se vio con fuerzas para realizar una comunicación. Sólo conocemos otro ejemplo similar: el químico norteamericano Joel H. Hildebrand (1881-1983) publicó su último artículo, sobre la historia de la electrolisis, el año que llegó a centenario.
Chevreul llevó a cabo trabajos importantísimos sobre ácidos grasos, pero sobre todo fue el máximo experto en colores. Entre otras cosas catalogó quince mil colores diferentes y diseñó y dibujó una rueda dividida en 72 sectores, con una gradación de matices tan sutil que significó todo un reto para los impresores de la época.
Desde 1824 dirigió la sección de tinturas de la fábrica real de los Gobelinos de París. Cuando estudió los problemas que parecían tener las tinturas, descubrió que los productos eran buenos, pero que el brillo se perdía cuando se ponían sobre la tela sin tener en cuenta la complementariedad de ciertos colores. Es decir, que el problema no estaba en los pigmentos, sino en el efecto que la proximidad de los pigmentos tenía sobre nuestros sentidos. Fue él quien mostró que dos colores muy cercanos nos hacen ver un tono diferente: «Cuando el ojo ve al mismo tiempo dos colores contiguos, éstos parecen extremadamente diferentes, tanto en su composición óptica como en la altura de su tono». Su amigo, el físico André-Marie Ampère (1775-1836), lo animó a publicar sus teorías y así surgió De la ley del contraste simultáneo de los colores, que salió en 1839. Así, Chevreul daba una explicación teórica, basada en hechos experimentales, de la interacción entre los colores.
Chevreul fue un apoyo imprescindible para los fabricantes de colores y tinturas, pero tuvo también un gran impacto entre los artistas. Como Chevreul y Helmholtz, los artistas podían obtener unos efectos que iban más allá de la gama de pigmentos de que disponían. Es cierto que en otras épocas la práctica debía de permitir aprovechar estos efectos a otros pintores, pero también que con las bases teóricas y la sistematización se ofrecían herramientas claras y concretas. Chevreul y Helmholtz no se limitaron a explicar teorías sobre los colores, sino que elaboraron ruedas y diagramas que mostraban con concreción su complementariedad y sus efectos.
Quien mejor aprovechó el trabajo de Chevreul fue su compatriota Georges Seurat (1859-1891), fundador del puntillismo. A cierta distancia sus cuadros muestran, con su estilo personal, unas coloraciones que parecen uniformes. Pero al acercarnos vemos que aquel tono está formado por un conjunto de puntos de colores diferentes. Es lo que Chevreul explicaba y que también describió el físico y pintor americano Nicholas Orden Rood (1831-1902). Éste último decía que si situamos dos colores muy cerca, será el mismo ojo el que haga la mezcla. Así, podemos ver Un domingo en la Grand Jatte (1884-86), donde las siluetas aparentemente bien delimitadas y las tonalidades que parecen obtenidas a partir de la extensión de un pigmento se revelan, de cerca, como un conjunto de puntos muy bien ordenados para ofrecer el efecto deseado. El puntillismo tuvo diversos nombres. Algunos lo llamaron neoimpresionismo y otros, divisionismo. Algunos detractores se referían a él irónicamente como confetismo, como si estuviera creado lanzando sobre la tela del cuadro diminutos papeles de colores para que conformaran la imagen.
Pero este sistema de pintar estaba muy lejos del azar y requería un estudio cuidadoso. No es fácil en ningún estilo dar la tonalidad deseada a cada parte de un cuadro. Pero si el pintor no sólo tiene que elegir el color idóneo sino que pretende que se sintetice en la mente del observador, el sistema se vuelve aún más complejo. Quizás por eso el crítico Félix Fénéon escribió en 1886, en el ensayo Los impresionistas, que si los primeros representantes de esta corriente descompusieron los colores de forma arbitraria, Seurat, Camille Pissarro (1830-1903) y otros lo hicieron de manera científica. La teoría científica y la práctica artística habían abierto nuevas posibilidades. Como ejemplo de unión armoniosa de las dos ramas del saber, podemos citar a Pizarro, que buscaba
una síntesis moderna de métodos basados en la ciencia, es decir, basados en la teoría del color creada por Chevreul, en los experimentos de Maxwell y en las medidas de O. N. Rood.
Monet, Chevreul, Seurat, Helmholtz, Maxwell, Degas, Rood... Una colección de nombres que evidencian una bonita historia de búsqueda conjunta de nuevas sensaciones.
LAS ENTRAÑAS DE LA CREACIÓN
Bajo la imagen de La tempestad, de Giorgione (c. 1478-1510), aparecen numerosas capas de pintura, demostración de que el artista veneciano hacía y rehacía. Estas correcciones no se ven, naturalmente, a simple vista, sino gracias a tecnología de infrarrojos. Podemos descubrir así la forma de trabajar del artista y analizar qué cambios debió de hacer antes de dar por bueno el cuadro. Y, como suele pasar en muchas investigaciones, la técnica no da tantas respuestas como preguntas plantea. Este artista que pintaba directamente con diversas capas, para dar al cuadro más «espontaneidad, color y frescura», había dibujado en La tempestad a una mujer que, más tarde, quedaría tapada por un hombre que llevaba un uniforme de una fraternidad dedicada al teatro. ¿Por qué lo cambió? ¿Lo decidió él o sus patrones se lo sugirieron o se lo ordenaron?
Otro autor que revela nuevos secretos, en este caso gracias a radiografías de los cuadros, es Diego Rodríguez de Silva y Velázquez (1599-1660). En el retrato de Felipe iv el monarca aparece a caballo, probablemente con más sensación de autoridad de la que realimente tenía. El animal parece tener más de cuatro patas, ya que al lado de las que siempre se han visto apuntan las que Velázquez había dibujado durante la confección del cuadro. Son los llamados arrepentimientos de Velázquez, bautizados así como si el artista se hubiera arrepentido de ciertos trazos y los hubiera corregido. Probablemente, revela simplemente el trabajo riguroso de un pintor que no quedaba satisfecho fácilmente. Estas correcciones también las hacían algunos artistas italianos, como Giorgione, y por eso también hablamos de pentimenti.
Las técnicas de imaginería y de análisis descubren secretos como los de Giorgione o Velázquez, pero aún permiten ir más allá. Estudios sobre cuadros del Renacimiento muestran que los primitivos italianos del siglo XIV preparaban para pintar caras o rostros subcapas diferentes de las que utilizaban en el resto del cuadro. Se puede saber qué tipo de pigmentos utilizaban, qué aglutinantes, qué barnices... Todo ello no sólo sirve a los historiadores del arte, sino también a los restauradores, que necesitan el máximo de información para poder recuperar las obras con la mayor fidelidad y sin dañarlas. También aporta datos más o menos curiosos: Hieronymus Bosch (1450-1516) era zurdo, como se ve por el cambio de presión que se detecta en un análisis fino de sus trazos. Otras veces la radiografía muestra la penuria de algunos grandes artistas. Pablo Picasso (1881-1973) pintó Le gobeur d’oursin (El tragón de erizos) en 1946, encima del cuadro de otro autor: el retrato del general Vandenberg, héroe de la Primera Guerra Mundial. A causa de su preocupante falta de medios, Picasso no dudó en situar su escena de glotonería sobre la marcialidad del militar.
No fue la primera vez que Picasso hacía una cosa así, pero también había aprovechado obras suyas. El análisis con rayos X de Rue de Montmatre había permitido descubrir otra obra que se escondía debajo. En 2004, William Shank, antiguo conservador del Museo de Arte Moderno de San Francisco (California) recreó digitalmente la imagen escondida y a través de pequeñas grietas en la pintura superior fue estableciendo sus colores. La composición final por ordenador le llevó a una obra que se ha llamado simplemente El Picasso escondido y que, según los expertos, fue producida en 1900, lo que la convertiría en el primer trabajo que el pintor hizo cuando llegó a París procedente de Barcelona.
La química y la física nos han proporcionado herramientas para conocer la composición de las sustancias que se encuentran en los cuadros. Una posibilidad es realizar análisis químicos del pigmento, pero eso suele requerir la toma de una cierta cantidad de muestra. Afortunadamente, también hay métodos que se pueden aplicar a cantidades muy pequeñas, ínfimas. Y eso es lo que permite estudiar el tipo de pigmentos que hay en obras de arte sin destruirlas –lo que sería, lógicamente, inaceptable.
Las técnicas son muy diversas. Algunas implican tomar pequeñísimas cantidades de pintura y observarlas al microscopio. Así se pueden distinguir pigmentos sintéticos, que muestran unas partículas más regulares y bien contorneadas que los pigmentos naturales. La microscopía electrónica permite ver las pequeñísimas heridas infligidas por las bacterias en la tela de las pinturas. Esta actividad, prácticamente imperceptible a simple vista si no es al cabo de mucho tiempo, tiene que estar presente en un cuadro de cierta antigüedad. La ausencia de esta degradación ha hecho sospechar sobre la fecha real de realización. Muchas técnicas se basan en la observación de los pigmentos o los soportes con longitudes de onda que caen fuera del visible: infrarrojos, ultravioleta, rayos X, ... En algunos casos la muestra se modifica ligeramente para obtener un efecto concreto. Mediante un láser o un haz de electrones se provoca la emisión de luz en el material. Y esta emisión tiene una huella característica para cada uno.
Técnicas como éstas se han utilizado en nuestras universidades. Así, el Instituto de Ciencia de los Materiales de la Universidad de Valencia colaboró con el museo San Pío V para estudiar obras de los llamados pintores primitivos valencianos: el maestro de Alcañiz, Vicent Macip, el maestro de Cabanes o el maestro de Artés, autores de finales de la Edad Media. En este caso, utilizaban una técnica no destructiva llamada fluorescencia de rayos X, que permite estudiar el cuadro sin extraer ni una pizca. Sólo hay que aprovechar el momento adecuado: cuando la pintura está en el taller de restauración y los técnicos eliminan el barniz que la cubre. El método consiste en enviar un haz de rayos X que excita los átomos del material y produce, como respuesta, la emisión de una radiación. Esta radiación es característica de los elementos que forman el pigmento. De esta forma, los investigadores valencianos descubrieron que un pigmento amarillo estaba compuesto de estaño y plomo.
Estudios similares se han realizado en la Universidad Politécnica de Cataluña pero con un método diferente. En este caso, el proceso utilizaba la espectroscopia Raman, basada en las frecuencias de la luz dispersada por un fluido. Así se identificó en un cuadro sobre tauromaquia la presencia de amarillo de cadmio. Se dudaba sobre si el cuadro era de Francisco de Goya (1746-1828) o de Eugenio Lucas Velázquez (1802-1881) –no lo confundamos con Diego Velázquez–. La presencia de este pigmento otorgó la paternidad al segundo, ya que el amarillo de cadmio no se utilizó hasta mediados del siglo XIX, cuando Goya ya había muerto.
La historia del arte se beneficia de estas técnicas, que también permiten detectar posibles fraudes. Uno de los errores más comunes entre los falsificadores es utilizar pigmentos que no existían cuando se pintó la obra que se quiere imitar. Así, un pretendido Goya que tuviera amarillo de cadmio, como hemos visto antes, se demostraría forzosamente una falsificación. O el amarillo de Nápoles, un antimoniato de plomo, no puede encontrarse en un cuadro pintado antes del primer tercio del siglo XIX.
Ücretsiz ön izlemeyi tamamladınız.