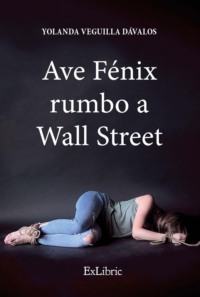Kitabı oku: «Ave Fénix rumbo a Wall Street», sayfa 2
1969-1974
Mi padre desde siempre fue bastante exigente y autoritario. Nació en el año 1940, en plena posguerra española, y en más de una ocasión le oí decir que él recordaba una infancia de hambre y miseria. En algún momento comentó algo así como que sus vecinos, amigos y compañeros pasaban mucha hambre; pero que él, gracias a su padre, que era panadero, tenía el hambre saciada a base de pan con manteca, ya que las cartillas de racionamiento no alcanzaban a cubrir las necesidades básicas alimenticias. Su alimentación durante su infancia fue muy desequilibrada porque, aparte de pan con manteca, poco más había que llevarse a la boca.
Mi relación con mi padre nunca fue buena. Me imponía demasiado y no era necesario ni que abriera la boca para reñirme, porque solo bastaba su fija mirada para hacerme sentir culpable sin sentencia firme. Su mirada penetrante me increpaba en un silencio sordo y se infiltraba tan dentro de mí como los rayos X de un radiógrafo. Sus ojos se clavaban dentro de mí y conseguían que el miedo me recorriera todo el cuerpo, inmovilizándome. Intentaba no cruzarme con él porque sentía pánico y no sabía qué próxima ocurrencia estrambótica estaría tramando dentro de su cabeza para martirizarnos a mi hermano y a mí hasta conseguir nuestro total doblegamiento y sumisión.
A veces pienso que él nunca fue consciente de la magnitud del daño interior que nos causó. No quiero pensar que fuera intencionado, sino más bien fruto de la educación que recibió por tanto sufrimiento, hambre y miseria soportados.
Cuando nació mi hermano Agustín, en 1969, mi padre se colmó de felicidad. Ya tenía a su hijo varón y, a partir de ese momento, su misión era educarlo para convertirlo en el mejor hijo y más educado a los ojos de todos.
No me gusta recordar aquella época. Siento un dolor agonizante que me hace encogerme y liarme como un ovillo de lana, porque algunas vivencias fueron tan dolorosas que se quedaron grabadas en mi mente, marcándome como persona para torturarme de por vida.
Los días pasaban. Mi hermano y yo jugábamos mucho juntos y siempre estábamos bromeando. Pasábamos horas entretenidos los dos solos en juegos de tablero como la oca o las damas. Existía entre ambos una complicidad tal que incluso acertábamos a adivinar cuál sería la próxima trastada o travesura del otro. Si mi padre no estaba en casa, aprovechábamos para sacar de quicio a mi madre y reírnos un poco. Mi madre nos reñía y corría tras nosotros con la zapatilla en la mano para alcanzarnos y azotarnos en el trasero tras cualquier fechoría.
Comentando con mi hermano Agustín sobre las chanzas de nuestra niñez para la escritura de este libro, me sigue recordando como a una segunda madre, siempre pendiente de él y consolándolo cuando lo necesitaba aunque tan solo nos separe año y medio de edad, porque siempre estuve ahí, explicándole cómo debía comportarse para que nuestra madre no se alterara y perdiera la compostura. Al igual que yo, siempre temió a mi padre, pero con mi madre la relación era diferente. Con ella nos atrevíamos a mostrarnos como los niños que éramos sin ningún temor.
A pesar del dolor de algunos recuerdos, hay otros que dibujan una sonrisa en mi cara y me alegran, como cada vez que mi madre guisaba lentejas para almorzar. Mi hermano odiaba las lentejas y siempre tejía un plan para no comérselas. Nos sentábamos los tres a la mesa —mi hermano Agustín, mi hermana Cristina y yo— y nos disponíamos a comer mientras mi madre fregaba o trasteaba con cualquier otra tarea, esperando a que mi padre llegara de trabajar para comer con él. Mi hermano me miraba y hacía ademán de volcar el plato y tirarse las lentejas por encima. Yo, intuyendo sus osadas intenciones, me echaba a reír sin poder parar hasta que se me quedaba el cuerpo flojo de tanta risa. Cuando mi madre se percataba de la situación ya era demasiado tarde y las lentejas andaban esparcidas, manchando el suelo y el uniforme del colegio de mi hermano.
Mi hermano conseguía su cometido de no comer lentejas, pero mi madre lo castigaba sin comer nada más y así, en muchísimas ocasiones, cuando ella no estaba presente atacaba al frigorífico, engullendo todo lo que encontraba a su paso, mezclando en su estómago pepinos con chocolate, chorizo, queso y todo aderezado con vinagre, que le encantaba y se empinaba la botella como si de agua se tratara. Aquellas mezclas de alimentos siempre acababan en cólicos de estómago que, en parte, todos sufríamos porque se agenciaba para él solo el único cuarto de baño del que disponíamos en casa.
Mi madre se enfadaba y cuando mi padre llegaba de trabajar se lo contaba. Mi padre se enfurecía y en alguna ocasión desenfundó su cinturón de las trabillas de su pantalón y lo utilizó a modo de correa para atizar a mi hermano en el culete. Mi hermano gritaba y lloraba mucho y yo con él, porque me dolía aún más que a él que le hubiera azotado y lo abrazaba con todas mis fuerzas para aliviarlo y serenarlo.
Hay recuerdos escabrosos flotando por mi mente, que me hacen fruncir el ceño y me amargan el alma. He intentado olvidarlos y borrarlos de mi memoria, pero no he podido. En ocasiones he llegado a pensar que fueran fruto de mi imaginación, que estaba loca y me los había inventado porque quizás fuera menos doloroso que recordarlos como en realidad sucedieron. Mi retentiva evoca imágenes que a fecha de hoy no consigo comprender. Mi padre disponía de algunos artilugios dentro de su diversa cacharrería que guardaba con celo en algún cajón por si algún día le hicieran falta para arreglar algún electrodoméstico, tales como rollos de cable, cinta aislante, amasijos de estaño, transformadores eléctricos, timbres y bobinas de ignición. A veces, a modo de chanza, nos sorprendía tanto a mi hermano como a mí y nos hacía tocar con un dedo aquellos transformadores o bobinas cargados de corriente eléctrica y nos producía calambres. Mi hermano y yo saltábamos del susto y él se reía porque había conseguido que picáramos en su trampa. Él se lo tomaba a broma, pero mi hermano y yo nos mirábamos y no llegábamos a comprender la finalidad de aquella guasa, con la que él tanto disfrutaba y se reía y que a nosotros nos asustaba tanto. Eran sentimientos muy diferentes los que sentíamos mi hermano y yo del que sentía mi padre. Me sigue martilleando estrepitosa y continuamente en la cabeza, una y otra vez, la risa de mi padre mientras mi hermano y yo sentíamos el calambre atravesarnos.
A día de hoy una actuación así por parte de un padre sería algo impensable, pero en aquella época no era algo tan increíble o inimaginable.
En el colegio, mi hermano Agustín era un superdotado. Sobresalientes y matrículas de honor por doquier inundaban su expediente académico. Se esforzaba muchísimo por no defraudar a mi padre y seguir estando a su altura. Tal era su obsesión que comenzó a sufrir de un tic nervioso, que le hacía parpadear incesantemente el ojo derecho por la propia presión que se autoimponía.
Yo, sin embargo, era más lista. O quizás debería decir más astuta. Nunca me gustó esforzarme más de lo justo y necesario, así que gastaba poco tiempo en estudiar y hacer los deberes de clase, aunque quizás dedicara más tiempo del habitual a leer libros. Leía historias; me encantaba imaginarme como la protagonista de los libros que pasaban por mis manos sin cesar.
Aún recuerdo el día que mi padre compró la enciclopedia ilustrada Salvat, con sus lomos en piel. Pasaba horas leyendo de todo, hasta que las palabras se me atropellaban y me nublaban la vista, por lo que tenía que parar a descansar, muy a disgusto.
Ummm. Se me acaba de venir a la memoria un recuerdo flash que describe a la perfección a la niña que fui, para que así podáis haceros una mejor idea, y que aún a día de hoy me hace esbozar una sonrisa inocente.
Era una mañana de primavera. Ya comenzaba a hacer calor en Sevilla y el ambiente se perfumaba con el azahar de sus naranjos en flor. Yo contaba con seis años de edad y a mi maestra, doña Pepita, aquel día no le bastó con ojear de un vistazo mi cuaderno para ver si había terminado todos los deberes de gramática y matemáticas, como solía hacer. En esta ocasión los repasó a conciencia y así descubrió cómo, aparentemente, las cuentas estaban hechas porque no faltaban números, pero aquellas cifras habían sido escritas sin ton ni son y sin hacer cálculos. Así que, como se suele decir, me pillaron in fraganti y, como respuesta a mi atrevido y vivaz comportamiento, doña Pepita me reprendió sin consuelo delante de todos mis compañeros de clase.
Ella, con ojos iracundos y su habitual cojera, se dirigió con paso acelerado a su mesa, se apoyó un momento antes de separar su silla y la colocó en medio de la clase, mostrando la fatiga en su rostro, debida al dolor de su pierna. Se sentó con dificultad, frunciendo el ceño como muestra del calvario por tanto sufrimiento, y con un atisbo de sarcasmo me nombró en voz alta. Acudí a su petición y me ordenó que me colocara boca abajo en su regazo, sobre sus piernas. No dudé, consciente de la tortura de los acontecimientos venideros. Cerré los ojos y me entregué al cumplimiento de mi martirio. En aquella postura se dispuso a levantar sin ningún recato mi falda tableada gris de uniforme a la altura de mi cintura y con una regla de unos dos centímetros de grosor me golpeó en el trasero. Sinceramente, no me dolió, pero sentí una vergüenza enorme e indescriptible porque todos los niños de la clase vieron mis braguitas blancas de algodón y se rieron de mí con tales carcajadas que me atravesaron por la mitad y me dejaron marcada. Tal fue el bochorno que sentí que lo escondí en lo más profundo de mi corazón y jamás nunca se lo conté a mi madre.
En ese mismo momento decidí encapsularme en mi burbuja como un pez en su pecera y no atender al mundo más de lo estrictamente necesario.
En nuestros días una acción como esa por parte de un profesor hacia un alumno sería impensable e incluso podría costarle la libertad, pero en la década de los 70 era un hecho habitual que los profesores «corrigieran» a los alumnos con golpes de regla, bofetadas, capones y toda clase de humillaciones.
Estos desprecios vejatorios iban calando hondo, echando raíces en mi personalidad, moldeándome como a una escultura de arcilla fracturada por el excesivo calor de un horno defectuoso. Tan solo me sentía protegida mientras cuidaba de mis hermanos. Sufría por ellos, estaba siempre atenta y pendiente de ellos como si fueran mis propios hijos. Mis padres se olvidaron en parte de mi infancia. No los culpo por ello porque sé que sus errores fueron producto de su excesiva juventud e inconsciencia, aunque reconozco que no puedo olvidar esos recuerdos que pesan sobre mi cabeza, en los que me reclamaban incluso el día de Reyes, al descubrir de madrugada que no estaba dormida, y aprovechaban para que les ayudara a colocar cuidadosamente los juguetes de todos mis hermanos, que dormían.
Me empeño en ignorar toda reminiscencia de mi doloroso pasado. Cuando algún demonio llama a mi memoria para recordármelo pruebo a cerrar los ojos, respirar hondo durante un momento y evocar el olor salino del mar o de la frescura de la yerba recién cortada para alejar a los fantasmas. Esos espectros no se marchan y esperan pacientes cualquier tropiezo para volver a intentar adentrarse en mi mente, desenmascarando todos esos recuerdos desagradables que me vuelven a dejar al descubierto, desnuda y sin protección ante un mundo que me mira, me observa y me da miedo. Salgo corriendo con la esperanza de escapar de ellos y vuelvo a concentrarme en un campo llano y verde plagado de amapolas rojas, con un precioso sol de fondo, pero que se nubla de repente, dejando hueco a ese espíritu que me muestra la imagen de cómo una noche de Reyes, con siete u ocho años escasos, me afanaba por apilar ordenadamente los juguetes de cada uno de mis hermanos en bloque. Disfrutaba y me hacía feliz cooperar en dicha tarea junto con mis padres. Cuando terminaba los contemplaba como a una obra de arte. En una de esas noches de Reyes, fantástica y maravillosa para otros niños, para mi padre no fue suficiente el negarme la magia y el misterio de la infancia, sino que además se atrevió a comentarle a mi madre: «Mírala, embobada mirando los juguetes de sus hermanos. Los está contando, a ver quién tiene más». Aquella crítica me quebró el alma literalmente. Fueron puñaladas intencionadas y envenenadas que me esforcé en perdonar, pero que nunca podré olvidar. Me pasé el resto de la noche llorando, acurrucada en mi cama, y lo guardo en lo más profundo de mi corazón como uno más de la pila de golpes no físicos recibidos por parte de mi padre. Todos regalados, todos llorados, todos perdonados, pero no olvidados ni contados hasta ahora.
Así transcurrió mi niñez, atendiendo a mis hermanos y ayudando a mi madre en las tareas de casa mientras se iba edificando alrededor de mi cuerpo una coraza bien cimentada, indestructible e impenetrable al dolor y al sufrimiento.
1975
El 10 de mayo de 1975 hice la primera comunión junto con mi hermano Agustín, rodeada de todos los compañeros de mi curso en la escuela, sin mucho convencimiento porque no entendía muy bien su celebración. Se consideraba un acto tradicional, como el bautismo, y con esa edad no tenías capacidad suficiente para decidir sobre el consentimiento de tal ritual. Como acto previo a la comunión se nos exigía confesar nuestros pecados. Teníamos que contarle a un cura qué actos habíamos cometido de los que la Iglesia consideraba pecado para que nos absolviera. En primer lugar, ya me costó de por sí tener que buscar en mi diario alguna travesura endiablada, que no encontré porque siempre fui una chiquilla bastante obediente y sumisa, así que me la tuve que inventar para poder comulgar. Imagino que al resto de chiquillos les ocurriría lo mismo porque, a ver: ¿qué pecados ha cometido un crío a los siete u ocho años de edad? Mi mayor vileza fue tener que inventarme una mentira con pecado incluido para tener algo que contar al clérigo y poderme confesar. Me sentí mal porque me forcé a mentir para proseguir con la ceremonia. No comprendía por qué algunas personas incluso disfrutaban contándole al señor cura sus culpas, perversidades, deslices o flaquezas y se sentían eximidas de culpa tras la absolución del sacerdote. Ellos descargaban sus maldades contándoselas al párroco y tras la exculpación se sentían liberados. Más tarde comprendí que todo este protocolo era por compromiso con la fe cristiana. No volví a comulgar en mi vida porque respetaba demasiado la fe cristiana y sus creencias y no me sentía a la altura. Fue la única vez en mi vida que accedí a contarle a un clérigo mis culpas, inventadas o no. Hoy en día, cuando algún acto me hace tanto daño que trastorna mi conciencia, acudo a un psicólogo para que me enseñe a aprender a vivir con mi culpa, perdonarme y aceptarme a mí misma después de haberme dejado la mitad de mi sueldo en su consulta.
Imagino que debe de ser difícil y pesado para un sacerdote tener que cargar a su hombro con el saco de todos los pecados de su comunidad. Allí almacenan todas las infidelidades, lujurias, envidias, egoísmos, avaricias, soberbias, perezas e inocencias infantiles. Son los portadores de muchísimos hechos que a veces son tan dolorosos que supongo la dificultad de su carga bajo el secreto de confesión.
Para mí el misterio de la comunión consistió en tener que inventarme un pecado para contárselo a mi sacerdote y profesor de Religión, don Antonio, que me absolvió de mi mal acto prohibido por la Iglesia y que, como colofón, me hizo abrir la boca para sacar la lengua y recibir la hostia. Esta solemne fiesta era un acto privado de fe, en el que se supone que Jesucristo venía de fuera a tu espíritu y estaba contigo un par de minutos y luego se iba. Hay personas que sienten la fe, creen en Dios y lo utilizan como una tabla salvavidas en momentos de desastres. Los creyentes hablan de una unión con Dios muy especial, comparable al acto de amor que une a dos esposos en una sola vida. Otras personas, sin embargo, no pueden porque, por más que se afanen por encontrarlo, nunca lo vieron ni lo sintieron. No es necesario ofender a nadie por pensar diferente y aún sigo creyendo que lo que para unos es Dios para otros es la grandeza de la bondad y la naturaleza y la fuerza del ser humano por ser solidario y capaz de respetar todas las culturas y creencias en armonía.
El día de la celebración mi madre me vistió con un vestido blanco de comunión, comprado o prestado de una de mis primas (no lo recuerdo bien), y tras la ceremonia religiosa marchamos a casa a comer chocolate con churros y café para los mayores. Éramos felices; todos reíamos en el salón de mi casa con los chistes de mi tío Paco. El mejor recuerdo de aquel día fue la fotografía en la que se nos ve a mi hermano y a mí juntos, de la mano, en el portal de casa, con un vestido blanco impecable y un cardenal que me ocupaba media frente, de color entre verde amarillento y violáceo y que aún parecía más morado en comparación con el blanco inmaculado del vestido. En el momento de sacar la tarta de comunión, pilló a todos por sorpresa la explosión de la cafetera en el fuego de gas, dejando tanto el techo como los azulejos de la cocina todos tiznados de café. Menos mal que no pilló a nadie en la cocina en el momento del reventón.
Agradecí la presencia de mis abuelos paternos en la celebración. Mi abuelo Antonio estaba feliz por la presencia de gran parte de la familia. A Franco le quedaba poca vida y era como si él lo intuyera. Pronto Franco sería historia. En su cabeza rondaba el miedo por un futuro incierto como, imagino, rondaría por la cabeza de todos los españoles.
Por aquellos años, algunos fines de semana mis padres nos llevaban de paseo al parque de María Luisa o a la plaza de España y allí jugábamos con las palomas. Mi madre, al recordármelo, siempre hace referencia a una frase con la que se reía mucho y que mi hermano Agustín repetía constantemente años atrás, tras sus primeros contactos con las palomas a los tres o cuatro años de edad: «Ay, hermana, corre. Corre, que se me caen los saquetines y me pican las palomas». Con los saquetines se refería a sus calcetines, pero debido a su media lengua por su corta edad no lo pronunciaba correctamente. Aprendimos a disfrutar del contacto con las palomas y así comenzó nuestro amor por los animales. De vez en cuando nos llevábamos a casa alguna paloma sin que se percataran los vigilantes y nos contentaba cuidarla en casa. La enjaulábamos en la terraza y le dábamos de comer. Disfrutábamos cuidándola y era nuestro mayor tesoro. Más de una vez, al llegar a casa tras salir del colegio, la paloma había desaparecido. Según mi madre, se había escapado de la jaula y se había ido volando. ¡Qué casualidad que siempre el día que se fugaba una de nuestras palomas había para comer puchero con carne de gallina! A la hora de la comida mi hermano y yo nos mirábamos desconfiados, cómplices, y centrábamos nuestra mirada en la gallina, que adornaba el centro de la mesa como la pringá del puchero. Mi madre nos obligaba a comérnosla, intentando engañarnos, pero nosotros intuíamos que aquella gallina era nuestra paloma y se nos quitaba el hambre por completo. No podíamos comérnosla. Nuestro estómago se encogía y se quejaba de hambre y fatiga. Llorábamos desconsolados y nos retirábamos sin probar bocado porque nos dolía demasiado imaginarnos a nuestra paloma desmembrada y masticada dentro de nuestro estómago. Los dos sufríamos y no llegábamos a entender cómo era posible que nos causara tanto dolor algo que a mis padres les producía risa.
No rieron tanto aquel 20 de noviembre de 1975, cuando se anunció la muerte de Franco. Creo recordar que fue la primera vez en mi vida que noté verdadera preocupación en la cara de mis padres. Ese día no fuimos al colegio. En la primera cadena de TVE se transmitía la capilla ardiente del dictador: un sinfín de personas daban su último adiós al caudillo. Me impactó muchísimo la visión de aquel señor vestido de militar dentro de una caja oscura y abierta, forrada en su interior de satén o seda blanca. Lo comparaba con Drácula. Era la primera vez que veía a un difunto de verdad y no como los de las películas.
Mis padres lo vivieron nerviosos y con miedo, tanto o más que dos años antes, el 20 de diciembre de 1973, cuando se perpetró por parte de ETA el asesinato de Carrero Blanco, en lo que se conoció como Operación Ogro. Aquel asesinato impactó enormemente a la sociedad española, ya que supuso el mayor ataque contra el régimen de Franco desde el final de la guerra civil española, en 1939. El coche del presidente del Gobierno, Carrero Blanco, un Dodge Dart negro sin blindar, saltó por los aires tras una enorme explosión justo debajo del vehículo. Todo el mundo estaba confuso. ¿Una explosión de gas? El automóvil saltó a más de veinte metros de altura y se encontró en la azotea del convento de los jesuitas, donde el presidente aún seguía vivo, muriendo a los pocos minutos en el hospital.
Aquel coche voló literalmente. Aquel espectacular ascenso de un coche oficial hasta una terraza no se había visto nunca antes ni en ninguna película de acción. Fue impactante para la sociedad española.
Tras la muerte del caudillo se produjo la transición española. Fue un periodo en el que se llevó a cabo el proceso en el que el país dejó atrás el régimen dictatorial del general Francisco Franco y pasó a regirse por una constitución, que restauraba la España democrática y que constituía la primera etapa del reinado de Juan Carlos I, designado seis años antes por Franco como su sucesor «a título de rey». Adolfo Suárez, como presidente del Gobierno, sería el encargado de entablar las conversaciones con los principales líderes de los diferentes partidos para instaurar un régimen democrático en España. El 9 de abril de 1977, Adolfo Suárez, en un paso de gigante en el proceso de democratización que había iniciado meses antes, había legalizado el Partido Comunista.
Así fue como mi abuelo me llevó a mi primer mitin político, el 13 de mayo de 1977 en Sevilla (40.000 personas). Allí estaba Santiago Carrillo y lo que le importaba en aquel momento: la consolidación de la democracia y mostrar al PCE (partido comunista español) como democrático, nacional y reconciliador. Disfruté sentada a hombros de mi abuelo, con mi puño derecho levantado y gritando a destajo una y otra vez, como si la vida se me fuera en ello: «Así se ve la fuerza del PCE». Parecía un lorillo, repitiendo una y otra vez lo que oía decir a la multitud sin entender nada de política. Más tarde, con los años, tuve mis diferencias políticas conmigo misma y fui saltando en mi voto de un partido político a otro, determinando en cada momento qué sería más acertado en esa ocasión para España.
Con diez años de edad ya estaba bien aleccionada en política, pero aún no tenía claro el camino a seguir. Nunca fui amiga de discutir de política porque, con mi mayoría de edad, a mis amigos los apreciaba por lo que significaban para mí como personas, sin tener en cuenta a qué partido político votaban. Y así tenía tanto conocidos que se confesaban revolucionarios comunistas, danzaban pintando fachadas con mensajes antifascistas, repartiendo propaganda y pegando carteles comunistas antes de elecciones, como otros amigos, los que asistían los domingos a la iglesia y en Nochebuena no se perdían la misa del gallo, les gustaba vestir de chaqueta y eran seguidores de tradiciones tan nuestras como la Semana Santa de Sevilla o la romería del Rocío.