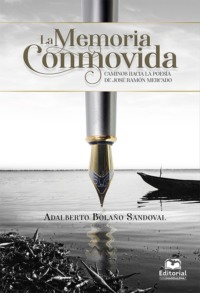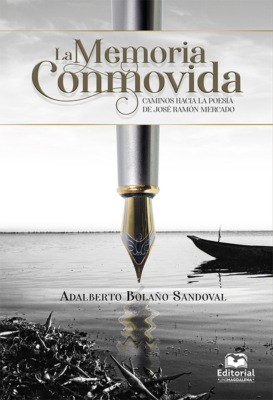Kitabı oku: «La memoria conmovida», sayfa 3
3. Interpreto hermenéutica lírica en la poesía como un contar, como una narración asociada a la explicación que brinda Paul Ricoeur En Tiempo y narración I (1987a, p. 158): “He defendido continuamente estos últimos años que lo que se interpreta en un texto es la propuesta de un mundo en el que yo pudiera vivir y proyectar mis poderes más propios.” Así mismo, conlleva una interpretación crítica del mundo.
Capítulo I
La poesía del Caribe colombiano: apuntes para una ¿“identidad imaginaria”?
Los problemas de los conceptos: identidades y memoria
Tres temas he destacado que se cruzan en la poesía del Caribe colombiano: paisaje, identidad y memoria, los cuales contextualizan ejes muy pertinentes que se encuentran estrechamente relacionados con los modos de ser, interpretar y observar el mundo desde una esquina del Caribe. En un mundo donde la modernidad y la posmodernidad se cruzan inextricablemente, estos tres tópicos en la literatura conllevan una relación indisoluble, pues no solo hacen parte de la puesta en escena de la gran cantidad de estudios y debates que giran alrededor de la cultura y su transformación constante, sino que son consecuencia, al tiempo, de la eclosión de movimientos reivindicatorios (negritudes, géneros, etnias, regionalistas, territoriales) que aparecieron en los siglos XX y XXI de una manera cada vez más abierta y muchas veces acelerada y extrema.
Los especialistas, desde disciplinas tan diversas como la filosofía, la antropología, la sociología, la sicología, la arquitectura y la historia han expuesto su percepción sobre estos tres fenómenos. La literatura no se ha quedado atrás. Se trata de una búsqueda de reconocimiento, de identificación, pero al mismo tiempo de fijar fronteras, de ganar territorialidades. Identidad y memoria se han convertido también en expresión de las luchas entre poderes centralistas o hegemónicos, periféricos o subalternos. Desde el Estado y sus instituciones, y desde los representantes políticos a través de su historia, se han tejido espacios de discriminación y conflicto: indígenas versus Estado, grupos étnicos versus establishment, feminismo versus cultura machista. Latinoamérica y el Caribe no han escapado a ello.
Como parte de estos movimientos, el subcontinente escenificó también tres movimientos que tienen que ver con los diversos momentos de mundialización: el primero, desde los años cuarenta, acogió, en las Antillas francesas, los primeros movimientos de negritud en Europa y Estados Unidos, lo que destacaron la necesidad de tener en cuenta la etnia negra desde las políticas públicas, democratizadoras y culturales. En los años sesenta recibió el impacto de los movimientos universitarios situados en París, las revueltas por los derechos de los negros en EE.UU., la invasión de la URSS a los países europeos orientales, y, con ello, la Revolución cubana. Ello trajo como consecuencia un arte “internacional”, una “poesía internacional” (obviamente, el Modernismo fue el primer movimiento a comienzos del siglo XX) y otra de “compromiso”, ocupados en pronunciarse sobre el entorno conflictivo: la guerra, los enfrentamientos racistas y los primeros movimientos feministas. Se constituía, entonces, una poesía ética, moralista, feminista, étnica, ideológica, que reivindicaba, tras muchos de sus pronunciamientos apelativos y sentenciosos, la oralidad y lo conversacional, el acontecimiento, las propuestas de y sobre el Otro. Por último, se encuentra el golpe de la globalización económica y cultural, el cual representa una versión supuestamente pluralista, que encaminó los movimientos artísticos a encender las luchas internacionalistas hacia la resistencia de los movimientos grupales o identitarios, pues al “mundializar” su homogeneización borraban sus particularidades. Latinoamérica, pero especialmente las Antillas y el Caribe no estaban exentas de estas tendencias pues continuaban preguntándose aún más por sí mismos, por su lugar en el mundo, sus vidas, su destino y su “identidad”.
Lo que hace resurgir los movimientos emancipadores y, de alguna manera, estremecer la cultura globalista es un movimiento sinónimo de la identidad pluricultural, relacionado también con la pregunta por las identidades (género, sexo, etc.) y por la territorialización o desterritorialización tanto geográfica, como cultural y estética. Así, en el Caribe, como espacio social diferenciado y como zona periférica por antonomasia (pero “globalizada” para muchas otras), resultante de la historia de regiones emergentes y “circunvalares”, se viene a indagar también por el ser y la identidad como fenómeno vital e imperativo recurrente, indagación que se refiere especialmente al mundo tercermundista, mundo relativamente reciente y en construcción. La pregunta por la “identidad caribeña bifurcada” de Antonio Benítez Rojo (1988) hace referencia, en realidad, a la “posible” identidad caribeña del Caribe hispánico, anglófono, francófono, nativo.
Más allá (y más acá) de la naturaleza poliglósica y mestiza (híbrida) del mundo de las islas del Caribe, lo que surge es una amalgama referida no solo a las huellas de la cultura sino a la transformación política, económica y social, en las que se teje una identidad (o identidades) dada la naturaleza plural de sus transformaciones. Ello conduciría a pensar, también, que en lo colectivo, como en lo individual y en lo artístico, surgen tensiones a nivel económico y cultural que culminan en enfrentamientos entre el “canon oficial”, en este caso el nacional contra el regional, y, más que todo, por la contigüidad artística con el resto de la cultura caribeña. Un caso prominente es la poesía de Candelario Obeso, no aceptada por “negra”, antihispánica, “antilingüística”, por la cultura “blanqueda” de Caro y Cuervo a finales del siglo XIX.
Concomitante con ello, o inclusive mucho antes, la pregunta por el heterocosmos caribeño se podría construir, entre otros, alrededor de cinco conceptos: paisaje y espacio, conciencia histórica, alteridad y temporalidad y comunidades imaginadas; y en medio, o través de ese proceso, ver cómo el discurso literario ha articulado las variables de identidad. Cabe agregar aquí los temas ontológicos del ser caribeño propuestos por Ignacio Torres-Saillant: religión, lengua e historia (1998).
Un síntoma de lo anterior es la pregunta por la identidad colectiva y la individual y por cómo mucho de lo privado se ha convertido en objeto público en lo literario, a través de la autobiografía, la autoficción, la biografía “real”, las memorias, e, inclusive, como parte de este fenómeno de espectacularización de la vida, la poesía ha incursionado en este fenómeno en menor escala. Se han combinado de tal forma que, para los estudiosos, estas manifestaciones escriturales han llegado a límites insostenibles por la cantidad de textos, propuestas e indagaciones sostenidas. José Ramón Mercado ha reflexionado estéticamente a partir de varios de sus poemarios más allá de esas “olas” destapadas del “yo” internacionales.
De hecho, pensar en tres ejes temáticos (memoria, identidad y paisaje) implica reflexionar también acerca de una poesía del espacio, lo cual derivaría, bajo este triple vínculo, en otras concepciones: en un hecho estético que conlleva otras propiedades históricas, axiológicas y ontológicas. En un mundo globalizado, surge entonces una poética de la memoria, indicativa de una resistencia trasladada a través de la identidad (relacional, dinámica, no estática), lo cual se revela en una geopoética. Desde este aspecto, Sergio Mansilla, en su ensayo “Literatura e identidad cultural”, manifiesta algo pertinente:
La literatura no produce identidad solo por la vía de reafirmar lo identitariamente dado. Lo hace también a través de la problematización de la realidad referida y de las estrategias retóricas constituyentes de los discursos con que se formula y comunica un cierto sector de realidad cultural a través del texto, lo que podríamos llamar el referente de la obra literaria […] sus efectos identitarios tienen más que ver con la no-identidad de la identidad, con lo ausente, con lo posible y lo imposible; ausencias que se materializan como “presencia” textual a través de la memoria metaforizada y de la imaginación literaria con que se construye la otra historia de la historia (2006, párr. 3).
De allí que el texto poético caribeño, más que verse como parte de una “identidad cultural afirmativa”, afincada en reconocimientos de presencias reales y dignas de “ser defendidas, preservadas y reivindicadas” (Mansilla, 2006, párr. 4), podría mirarse como efecto de la relación literatura-identidad, trenzado en una geopoética abierta, lo cual promueve dos procesos: uno de identidad como proceso relacional (Hall), cultural e histórico, y, con él, uno consecuente, el de la identidad narrativa (Ricoeur): vivir con los otros y transmitir, narrar desde mi yo. El primero es constitutivo, externo el otro, se presenta desde lo interno; sin embargo, se encuentran íntima e inextricablemente unidos: una dimensión relacional, que abre los espacios de la experiencia para aprender, relacionarse y transformar(se) consigo mismo y con los otros. Es relacional, además, pues se asume de forma consciente, como discurso racional o de vivencia cotidiana. Ello conlleva no solo tener en cuenta lo íntimo, lo propio, sino también al otro, la cultura propia y las otras culturas: se construyen desde la diferencia desde un “nosotros” con los “otros”, pues estamos atravesados de otredad, la relación con los que él es y no es, con lo que justamente le falta, “con lo que se ha denominado su afuera constitutivo” (Hall, 2003, pp. 16-20, subrayado por el autor), para consolidar el proceso. En esa identidad cultural, explicada a través de la vida cotidiana, de la conformación colectiva e individual, se tiene en cuenta lo heterogéneo antes que lo homogéneo (pp. 13-39), lo cual cuestiona la existencia de una cultura imperante. En consecuencia, la identidad relacional4 se encuentra asociada a una identidad caribeña múltiple y fragmentada, ante lo cual la identidad cultural devendría en un fenómeno abierto, de variables explicativas o independientes, entre las cuales se destacarían: el tiempo o momento histórico, el espacio geográfico, la raza o la etnia o el género. Por ello, la identidad es variable y depende de la identificación como proceso articulatorio entre sujetos y prácticas discursivas (pp. 13-29).
A la identidad se añade lo subconsciente y lo inconsciente, en los que se recrean el ser espiritual y el material, encadenados por un devenir histórico y social, observados desde una nación, región o territorio determinados, mediante una transcodificación. Y es en este proceso que surge la narración del yo como la manera de representarse y ser representados desde dentro del discurso. Desde el arte, surgen nuevas texturas, la palabra íntima, la biografía y el reconocimiento de la otredad, el origen particular del poeta y el retorno a las fuentes primarias, fundamentadas en el sistema cultural y su respuesta lírica5. No hay más que leer la poesía de Aurelio Arturo y su Morada al sur, para ver una muestra de que el arte poético puede llegar a subsumir, a reemplazar el concepto geográfico de territorio (nacional, regional, local) por el de espacio, como sinónimo de paisaje cultural. Surge entonces la identidad narrativa en el poeta, en el escritor, quien, al pensar sobre y desde sí mismo, se transfigura cuando se va narrando (ipse), cuando se va contando, resignificándose, convirtiéndose hacia el otro, reconstruyéndose a sí mismo y a su paisaje, a su entorno cultural. Un poema completo de Gabriel Ferrer podría exponer lo anterior:
Sinú, me inclino ante ti
para recoger la luz
que hay en tus aguas suspendidas
Una franja de tierra vive y recoge
papiros de felicidad en las orillas
El agua habita en mi cuerpo
y un temblor de naufragio me anochece
(“Aguas supendidas”, 1996, p. 39, en Sinuario).
El yo poético se ubica en un río de la costa Caribe colombiana, en el que realiza una oración, una invocación, representando una especie de ceremonia sagrada, de agradecimiento. El río se conjuga, se hace lenguaje y representación en la voz del invocador y se hace también parte de este (“El agua habita en mi cuerpo”). Ello recuerda los términos que Martin Heidegeer propone en su famoso ensayo “Construir, habitar, pensar” (1994): “Construir es propiamente habitar”. Interpretemos que al habitar, el hombre se realiza en el espacio y lo convierte en paisaje, lo que conlleva habitarlo, vivirlo. Interpretemos, además, que ese construir se puede representar al escribir, fruto de la lengua y manifestado desde el inconsciente, que lo transforma en creación. La poesía, como construcción y reconstrucción del inconsciente y del lenguaje, revela el espacio, lo re-presenta y lo habita. Invocar hace parte de esa conjunción entre el ser y el habitar. El ser humano recibe o recuerda ese espacio de agua y lo invoca. Es la asunción “del” espacio y no desde “el” espacio. La escritura revela la invocación y la transfigura en ser: es (soy) el río. Con el lenguaje se realiza ese habitar: el lenguaje es puente a través de la oración, de la invocación: río y lenguaje se revelan como puentes, que ligan, coligan. El lenguaje, gracias al autor, adopta, revive el espacio. Como ha indicado Paul Ricoeur (2003), lo refigura, lo escribe: es puente entre el espacio y el ser poético que lo invoca y le agradece. El lenguaje habita, hace habitar, para narrar la experiencia cotidiana. En palabras de Heidegger, salva, rescata6.
En un momento determinado (en muchos momentos), la noción del ser en Heidegger es esencialista, europeísta, eurocéntrica —al respecto ya algunos teóricos poscoloniales, como Nelson Maldonado- Torres (2007), han señalado cómo el filósofo alemán no tuvo en cuenta al ser colonizado ni racializado de estos países (p. 141)—, razón por la que propongo un giro, un cambio de mi percepción desde el Caribe: la poesía se podría revelar como una narración identitaria, a la vez personal e histórica, transformable; ella identifica a quien narra, que se corresponde aquí a una categoría práctica entre identidad, acción y proveniencia de un lugar determinado. En primer lugar, declara la identidad de un individuo y a su ser que expresa su localización respecto a una comunidad, en los términos de Hall indicados anteriormente. En segundo lugar, coincide estratégicamente con el concepto de identidad narrativa o aprehensión de la vida a través del relato de Ricoeur (2005), pertinente para nuestra exposición: ¿quién soy?, ¿quién cuenta?, “¿quién ha hecho tal acción?, ¿quién es el agente, el autor?” (p. 997). Este yo ficticio, en palabras de Ricoeur, se refigura, se reconoce y se conoce a sí mismo a través del discurso construido, en este caso, el poético. Y en tercer lugar, es el poeta quien se atiene, quien revela a su contexto social e histórico, quien recuerda y se afirma en su entorno, pero no de manera esencialista sino procesual (Hall, 2003, p. 20), no afirmando un yo idéntico (idem), sino un yo que se transforma en el tiempo (ipse), en la historia y reconoce a los otros.
Sobre ello, Carlos de Castro (2011), teniendo en cuenta a Ricoeur, indica:
Este énfasis en lo procesual nos permitiría escapar de nociones esencialistas, por las que la identidad aparece como una sustancia compacta y predefinida que se expande a lo largo del tiempo, y de aquellas nociones constructivistas que desconocen cualquier tipo de límite y contexto la configuración de una identidad, cuya unificación no es más que una pretensión ingenua (p. 30).
Soy el narrador de mi propia historia sin ser actor de esta. Soy parte de un ellos, digamos de una familia, pero hablo por ellos; hablo desde una biografía histórica o historia biográfica: soy no solo para mí mismo, soy para la historia, cuento para la Historia. Por ello, conviene, en este caso para el poeta, en representar una poética del linaje (como se explicará más adelante) en el sentido de que crea autoficción: creo una mirada entre autobiográfica y ficcional, frente a, de manos con y de acuerdo con la Historia; el yo del pasado que se recuerda y el que lo refigura, que lo representa en el presente, representa, antes que mi yo, a los otros, de manera que el pasado auxilia a la comprensión del presente. Para el poeta, contar y contarse hace parte de una biografía inicialmente individual que adquiere, en su carácter integrativo, incluyente, no solo la trama artística sino “la del linaje, trabajo, o afinidad” (Marinas, 1995, p. 177). Lo que encierra, más allá, es la pluralidad. El discurso poético, así, se constituye en lugar privilegiado para expresar la condición relacional, dialógica, con los otros. Relatar es integrar, pero en constante apertura. La identidad, entonces, no es cerrada. El autor, como sujeto social, en el tiempo, también se transforma. Se quiere mostrar que ante “la primacía de las mudanzas sobre la estancia, es decir, de la transformación y la articulación compleja, innovadora, frente a los viejos lugares de referencia y pertenencia, el registro conceptualizador debe ser otro” (Marinas, p. 179). Bastaría aclarar que, por ser registro poético, corresponde, así mismo, a cambios en cuanto a los procedimientos tropológicos. El poeta, pues, homo metaforans, en ese proceso literario, trasciende “algo más que el orden del lenguaje” (Marinas, citando a Nelly Schnaith, en Las heridas de Narciso) y da pie a la prefiguración, la configuración y la refiguración ricoeurianas. O más allá, pues este se constituye en un movimiento que representa una perspectiva inicialmente constructivista, que se cimienta fuerte, pero que se arma paulatinamente, y, al mismo tiempo, es transformable pues no hace parte de la heredad ontológica sino de la identidad relacional, móvil, histórica: se quiere representar el discurso social, restituir la comunalidad mediante la palabra creativa y evaluativa.
Mucha de la poesía de José Ramón Mercado, especialmente en el primer poemario, No solo poemas, pero también en Pájaro amargo, Tratado de soledad y La casa entre los árboles, se refigura, se re-apropia, se identifica: yo soy (mí mismo, estático) y me transformaré (sí mismo) en la historia. Represento a alguien: como Rimbaud, yo es otro. Un nosotros es un yo. En un poema denominado “Tía Juana”, José Ramón Mercado escribe en Tratado de soledad:
Tía Juana era una mujer con voz aromada de lluvia
Y a trechos estaba alumbrada de lunas alegres
“Si todo fuera un sueño” decía siempre
Más aún ella era las más intuitiva canción rústica (2009, p. 50).
Sinestesias, imágenes, lo eterno, lo elegíaco. El hablante lírico se menciona desde el otro: “Tía Juana”. Yo me asumo con la voz de los otros: yo me cuento, narro mi experiencia, mi identidad, a través de un yo ficticio7. O según lo expresa Ricoeur: me reconozco y me proyecto a mí mismo ante ustedes. Se define, entonces, merced a la narración como acción contada: me conozco y los reconozco en mi espacio, en mi cultura, en mi tiempo, en el que también me transformo y lo cuento; soy un proyecto en movimiento. En cuanto a acto de valoración, me valoro frente a los demás, pero también reflexiono y me proyecto simbólicamente: con mi obra literaria me diferencio aún más. El lenguaje mío me identifica, representa mi identidad narrativa. Voy en la búsqueda de sentidos. Soy, desde la mismidad, en cuanto mi existencia, pero existo, desde la ipseidad, desde lo dicho, desde una identidad dialéctica8. Es decir, doy cuenta de la ipseidad, del sí mismo en vez del mí-mismo, busco sustraerme de lo idéntico, de su parte opaca, pues planteo el cambio: muto y doy cohesión a la vida, lo cual culmina en una mirada inclusiva de manera que la voz del narrador, (del poeta) que cuenta y evoluciona, se haga palpable a través de una narración que se refleja en el tiempo y lo muestra. Hace parte de la poética del linaje del Caribe colombiano: soy parte de los otros; me vinculo a mi familia no como parte de protagonista de ella: soy una voz de ellos.
El proyecto de Ricoeur busca justamente liberar en la identidad la parte inquieta, móvil, de forma terapéutica:
Aprendemos a convertirnos en el narrador de nuestra propia historia sin que nos convirtamos en el actor de nuestra vida. Se podría decir que nos aplicamos a nosotros mismos el concepto de voces narrativas que constituyen la sinfonía de las grandes obras como epopeyas, tragedias, dramas, novelas (Ricoeur, 2006, p. 21).
La identidad es una representación narrativa del aquí y del ahora, del espacio y del tiempo. Hall lo expresa al hablar de sí mismo como sujeto de enunciación y de representación: “el ‘yo’ que escribe aquí también debe ser pensado en sí mismo como ‘enunciado’. Todos escribimos y hablamos desde un lugar y un momento determinados, desde una historia y una cultura específica” (p. 349). Se expone, así, la identidad siempre como una parte narrativa, “una especie de representación. Está siempre dentro de la representación. La identidad no es algo que se forma afuera y sobre la que luego contamos historias. Es aquello que es narrado en el yo de uno mismo”; más todavía, está compuesta “siempre a través de los silencios del otro, escrito en, y a través de, la ambivalencia y el deseo” (2003, p. 321).
La poesía de Candelario Obeso en Cantos populares de mi tierra (1988) cuenta desde esos silencios, desde esas voces. Soy la voz de los otros. Me importa el otro pues mi yo se encuentra frente a él, quien me reconoce. Así, en el creador, en el poeta, subyace una identidad creativa, no discriminatoria, sino heterogénea y pluralizada; no semejante sino crítica y analógica. El poeta se incluye en una comunidad que acepta al otro. El hablante lírico señala lo siguiente, en “Epropiacion re unos códigos”: “Yo, branco, lo tengo a uté/ Hoccón re mi probe vira” (p. 40). El oyente lírico, un blanco, centro del discurso, parece neutral. El negro parece decir sus palabras al vacío; sin embargo, hay aceptación por parte de aquel porque han compartido sus preceptos políticos liberales o la dosis de humanidad que ese negro siente:
re toro lo suyo
Que me guta y me ra enviria
Siempre rijpuse, tar cuar
Re la s’hoja la jormigas... (p. 42).
Pero la existencia del otro afirma la propia: “Yo seré siempre er que soy/ Poc má chajco que reciba...” (1988, p. 44). Se reapropia de su espacio, sin dejar ver de alguna manera, también, a los otros como “otros” para conformarse a sí mismo. Converge con la tríada de inclusión/exclusión/apropiación, la cual no puede verse de manera taxativa sino indeterminada: el yo (mí mismo) frente al otro (sí mismo), de manera dialógica, de la mano de un cambio histórico, mediante mecanismos de reapropiación y transcodificación poética, gracias al otro y a la vida cultural.
El artista, así, bucea en la dimensión imaginaria del entorno y en la dimensión social, y la combina y la selecciona a través de una “totalización significante, una ficción unificadora que constantemente combina historia e invención” (Souroujon, 2011, p. 243, en paráfrasis a Candau). Ello conlleva mirarla desde una identidad imaginaria, aquella que postula Ortega (1995) a través de la literatura y, en este caso, a través de la poesía, en la que “el poder de la lírica rehace la utopía literaria de un conocimiento fragmentario pero cierto del mundo en palabras. Más inmediata a los lenguajes de la cotidianidad, como un registro de la subjetividad conflictiva del sujeto en este fin de siglo” (Ortega, 1995, p. 61). Esto coincide con lo que Hall y Mansilla (2003) denominan la dimensión “procesual” de la realidad. El yo se redimensiona y remitifica a sí mismo y a los otros para reforzar su discurso, ya sea histórico, ideológico, artístico, literario, mítico o mitificador para reinventar o cuestionar la tradición. La poesía, entonces, como praxis discursiva, en este caso, opera como dispositivo de resistencia y política, como marca de diferencia y de visibilización, que se constituye en “horizontes políticos de comprensión”. La identidad cultural aquí se ejerce como una no–identidad de la identidad, aquella que llena las carencias y los vacíos (Mansilla, 2006). La literatura llena o busca llenar esos lugares, esa “incompletud” de lo propio y lo ajeno que la historia ni otras disciplinas permiten. Es necesaria aquí una explicación: como práctica de la memoria, la línea que separa el pasado mítico del real resulta difícil de separar; por ello, para Huyssen: “Lo real puede ser mitologizado de la misma manera en que lo mítico puede engendrar fuertes efectos de realidad” (2002, p. 7). Es un modo de liberación artística y, por ello, desde la poesía, como parte de la identidad imaginaria de Ortega, coincide con la exposición de Mansilla en lo relativo a que se quiere “repensar, reimaginar, reconfigurar lo propio a través de la visibilización de sus fisuras, vacíos, carencias […] y deseos de los discursos que hablan de lo propio (como el de la misma literatura)”, que problematiza al ser y el existir del sujeto, sus miserias y sueños (Mansilla, 2006, párr. 12).
En este sentido, la poesía del Caribe colombiano podría representar una prolongación de la otra dimensión de la poesía caribeña: aquella que apela, entre otros, a los mitos fundacionales, mas no estáticos, pero también a las referencias construidas en un espacio sociohistórico diferenciado, a través de una retórica parecida pero distinta, una mirada surgida desde una hibridez aceptada muchas veces fuertemente y otras de manera sutil dentro del arte. Por ello, existen muchas vertientes (léase posibilidades) para el estudio de la poesía del Caribe: desde lo colonial, desde el mestizaje, sobre la influencia de lo coloquial y lo conversacional, desde la retórica y las imágenes, desde las incidencias de la historia, desde lo poscolonial, desde la liberación, desde el feminismo, pero también desde su relación con la cultura y sus formas de representación poética y simbólica, apelando al espíritu de las múltiples significaciones del texto.