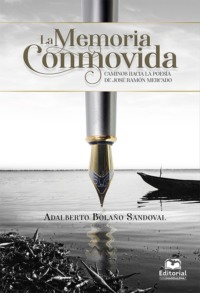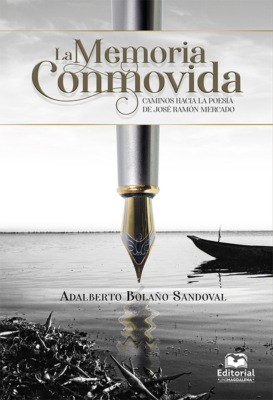Kitabı oku: «La memoria conmovida», sayfa 4
La relación memoria e identidad
Los debates sobre la memoria son esquirlas de
las guerras culturales, y cuando se menciona
la memoria, la identidad y las políticas de identidad nunca están lejos.
Frank LaCapra. Historia en tránsito. Experiencia, identidad, teoría crítica
No solo Alejo Carpentier, desde los años cuarenta , había incluido, pensando en la modernidad y modernización literaria antillana y latinoamericana, la díada naturaleza e historia en Los pasos perdidos. Carpentier favorecía una identidad latinoamericanista en El reino de este mundo y El siglo de las luces y en los cuentos, pero especialmente Los pasos perdidos pertenecen a la recuperación, o mejor, a ese retorno al mito y al tiempo perdido como parte del boscaje identitario imaginario. Ya en los años cuarenta, el crítico Luis Alberto Sánchez (1940) miraba cómo la novela y la poesía típicas americanas retomaban los avances de Andrés Bello, luego de que a finales del siglo XIX cielo y mar, como elementos recurrentes, desaparecieran del panorama literario para resurgir en los años veinte y treinta del siglo XX a través de la selva, el desierto y la pampa, con La vorágine, Doña Bárbara, Canaima, Cuatro años a bordo de mí mismo, La serpiente de oro, Jubiabá, Don Segundo Sombra o Las lanzas coloradas. Aparece también “el naturalismo órfico de los chilenos, la de la nostalgia argentina, la del indigenismo y el cholismo peruano, etc.” (Sánchez, 1940, pp. 397-398). Diez o veinte años después El túnel, El pozo, Hombres de maíz, Los ríos profundos, Cien años de soledad y La casa verde reconfiguran el espacialismo latinoamericano: paisaje interno, espacios de lo urbano que recuerdan el paisaje bucólico del pasado y los espacios rurales mitificados.
Gupta y Ferguson (2008) se refieren, desde la antropología, a la poca atención dirigida a los análisis sobre la relación de espacio e identidad, que entrañarían una mirada interdisciplinar de este tipo de estudio. Desde este punto de vista, en un mundo posmoderno de migraciones, diásporas y desplazamientos, el viejo paradigma de trazar cartografías regionales como el actual, propone, desde todo orden, una re-territorialización, pues la desconexión entre la cultura con los lugares nativos y espacios seculares ha aparecido inexorablemente. A partir del arte, ya no existirían, pues, la colombianidad, la costeñidad. Las ideas de lugares, localidades y comunidades imaginadas se desdibujan y se vinculan a otras comunidades. Ellas, más que imaginarias, imaginadas; más que imaginadas, recordadas, recreadas (pp. 239-241). Desde la estética, la lírica, en tanto poética del espacio, haría que surgieran “tensiones significativas cuando los lugares que han sido imaginados desde la distancia se convierten en espacios vividos” (p. 241). Ello se logra a través de una construcción simbólica: el poema, lugar de la memoria, del lugar, de lo lárico, pero también de lo político (conservador o crítico, pero también de lo trágico). La poesía de Candelario Obeso se podría postular como la del “excluido”, quien propone la “crítica cultural” de un “nativo” “espacialmente encarcelado” en ese “otro lugar” que le corresponde vivir en “otra cultura” (en entrevista a Homi Bhabha, citadas por Gupta y Ferguson, 2008, p. 245)
Esto representa un problema: ¿hasta dónde la escritura revela lo identitario en tanto lo espacial (léase lugar o paisaje, pues el espacio tiende a ser abstracto9) en sí se revela aparentemente más que el arte?, ¿la escritura en tanto arte rebasa lo regional o lo local a través de la identidad o presupone una perspectiva esencialista en la poesía del Caribe colombiano? Una respuesta socarrona de Guillermo Tedio aclara el sentido de esta discusión: no se trata de “la hoy llamada identidad cultural [que] no sea ese estado socio-cultural permanente, casi estático, del que se enorgullecían nuestros abuelos” (Tedio, 2014, p. 19), sino de una identidad relacional, encuadrada en lo consciente y lo vivido en el contacto con las culturas (Glissant, 1990, p. 157), transformable de acuerdo con los viajes y las diásporas, con los movimientos y con los cambios en las cosmovisiones de los autores con estos éxodos. No como una revelación esencialista ni determinista ni absolutamente sacralizada, como una posesión ontológica estática, sino mediante una “complicidad relacional”, como una manifestación política, archipiélica o archipielágica (Glissant 1990, p. 161), periférica, descentralizada, de división, donde privan aspectos importantes tales como la imaginación, la ambigüedad, la resistencia. Ello conlleva una posición contraria a lo cerrado y a la delimitación de territorios, consiguiéndose con ello el “derecho a la opacidad”, a lo abierto, a lo múltiple, a la transparencia de las relaciones. De alguna forma coincide con la identidad imaginaria propuesta por Ortega (2005), llamada a que el escritor restaure el conocimiento fragmentario del mundo de manera conflictiva (p. 61). El poeta del Caribe lo asume desde un habla dialógica, dialéctica.
Surge allí un hilo significativo con el cual se une lo personal, lo familiar y lo comunitario: la memoria, como recuerdo de un pasado vivido o imaginado, hace referencia a una cualidad afectiva, emotiva, sentido de lo mío que, en el ámbito personal, testimonia la continuidad temporal de la persona, del pasado al presente. La memoria se conjuga allí con la identidad (Giménez, 2000). Andreas Huyssen lo invoca de manera taxativa: “la memoria puede ser considerada crucial para la cohesión social y cultural de una sociedad. Cualquier tipo de identidad depende de ella. Una sociedad sin memoria es un anatema” (Huyssen, 2004, p. 1)10. Las identidades, primero individuales, se van expandiendo, de acuerdo con el grupo social, a la etnicidad, la región, la cultura, el estatus, la religión, la educación, la familia, etc., mediante círculos concéntricos, mediante una identidad pluralizada, referida a la que tiene semejanza no en la homogeneidad sino en la analogía, descubriendo las similaridades en dos elementos distintos (Ortega, 1995, p. 57). De igual manera, la memoria recogerá los respectivos repertorios y significaciones que transformará a través de lo estético, según lo que desee o según el individuo que la represente: el artista o el ser cotidiano11.
Como facultad sicológica, la memoria se reflexiona como asunto del pasado vivido a través de la búsqueda en los recuerdos, lo que contribuye a orientar el paso y la unidad de la conciencia del tiempo de los individuos, lo que crea así su mismidad, se construyen a sí mismos a través de la identidad. La memoria resulta ser un acto narrativo y de mediación simbólica que informa no sobre los hechos sino acerca de la interpretación de los mismos por parte de los sujetos (Ricoeur, 2003). Ella, como pasado reconstruido, se encuentra estrechamente vinculada a la construcción de identidad a través del recuerdo de los sitios, a través de la experiencia. La memoria produce una relación impredecible —entre “sitios” que se vuelven “acontecimientos”, y estos, así mismo, en “lugares”— que es compartida a través de la cultura. La subjetividad del individuo se nutre así de una memoria anclada en relaciones sociales e históricas pues, en palabras de Frank LaCapra:
La memoria es parte importante de la experiencia, el problema de la relación entre historia y memoria es una versión abreviada del problema de la relación entre historia y experiencia […] En cualquier caso, la memoria como parte de la experiencia de un grupo está ligada a la manera como ese grupo se relaciona con su pasado, en tanto éste influye sobre su presente y su futuro (2006, p. 97).
En este sentido, para Agnes Heller la creación de identidad “opera sobre las viejas memorias culturales, seleccionando entre ellas, reinterpretándolas, extendiéndolas, ampliándolas, integrando nuevos contenidos y experiencias” (2003, p. 8). Hace parte de una “memoria múltiple, a veces convergente, con frecuencia divergente e incluso antagónica” (Candau, 2002, p. 8). Paola Ricaurte agrega a este respecto:
Las diversas memorias corresponden a distintas comunidades de recuerdo, establecen relaciones complejas y dinámicas entre sí en función de las relaciones de poder de cada contexto espacio-temporal y las condiciones generadas para su producción y conservación: convergentes, divergentes, incluidas, excluidas, dominantes, periféricas, paralelas, de negociación, superposición, etcétera (2014, p. 39).
Se colige, entonces, que la memoria cultural se constituye en la representación de sucesos significativos o repetidos de forma regular (Heller, p. 1) y ante los cuales cobran sentido nuestras acciones, pues ella se encuentra fundamentada en hechos y textos (en el amplio sentido), generando una percepción continua de la cultura en una comunidad. La identidad; esta es el resultado de una cultura interiorizada en los humanos, apropiada en un contexto específico y compartida en sus significaciones con otros sujetos mediante la articulación de dos planos: el biográfico y el social, lo que forma, a su vez, memorias heterogéneas — sincrónicas o diacrónicas, la una menos profunda que la otra—. La identidad se convierte en una resolución y no simplemente en un origen, pues de presentarse como identidad originaria se estaría hablando de una identidad esencialista, conservadora, con un determinismo expreso. Los artistas y escritores latinoamericanos despliegan la recreación de ese entorno y cultura, por lo general, a través de su escritura, imágenes y discursos, que aportan —según las consideraciones de Ortega (1995)—, una forma de “conocer alterna, procesal e incompletable, como la naturaleza misma de su identidad”. Por ello, su relato de construcción, su narrativa de autorreflexión, más que refutar o de disputar su función de sujeto histórico, político, cultural, e inclusive el de que “la identidad es un falso problema”, se conjura a través de la exploración de nuevas texturas y de procesos donde la importancia del otro y el lugar cobran relevancia (pp. 56-59).
En este contexto, desde la geografía, la antropología y la sociología, se han adoptado diferentes conceptos: lugares (y no-lugares) de memoria, paisajes memoriales (o paisajes de memoria), itinerarios y caminos de memoria, etc., especialmente desde el ámbito anglosajón que ha culminado en el término “geografía de la memoria” (García Álvarez, 2009, p. 179). Ese espacio cultural, mediante una relación dialéctica, conforma la “identidad de los lugares”, lo que lleva al surgimiento de la memoria cultural, de alguna forma de la memoria histórica y de los “marcos sociales de la memoria” (Candau, 2002, p. 11). Así, para Heller, la memoria cultural, como construcción social y espaciotemporal, está constituida por los significados compartidos y asumidos por un grupo de personas a través de pergaminos sagrados, crónicas históricas, pero también en prácticas repetidas como fiestas, ritos o aquellas asociadas a lugares donde han sucedido hechos significativos —como lo plantea Pierre Nora (2008)— por una sola vez o de manera recurrente (Heller, 2003, pp. 5-6).
José Ramón Mercado, a través de su identidad narrativa, fruto de la rectificación con y desde la historia, decide contar su versión, su refiguración, para que el lector se apropie a través de esos relatos de sentido12. Entonces, la identidad narrativa está ligada al tiempo, a la historia, y en su expresión se encuentra ligada a la experiencia. La poesía, relato del tiempo, de la memoria, estructura la reflexión y la imaginación del poeta13. Mercado elabora su poesía a través del recuerdo imagen, fusión de la memoria y la imaginación, del “sentimiento del ‘ya visto’”, de fidelidad (Ricoeur, 2004, p. 75). El pasado representa el fondo de nuestra identidad. Si no lo desplegamos y reconstruimos, nos amenaza y puede paralizarnos. La identidad pasa de un destino a ser una elección de carácter: elijo y me transformo y procuro realizarlo también con el mundo. La memoria contribuye a redimensionar la identidad de manera dialógica: soy en, por y del mundo. Y la escritura del presente, el poema, como figuración basada en el pasado, me ayuda a ver o replantear, en lo posible, el futuro. La literatura se erige en fundamento de la memoria cultural y de la memoria trágica y estimula a repensar el pasado y el futuro.
Un ejemplo de lo anterior lo constituyen los poemas de Mercado en Tratado de soledad que escenifican recuerdos no olvidados todavía, recuerdos de la reciente violencia colombiana, y llaman a no repetir tales experiencias. Llaman a recordar lo sensible, lo vívido y lo vivido, y a releer la experiencia simbólica y liberadora que conllevan. Hacen ver, entonces, que el poeta instituye una hermenéutica lírica, una interpretación crítica del mundo, forjada en un carácter. Cuento, narro, para informar, persuadir, convencer, cantar al dolor, luego soy y existo pero no soy el mismo. Narro con, en búsqueda de, convertido en efecto terapéutico, pues existe un gesto de introyección, reflexión y transformación en el autor, coherente con la exposición de su obra: “vida examinada, vida cambiada”, según manifestó Sócrates en su Apología. Ricoeur lo explica también: “vida purificada, clarificada, gracias a los efectos catárticos de los relatos tanto históricos como de ficción transmitidos por nuestra cultura” (2003, p. 998). En un poema titulado “Yo”, aparentemente catártico, pero más que todo existenciario, el hablante lírico declara:
Yo
Que nací
Y crecí
Y he vivido
Como una ciudad deshabitada
Y que me poblé de sueños y esperanzas
Tengo que morir como Eurípides
Sin amigos
Con pocos sueños
Devorado por los perros
Despedazado por el silencio.
(“Yo”, en La casa entre los árboles, 2006, p. 132).
El hablante habita la vida, la historiza, la ficcionaliza y la emparienta con la literatura, pero también la postula como un dolor que lo devora. En cuanto a acto de figuración, el poeta cuenta y a la vez transfigura y refigura: soy la voz de otro que encarno; esta asunción de otra voz se constituye así en una “operación estructurante”, un “acto de configuración”. La figuración crea una “referencia cruzada” entre historia y ficción a través de la representación poética, de un “incremento icónico” (Ricoeur), simbólico, en el que el mundo (estético) significa más y de otra forma, y culmina en la valoración, en la refiguración por parte del lector de esos elementos éticos, históricos, geográficos en los que se fundamenta esta poética. El artista no parte de su ego, de su egoísmo, sino (según los términos de Ricoeur) de variaciones imaginativas, experiencias de ficción: representa las voces de los otros. Y en esa coincidencia entre autor y lector, entre la figuración de uno y la refiguración del otro, la colectividad (desde “las obras de la cultura”) o el individuo pueden rectificar su historia desde “las historias verídicas y de ficción que un sujeto cuenta sobre sí mismo” (Ricoeur, 2006, p. 998). Los otros nos interpelan, nos hablan, se identifican, se hacen punto de sutura y creatividad, de forma que
al punto de encuentro, el punto de sutura entre, por un lado, los discursos y prácticas que intentan «interpelarnos», hablarnos o ponernos en nuestro lugar como sujetos sociales de discursos particulares y, por otro, los procesos que producen subjetividades, que nos construyen como sujetos susceptibles de «decirse». De tal modo, las identidades son puntos de adhesión temporaria a las posiciones subjetivas que nos construyen las prácticas discursivas (Hall, 1995, 2003, p. 20).
El punto de sutura representa, para Hall, una articulación, una conjunción no constituida por una concepción unilateral, sino mediante una identificación del sujeto: realizo, por ello, una performance. Soy y me realizo a través de la escritura. Ella representa mi yo, mi posición. Me digo. Muestro mis convicciones, mi posición, mi ideología, mi ética. Para el poeta representa una exposición, una interpretación, una hermenéutica lírica, una estética que va más allá de cualquier perspectiva unilateral. Mi visión podría ser posmoderna si argumento que de allí se derivan concepciones históricas, cambiantes, una “fiesta móvil”, producto de la modernidad tardía, en la que el sujeto se descoloca (Hall, 2003, p. 365). Representa, además, una construcción de sentido mediante atributos culturales que le da prioridad sobre el resto de significaciones (Castells, 1999, p. 28). Soy, entonces, yo mismo, y el otro que escucho. Soy y me represento en la escritura que dibuja mi entorno, mi cultura. Deseo revelarlo en todos sus posibles matices. Parto, por ello, de una interpretación cercana a ese pensamiento. Quisiera también argumentarlo de otra manera, como cuando Laura Scarano (2007) parafrasea a Charles Taylor en Las fuentes del yo (1996):
No es posible pensar en un yo solitario sino dentro de una urdimbre de interlocución, donde el quién soy es indisociable del dónde estoy como ubicación móvil y temporalmente sujeta al devenir de la vida, sólo comprensible en una narración, vista como una topografía moral que remite a la interioridad del yo […] No hay necesidad de afirmar la identidad sino a través de la intersubjetividad, pues todo relato de una experiencia [en este caso, como poema] es en algún punto plural y colectivo, expresión de una época, clase, grupo, generación, una narrativa común de identidad aunque emerja desde el anonimato de la vida particular. La esfera de lo privado siempre conlleva una especie de universalidad, posee una valencia común (pp. 67-68).
Resumo: la identidad se constituye, especialmente desde la identidad cultural, en un fenómeno dinámico, político, histórico, fundamentado en este caso sobre la posibilidad de distinguir una forma de representar la cultura, y a esta mediante la escritura, mediante el pensamiento artístico; lo estético mediatizado por factores diversos como el paisaje o el espacio lárico, pero también por la cultura y por la historia. No se quiere ver la identidad como un elemento cultural fijo, absoluto, sino en movimiento, como la propia visión de los autores, quienes revelan una creación móvil, plurisignificativa.
En este sentido, la geopoética nos habla de una poesía de la memoria, de un tiempo (en la historia), de un espacio, y el tiempo es su componente. El tiempo se trepa parasitariamente desde el lenguaje, pero lo transforma en un lugar de la práctica crítica y creativa, y la memoria le da su configuración discursiva.
La mirada desde la identidad cultural puede ser una entre muchas. Desde una perspectiva poscolonial, se podría dar cuenta de que la obra de José Ramón Mercado se identificaría con dos de las cinco fases que plantea Thomas McEvilley (citado por Guasch, 2005, p. 4)14, específicamente a la tercera en la que el individuo, tras episodios de resistencia, redirige la atención a su propia identidad abandonada, y, a la cuarta, en la que los individuos aceptan sus diferencias luego del reconocimiento y adoptan la hibridación y el mestizaje y “una impureza anticipadora de la ulterior cultura global”, pero también vinculan su obsesión por la identidad con el colonialialismo y proponen una plural y multifacética idea del continente, producto de una “multiplicidad de origen” (Guasch, p. 5). Mercado lo ha hecho, y las preguntas “¿ha sentido el llamado de Latinoamérica y se ha sentido un representante de su área caribeña?” se responden a través de su singularidad estética y su particularidad política y ética.
En coherencia con ello, José Ramón Mercado fue, en una primera época, un poeta preocupado por el destino del continente y su talante poético mostraba su vinculación con la poesía de la experiencia española y la poesía conversacional de los años sesenta y setenta de los poetas latinoamericanos del momento (No solo poemas, El cielo que me tienes prometido, Agua de alondra, Retrato del guerrero, Árbol de levas, La noche del knock-out- y otros rounds). A mitad de camino de su recorrido, hacia los años ochenta y noventa, su obra se dirige hacia preocupaciones urbanas (Los días de la ciudad, Agua erótica, Poemas y canciones recurrentes que a simple vista revelan la ruina del alma de la ciudad y la pobreza de los barrios de estratos bajos), y más acendradamente hacia su propio entorno espacial de nacimiento y familiar (Agua del tiempo muerto). Finalmente, en las postrimerías del siglo XX y comienzos del XXI, presenta un combinación de esta temáticas, bajo un giro más autobiográfico, desde la perspectiva de historia biográfica, revelando más a los otros que al yo mismo ficticio, en un retorno hacia los orígenes familiares en La casa entre los árboles, de 2006, pero también bajo una adscripción crítica en Tratado de soledad —su antepenúltima obra de 2009—, mucho más en Pájaro amargo —penúltimo poemario del 2013— donde expresa la poética del linaje de manera superlativa, pero también crítica, mediante una especie de “carta al padre”. Y, finalmente, Vestigios del náufrago, del 2016, cruce conciso, coherente y abierto a una escritura cada vez más enjundiosa. Y es partir de este complejo desarrollo poético de Mercado que aquí se adopta un análisis trans e interdisciplinar, desde variados ángulos teóricos y críticos, ante el hecho de que sus poemarios permiten una percepción multiculturalista, híbrida, pero además porque su voz poética pertenece a la del Caribe y este constituye un espacio de representación igual de complejo como su historia.
Pudiera afirmarse también que existe una mirada criollista o creolista en los planteamientos que presento en este texto, pero la propuesta del poeta Mercado tiene muchas provocaciones y nexos indisolubles con el Caribe todo y con Latinoamérica. Frente a una percepción o escritura “cosmopolita”, a un arte universalista o, en su defecto, a la búsqueda de reesencializar la autonomía de lo artístico, pareciera que mi propuesta opusiera una mirada entrópica, étnica o regionalista y el retorno a un paraíso feliz, cuando en realidad constituye una sociedad multicultural y, por ello, su naturaleza no es cosmopolita pero tampoco india, negra o blanca ni culi, como señala Amílkar Caballero páginas adelante. En un mundo globalizado como el actual (y desde hace varios siglos) no existe una política de la identidad transparente o pura sino una posición de hibridez, vulnerabilidad e inconstancia de fronteras en todo orden, mucho más en los países en “proceso de desarrollo” o “tercermundistas”. No existe la carencia de la identidad ni subalternidad sino elementos altamente complicados, y, en medio de estos, una política de las prácticas de la libertad, de lo heteróclito, de la temporalidad, de lo histórico, de la autorrealización. No se trata de automutilar ni de discriminar ni de hiperbolizar las condenas teóricas o críticas a través de figuras morales, ciertas teorías místicas o de ciertos esteticismos ni de autorecusaciones teóricas contradictorias. Bien insiste Julio Ortega en que “no tiene sentido ético hablar de la identidad derogativamente; y creer que nuestra identidad nos condena a la autonegación supone un discurso esquizoide”15 (1995, p. 60). Por ello plantea una “identidad crítica”, una “identidad pluralizada” en el que se designe la semejanza no como homogénea sino como analógica, en el sentido de que acoja “lo similar en dos cosas distintas” (p. 57), en fin, la “unidad de lo múltiple” propuesta por Martín Alonso en su Enciclopedia del idioma pues “la identidad presupone una pregunta por sí misma donde el yo se torna dramáticamente plural” (citado por Ortega, 1995, p. 56). Para Ortega, la “fuerza del deseo de identidad” busca, al enunciarse, descubrirse en el otro. Soy y me veo (porque me reflejo) en el otro. Nos constituimos mutuamente. La alteridad como representante de la identidad concierne al yo al momento de identificarse, definirse y diferenciarse del otro.
Desde una perspectiva típicamente academicista o de artista emergente y contemporáneo, lo anterior puede resultar contradictorio: se es o no es; de Heidegger a García Canclini existen diferencias y rupturas enormes entre las cosmovisiones centroeuropeístas y la hibridez americana, lo cual hace ver que todavía se persiste en la continuidad de la contradicción o en la tradición de la ruptura cultural o estética. A pesar de las transformaciones y la globalización alcanzadas en los últimos cuarenta años, pareciera todavía perdurar en muchos países tercermundistas el panorama dibujado por Óscar Collazos en 1978: la multiplicidad social, histórica y cultural continúa determinándonos, abrumándonos, haciendo todavía que en “Latinoamérica, convivan los rasgos del medioevo con esa parodia de la sociedad industrial que son nuestras áreas ‘más’ desarrolladas” (Collazos, 1978, p. 31). De alguna manera persistía para los años setenta, a pesar de las luchas por unas identidades híbridas o mestizas, la visión hegemónica “universalizante”. Sin embargo, más recientemente, Víctor Bravo (1998) considera que América Latina, resultado de un proceso de occidentalización, de acuerdo con sus extrañezas y negatividades, ha respondido a características que la teoría de la cultura ha dado nombre en recientes años:
Heterogeneidad e hibridación, vacío o urgencia de raíces y apetencia de universalismo. No es postcolonialidad lo que parece caracterizarnos; es una compleja inserción en la modernidad y en la postmodernidad, y es una estructura laberíntica de dependencia sobre la que no hay proyectos de superación. Esta estructura laberíntica de poder universal, transnacional, y bastante lejana de la apropiación y colonización de territorios: la dominación, hoy, presupone la intervención dominadora de la subjetividad (si hay una colonización es lo subjetivo) […] Toda afirmación de nuestra condición occidental se encuentra atravesada por un turbión de negatividades (p. 138).
Frente a esas discusiones teóricas sobre la clase de sociedad o realidad que vivimos, frente a la dominación de las subjetividades, ¿cómo cuestionar la visión más que todo espacialista de ciertos poetas del Caribe o de la crítica que encuentre esos elementos temáticos? De allí que sea pertinente lo que señala Collazos: “Si la historia de un individuo es, también, la historia de su sensibilidad, poco puede esperarse de la normalización hegemónica de un estilo. Los latinoamericanos somos todos”. Los resultados de esos cruces (lo universal y lo regional), como bien ha señalado Rama (1982), fueron Cien años de soledad y Pedro Páramo (p. 31), cruce de elementos de transculturación, hibridez, reapropiación estilística, cultural, regional.