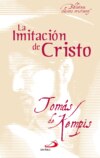Kitabı oku: «Las Confesiones», sayfa 2
3. Contenido de las Confesiones por libros
Nacimiento, infancia y niñez
El libro primero, con sus 5.178 vocablos latinos y 31 párrafos, consta de cuatro elementos. En los extremos, introducción y conclusión, esta en forma de acción de gracias; en el centro, dos partes que tratan, respectivamente, de la infancia y la niñez de Agustín. A distancia de cuarenta y tres años, el narrador repasa vivencias habidas en Tagaste, entre el 13 de noviembre del 354, fecha de su nacimiento, y el 369.
Años de desarrollo
El libro segundo, que consta de 2.773 vocablos latinos y 18 párrafos, trata de sucesos acaecidos el año decimosexto de la vida de Agustín. En casa pasó ocioso el 370, esperando que su padre reuniese el dinero necesario para costearle en Cartago los estudios superiores. Tras la introducción, dos autorretratos: el primero, atentando contra el orden moral; el segundo, intentando pervertir el orden racional, es decir, presentar lo reprobable como plausible. La conclusión cierra el círculo abierto al principio: quien se aparta de Dios, que por ser solamente uno unifica y da macicez a quien por amor se le adhiere, se destroza y va dejando pedacitos de sí, que, naturalmente, nadie quiere, excepto el Señor compasivo.
Hechizado por el maniqueísmo
3.906 vocablos latinos y 21 párrafos integran el libro tercero. Tras exponer la clase de vida en que desembocó su menosprecio del orden racional y moral, Agustín narra sucesos acaecidos en Cartago y Tagaste entre el 370 y el 374. Destacan la lectura del Hortensio y su escucha fervorosa de los maniqueos, que se prolongó un decenio. En pocas páginas, y al término de casi quince años largos de un combate que, comenzado en el 387, en que escribe su primera obra antimaniquea, se prolongaría hasta el 401, cuando, acabadas ya sus Confesiones, firma el último escrito de aquel género, el obispo de Hipona confiesa los motivos de su adhesión a la secta, al tiempo que denuncia algunas de sus enseñanzas más alejadas de la fe cristiana.
El maestro
El libro cuarto, emblemático de la condición confesante de Agustín, acredita la potencia literaria del autor, cuyo rico mundo interno –de afectos intensos, preocupaciones filosóficas hondas e intereses culturales vastos– deja al descubierto. Es también notable por la doctrina que contiene y las noticias que transmite. Su contenido puede compararse al muestrario de «errores y falsas opiniones»[7] que contaminaron la vida del autor, por haberse neciamente obstinado, como se lee al principio del libro tercero, en ser libre al margen del amor de Dios. En 5.061 vocablos latinos, distribuidos en 31 párrafos, este libro revela las situaciones interiores por las que el escritor pasó desde los diecinueve años a los veintinueve, y las convicciones culturales que en Tagaste y Cartago mantuvo entre el 374 y el 383. De las segundas, dos destacan: la astrología, de la que en vano trató de apartarlo Vindiciano, y de nuevo el maniqueísmo. Las primeras se resumen en una: vaciedad. En este decenio destacan la muerte de un amigo queridísimo –a la que el escritor dedica páginas de las más bellas de las Confesiones– y la redacción del libro primero de su autor, perdido, por desgracia: Sobre lo bello y lo conveniente. La respuesta a la pregunta de por qué aguantó tantos años de oyente maniqueo es, quizá, su convencimiento de que entonces esa era la única verdad a su alcance, pese a la honda insatisfacción que le producía.
Viaje a ninguna parte
Los 4.704 vocablos latinos que llenan los 25 párrafos del libro quinto resumen dos años de la vida de Agustín –el vigésimo nono y el trigésimo–, que transcurren entre los otoños respectivos del 382 y del 384. De Cartago va a Roma y de aquí a Milán. De lo acontecido en los tres escenarios, dos protagonistas además del narrador: Fausto –obispo maniqueo, el encuentro con el cual en Cartago fue tan decepcionante para Agustín que lo decidió a abandonar el maniqueísmo– y Ambrosio, obispo católico, el encuentro con el cual en Milán abrió a Agustín las puertas hacia la comprensión adecuada de las Escrituras y le ofreció una imagen distinta de creyente: ilustrado. El contenido de este libro, cuyo autor se presenta al principio todavía entregado totalmente a los maniqueos y al final rompiendo con la secta, hace sonar el preludio del regreso del escritor hacia sí mismo y constituye el pórtico que dará acceso a su conversión al Dios vivo, cuyo conocimiento auténtico no lastima la inteligencia y cuya palabra merece, consiguientemente, hospedaje. El párrafo último del libro retrata a Agustín en un estado de incertidumbre total, dudoso respecto a todo y decidido a integrarse en el grupo de los catecúmenos de la Iglesia católica, pero no con el entusiasmo de las certezas sino en espera de que brillara siquiera una, la que fuese.
El toque de la fe
El libro sexto, compuesto por 5.420 vocablos latinos y 26 párrafos, describe cuatro etapas sucesivas de la evolución intelectual y religiosa de Agustín, durante su estancia en Milán el año 385. La primera es la del escéptico, pues no hay camino para llegar a Dios, el catolicismo es indefendible, el Antiguo Testamento es un libro impresentable y Ambrosio, orador sobrio, erudito y convincente, pronuncia discursos sin contenido. La etapa segunda es la del catecúmeno sin fe. El único avance positivo respecto a la anterior consiste en que ya no considera absurdo en las Escrituras lo que antes le parecía tal. En la etapa tercera descubre un rostro nuevo de la Iglesia católica, pues ella le ofrece la posibilidad de interpretar alegóricamente la Biblia, con lo que se abrieron a su espíritu horizontes nuevos de racionalidad y ética. En la cuarta Agustín descubre la autoridad de las Escrituras.
Este libro sexto es, ante todo, la historia de la influencia de Ambrosio en la conversión de Agustín, pues en las cuatro etapas es quien le da ideas, consejos y soluciones; lo instruye e ilumina; le abre horizontes nuevos y provoca en él inquietudes, la búsqueda de cuyo apaciguamiento conducirá al catecúmeno argelino hasta el seno de la Iglesia católica. Por otra parte, este libro contiene una descripción desgarradora de la ruptura entre su autor y quien durante quince años fue su compañera sentimental y madre de un hijo de ambos. Por último, a partir del párrafo undécimo se leen datos biográficos sobre Alipio. Nada tiene esto de extraño. Sabemos, efectivamente, por la carta vigésimo cuarta del epistolario agustiniano, que Paulino de Nola había pedido a este amigo querido de Agustín que le contara la historia de su vida y la influencia de Ambrosio en su conversión al cristianismo. Pues bien, al narrar el obispo de Hipona las etapas de su evolución intelectual y religiosa, vividas al unísono con su paisano, el abogado Alipio, satisfacía, al menos parcialmente, el ruego de Paulino. De hecho, sobre su amigo del alma escribe Agustín en Conf. VI, 11-16.21.26; VII, 25; VIII, 13-19.30 y IX, 7.14. Por eso se ha dicho, si bien quizá exageradamente, que fue Paulino quien indujo al obispo hiponense a escribir sus Confesiones.
Por la filosofía, hacia la verdad
En dos partes se distribuyen los 5.951 vocablos del texto original del libro séptimo y sus 27 párrafos. La primera describe la situación intelectual de Agustín antes de descubrir el neoplatonismo. El balance no es enteramente negativo: dejados atrás el dualismo maniqueo y la astrología, se ha fortalecido su fe en Dios, en Cristo, en las Escrituras y en la Iglesia. La segunda parte, fundada sobre la oposición entre el orgullo y la humildad, narra el encuentro de Agustín con los libros de los neo-platónicos y su búsqueda y descubrimiento del Cristo mediador. También de otra forma puede presentarse el contenido del libro, que refleja la situación anímica del escritor, de treinta y un años ya, durante su estancia en Milán entre la primavera y el verano del 386. Su autor revive, en efecto, tanto las etapas últimas de un proceso que culminó en cierto conocimiento de Dios –menos imperfecto que hasta ahora, más satisfactorio para su razón y su corazón–, cuanto el descubrimiento del camino por el que pudo llegar hasta él. Tras mostrar las ideas falsas que sobre Dios se había él forjado, confiesa cómo, una vez rechazado el maniqueísmo y todavía no asumida la fe cristiana, los libros de los neoplatónicos lo condujeron al conocimiento verdadero de Dios. Concluye denunciando las deficiencias de este saber nuevo, que lo impulsaron a buscar su superación en el cristianismo.
Ante las puertas de la Iglesia
Agustín dedica los 5.643 vocablos y los 30 párrafos del libro octavo a narrar su conversión cristiana. Esta, colofón de una serie de ellas, debidas a la lectura, respectivamente, del Hortensio y de obras neoplatónicas, es asimismo un escrito, de san Pablo ahora, el que la desencadena. A su vez, aquella es inicio de otras que concluirán, cuando la recitación de los salmos penitenciales, que piden y aseguran el perdón divino, cierre para siempre los labios y los ojos de este buscador insaciable del Dios vivo y de su misericordia. Por otra parte, y a distancia de un decenio largo, el autor reflexiona en estas páginas sobre lo que le aconteció a finales del verano milanés del 386, es decir, sobre el tramo final del itinerario que él siguió hasta tomar la decisión de ser cristiano católico. Tras adquirir una imagen adecuada tanto del Dios único cuanto de Jesús como mediador, acoge la gracia, don que Cristo otorga mediante su Espíritu. Este, convirtiendo en iluminadora y eficaz la palabra bíblica, unifica los quereres tornadizos, vence las resistencias ocasionadas por la costumbre, y hace visibles en la conducta diaria los frutos de la adhesión creyente al Dios Trinidad, predicado y amado por la Iglesia.
Si el libro séptimo ha tratado sobre la purificación de la inteligencia, el siguiente se ocupa de la del corazón y la voluntad. ¿Por qué? No le basta al autor –quizá a nadie– la mera lectura de la Biblia para dar el paso más trascendental de su vida. Son necesarios además los ejemplos de otros que, en situación igual o más difícil, se han decidido a creer y se han aventurado a adherirse a la Iglesia. De hecho, el libro octavo consta, sobre todo, de tres episodios. Los dos primeros, conversaciones con Simpliciano y Ponticiano, incorporan los relatos de las conversiones de Mario Victorino y de los oficiales de Tréveris; el tercero, el de la escena del jardín en compañía de Alipio, narra la conversión del escritor, hermanado ahora, por fin, con quienes precedentemente se habían abierto a la fe cristiana. Por último, merece atención el hecho de que, si bien ha sido un texto de la Carta de Pablo a los romanos el detonante de la decisión de Agustín, ese escrito –vocero de la gratuidad y universalidad de la salvación divina, pues generales son la insuficiencia y demérito humanos– va dejando huellas por el libro, desde el párrafo segundo al trigésimo.
El viaje hacia la vida
9.029 vocablos, distribuidos en 37 párrafos, ha necesitado Agustín en el libro noveno para cantar la bondad y misericordia de Dios, proclamar la liberación y salvación humanas, debidas a las dos anteriores y de las que se ha beneficiado él, y alabar al Señor, que le ha perdonado. Así pues, compasión divina, liberación del pecado regalada por Dios al hombre, y sacrificio de alabanza que, agradecido, ofrece este a su libertador, son los motivos que constituyen la trama discreta de un tejido sobre el que aparecen con claridad las etapas de un movimiento externo que corresponde a un camino interior. Tres etapas –Casiciaco, Milán, Ostia– recorridas entre finales del verano del 386 y el otoño del 387. En todas aparece con claridad que nadie se salva solo, y que la presencia de hermanos tiene gran relieve en el proyecto de Dios sobre cada persona. Por otra parte, el autor delinea el sentido cristiano de la amistad que, para ser plena, debe transformarse en amor oblativo por ambas partes, de forma que los amigos descubran que se mueven en un espacio mayor que el que ellos son capaces de crear y cultivar: el del amor de Dios, que abraza y trasciende todo y a todos.
Ascenso a Dios y viaje al interior
Un hombre que busca el conocimiento de Dios y el de sí mismo: este es el Agustín que, en los años finales del siglo cuarto, redacta, ya obispo, las Confesiones y, por tanto, también el libro décimo, en cuyos 11.637 vocablos y 70 párrafos se manifiesta cual es él en este momento de su vida. A la introducción, contenida en los siete párrafos iniciales, siguen dos partes. La primera, desarrollada entre los párrafos octavo y trigésimo octavo, revela el conocimiento de Dios, al que el autor va ascendiendo a través de las criaturas externas a él, de sus sentidos propios, de la memoria y de su vehemente, indomable y siempre insatisfecho deseo de ser feliz. La segunda, extendida del párrafo cuadragésimo primero al sexagésimo cuarto, se ocupa del esfuerzo agotador al que se somete Agustín para lograr el autoconocimiento más cabal y despiadado. Entre ambas, los párrafos trigésimo nono y cuadragésimo funcionan como transición. La conclusión, desde el párrafo sexagésimo quinto al septuagésimo, antes de cerrar el libro con un himno de acción de gracias y de esperanza confiada, vuelve a lo que precede, pero en un plano superior. De hecho, el confesante menciona otra vez sus pecados, fruto de la debilidad ante la seducción de bienes aún no integrados en la existencia cristiana. Ahora, empero, tras haber descubierto el amor que el Padre le ha manifestado en su Hijo Jesús Mesías, salvador y mediador, a quien todo hombre –también Agustín, por tanto– debe la gracia de la filiación divina, la certeza de haber sido perdonado y la curación de sus enfermedades morales.
Palabra eterna y palabras en el tiempo
El libro undécimo, con sus 6.767 vocablos y 41 párrafos, se balancea entre la eternidad de Dios y la temporalidad de los hombres. Efectivamente, a los cuatro párrafos introductorios siguen treinta y siete, en los que el autor, manos a la obra de comentar el verso primero de la Biblia, reflexiona sobre la eternidad divina, el tiempo humano y la relación entre ambos. Llegado a la fe en el Dios creador del universo, que mediante este, las Escrituras y la humanidad de su Hijo se ha revelado al hombre, Agustín comienza a sumergirse en la contemplación y análisis de cuanto, por no ser Dios, debe la existencia a la omniabarcante Palabra divina. Esta es diferente de las palabras humanas. Posteriores, en efecto, a quien las emite, deudoras de él e irrecuperables una vez formuladas, necesitan tiempo para ser ora articuladas, ora escritas. Aquella, en cambio, coexiste desde siempre con Dios y nunca, ni siquiera crucificada –desatendida por los hombres– y sepultada –entregada a la sorda tierra, que ahoga todos los gritos y seca todas las esperanzas– se aleja del Padre que siempre la engendra amándola.
Agustín analiza ahora la naturaleza del tiempo, puesto que las palabras en él acontecen por ser imposibles sin él. Percibido el presente, recordado el pasado y aguardado el futuro, los tres existen continuamente en la conciencia humana. En ella mide el hombre las impresiones que esos tres estadios temporales le dejan, a medida que se suceden uno a otro. De esta dispersión, de esta sucesión imparable libera el Hijo de Dios, mediador, que conduce a los hombres al Padre, anterior a todos los tiempos y creador de todos ellos, el cual conoce sin distracciones ni variaciones. El hombre se vuelve hacia él prestándole atención. Este libro, como se ve, está centrado en la persona primera de la Trinidad, la que es Padre del mediador Jesús, y Origen y Meta de cuanto existe por haberlo creado él mediante quien, por ser su Palabra eterna, dicha y engendrada por él desde siempre, es Hijo suyo.
La Palabra y las palabras
El libro duodécimo, que consta de 7.290 vocablos y 43 párrafos, se ocupa de la persona segunda de la Trinidad, el Hijo, bajo dos perspectivas diversas. Primeramente presenta codo a codo la unidad y claridad de quien es la Palabra personal de Dios y, en contraste, la pluralidad y ambigüedad de las palabras mediante las que un creyente y la comunidad eclesial en su conjunto se acercan a aquella para escucharla, escudriñarla y convertirla en entraña de su vida. En segundo lugar, la exégesis fundamental del Génesis se concentra en el versillo «La tierra estaba inane y vacua» (Gén 1,2a), que Agustín lee «La tierra era invisible e incompuesta»[8], y que interpreta como que a ella le faltaba un principio interno de organización, que no es sino la Palabra, el Hijo.
Conviene que el lector de esta parte de las Confesiones se detenga en el relato que de su itinerario interior hace el autor en el párrafo décimo, a modo de resumen de la obra entera. Si además uno tiene en cuenta que, líneas después, Agustín confirma su deseo ardiente de cumplir en ella el voto hecho a Dios de ofrecerle «el sacrificio de sus confesiones»[9], y que asocia sus Confesiones a declaraciones audibles y al perdón de los pecados[10], percibirá que este libro está bien soldado con los anteriores y que, por consiguiente, con derecho pleno forma parte también de las Confesiones del autor.
La Iglesia, remate de la creación
Sólo el libro décimo supera en extensión al decimotercero, que, a través de sus 8.698 vocablos y 53 párrafos, es una descripción larga y entusiasta de las intervenciones del Espíritu de Dios en la vida cristiana, sobre todo la más desarrollada. Mientras el libro undécimo ha tratado de equilibrar la eternidad divina con la temporalidad humana, y el duodécimo se ha ocupado del contraste entre la palabra de Dios, una y clara, y las palabras humanas, múltiples y ambiguas, interesa en el decimotercero la unión del hombre con su Dios, bajo la acción del Espíritu Santo.
Así este viene a primer plano en su relación con las criaturas racionales, por él introducidas en la corriente de vida entre el Padre y el Hijo. Tras mostrar cómo aquel libera de los obstáculos contra esa vida y los pasos necesarios para que esta crezca, Agustín pasa revista a los medios de santificación dentro de la Iglesia y a las características del cristiano genuino y maduro. Enseña que la persona tercera de la Trinidad hace a este descubrir la bondad de cuanto Dios ha creado. En los capítulos finales del libro y simultáneamente de la obra entera el autor habla en nombre de quienes se saben creados y redimidos. Con él y como él anhelan llegar hasta el Padre, desde su experiencia de criaturas recreadas en la Palabra por el Amor que es el Espíritu Santo. Como las de los libros anteriores, las páginas de este son evidentemente tan sustanciosas, que uno no ha de renunciar a dejarse nutrir por ellas, pese a que en su formulación haya elementos quizá muy alejados de nuestros gustos literarios y del planteamiento que de las cuestiones religiosas se hace hoy.
4. Las Confesiones en la actividad
de Agustín polemista
Encarnizado buscador de la verdad, a ella se abrazó Agustín con avidez cuando creyó haberla hallado en la doctrina cristiana expuesta por la Iglesia católica. ¿Cómo extrañarse, pues, de que luego, vehemente, la defendiese incluso del mínimo desdoro y contra quienes, ignorándola adrede, la menospreciaban y adulteraban? La intensa y continua actividad polemista de Agustín nace no de un temperamento furioso, descontentadizo, avasallador. Tampoco se explica sólo por el ejercicio responsable de su función pastoral como presbítero y luego obispo de Hipona. Se debe, sobre todo, a su experiencia –vacío de certezas, el corazón humano sufre indeciblemente– y a su amor a la verdad y al prójimo. El aprecio por ella, testificado por las palabras: «¡Oh, verdad, verdad..., con cuánta violencia suspiraban por ti mis entrañas!»[11], lo convierte en su celoso caballero guardián, siempre vigilante. La estima cordial hacia el prójimo lo estimula a presentarle de mil maneras y en toda ocasión la hermosura de aquella y la devastación intelectual, moral y social a que conducen su ausencia y, sobre todo, su rechazo querido y obstinado.
Tener en cuenta esto ayuda al lector de las Confesiones a comprender por qué su autor califica en ellas duramente a adversarios, a veces anónimos. Los tacha de curiosos, es decir, ávidos de informaciones, de las que vanagloriarse ante aquellos mismos a los que por carecer de ellas desprecian; de arrogantes y, por eso, contradictores orgullosos. ¿De quiénes se trata? Sin duda de los maniqueos. Pero, puesto que esta obra revela, arraigadas profundamente en Agustín, genuinas convicciones cristianas, que años después verá atacadas y necesitadas, por tanto, de defensa, no me parece ilegítimo ni apresurado referirme también aquí a quienes las han combatido, si bien sus nombres no se leen aún en las Confesiones.
Maniqueísmo
Los maniqueos, con los que el autor de las Confesiones ha llegado a las manos apasionadamente, lo retuvieron casi un decenio, del 373 al 383: ¡en sus años más bellos, de los diecinueve a los veintiocho![12]. Liberado de sus lazos, lo tacharon de tránsfuga, que había abandonado el maniqueísmo por miedo a las persecuciones, cartaginés pérfido, pobre ciego. Según ha comprobado ya el lector al recorrer los contenidos de la obra, entre estos se halla la exposición de la doctrina maniquea y la denuncia tanto de su influencia nefasta sobre Agustín cuanto de su absurdidad. Él se les acercó tanto y tan a gusto, entre otros motivos, porque la afirmación que ellos hacían de dos realidades absolutas –una, mala; buena, otra– le ayudó a justificar sus comportamientos reprobables: no él, sino el principio malo pecaba en él. Descubiertos, por una parte, la responsabilidad humana, que acredita la dignidad del hombre, y, consiguientemente, por otra, el fraude y devaluación a que lo había sometido el maniqueísmo, Agustín rompe con él, lo combate con ardor y lo considera, digamos, como a Egipto los israelitas: situación opresora, de la que Dios lo ha liberado a través de experiencias múltiples y dolorosas.
Donatismo
De mil modos y durante casi cuarenta años –desde el 392, en que siendo aún presbítero, escribe su carta vigésimo tercera, hasta el 429, cuando redacta su obra Sobre las herejías–, Agustín ha andado a la greña con los donatistas, que querían construir una Iglesia sin pecadores y que muy probablemente contribuyeron a la redacción de las Confesiones[13]. Sacaron, en efecto, a luz pública la vida de su autor, anterior a su conversión: precisamente en África, región de esta secta, se había comportado viciosamente; sembraron dudas sobre su bautismo, y sobre la pureza de su conducta actual; lo despreciaron tachándolo de charlatán, escéptico, presbítero maniqueo, fugitivo expulsado de Cartago con sentencia del procónsul Mesiano.
Entonces, mediante las Confesiones –ese género admirable de testimonio, fidedigno por su transparente sinceridad, desnudo de todo exhibicionismo y convertido por él en loa a la gracia misericordiosa de Dios–, ante todo el mundo rinde cuentas de su vida, al tiempo que transforma los datos biográficos y psicológicos en lugares teológicos, porque así los revive el ahora obispo de Hipona. De hecho, a través de los primeros presenta y ofrece su imagen de Dios Trinidad: Creador y Padre, Salvador, Restaurador. También la de la Iglesia: entrañable, por haber acogido en su seno materno incluso a alguien antes enemigo suyo, algunos de cuyos actos habían sido antípodas de los inculcados por sus pastores y libros sagrados; madre fecunda, hasta el punto de que justo a él, tan muerto, lo ha engendrado como hijo suyo y así hijo de Dios.
Debido precisamente a su pasado y a la conciencia duradera de sus errores y debilidades –lúcida compañera suya hasta la muerte, sin angustiarlo, empero–, toda la actitud eclesial de Agustín estaba, por adelantado, instintivamente armada contra la aspiración donatista de una Iglesia cuyos miembros fuesen todos sin mancilla. Antes de haber existido donatista alguno, él hubiera sido y, de hecho, era antidonatista. A título personal, en efecto, y en nombre de todos los pecadores y necesitados de una oportunidad nueva en la vida, ha reclamado la necesidad y, por tanto, quizá el derecho a un hogar en que ser acogido, amado y rehecho.
Pelagianismo
Del nombre de Pelagio[14] se deriva el de la corriente teológica patrocinada por él y sus seguidores, especialmente Celestio[15] y Juliano[16]. Todos ellos se negaban a atribuir a la gratuita esplendidez divina –al amor de Dios hacia los hombres, siempre desmesurado y anterior a todo mérito de ellos– cualquier movimiento de la voluntad humana hacia él. El pelagianismo, simultáneamente doctrina y actitud, alimentadas ambas con obstinada reciprocidad de ida y vuelta ininterrumpida, amargó la vejez de Agustín. Y ¿cómo podría haber sucedido otramente, siendo así que tanto su comprensión de la doctrina bíblica y eclesial al respecto, cuanto su experiencia propia y ajena, le habían suministrado abundantísimos y muy convincentes documentos en sentido contrario? Durante los dieciocho años últimos de su vida, desde el 412 hasta el 430, el obispo de Hipona, cada vez más consciente de la insuficiencia humana para llegar hasta el Señor del Amor, como no abra él personalmente las puertas de su misericordiosa benevolencia, se empleó a fondo contra el pelagianismo. Enseñanza, de fundamentos teóricos sólidos al parecer, arropados y avalados por prácticas ascéticas loables y por conductas virtuosas. Postura, de más cabezas que la Medusa de siete y cuya vitalidad en ambientes piadosos continúa fabricando víctimas de la intransigencia moral.
El lector de las Confesiones, sobre todo si es cristiano, se sorprenderá gozosamente al escuchar el sonoro mentís que su autor da a esa herejía, al menos una docena de años antes de enfrentársele con la totalidad de sus recursos teológicos y dialécticos. Todo paso que el pecador Agustín –como él y con él, cualquier hombre– da hacia Dios se debe a la iniciativa y empresa –curativa, iluminante, robustecedora–, que el Padre de Jesús ha puesto en marcha en favor de la humanidad toda, a la que recupera gracias a la mediación de su Hijo y a la recreación operada en la comunidad eclesial por el Espíritu Santo.