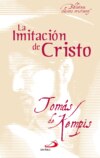Kitabı oku: «Las Confesiones», sayfa 3
5. Las Confesiones dentro de los escritos
de san Agustín
En el enorme y luminoso conjunto literario de este maestro de la Iglesia, por la que él se ha dejado adoctrinar hasta su muerte, las Confesiones ocupan un lugar único: como ninguna otra de las suyas, esta obra deja al descubierto el corazón de su autor, ese que, atravesado por una flecha, muchos cuadros dejan ver en la mano del santo escritor. Ahora bien, las Confesiones en modo alguno son un bloque errático en medio del piélago de sus escritos innumerables, que contienen más de cinco millones de palabras: todos llevan dentro, en mayor o menor medida, la palpitación característica de aquellas; repiten idéntica alabanza estrepitosa al amor de Dios hacia la humanidad, inefable por gratuito y previo a todo mérito humano. Eso explica que el Medievo las entendiera enteramente como parte de un todo mayor y más importante, y que, sólo cuando se desvaneció el sentido de esa totalidad, pretendido por Agustín, cayeran poco a poco en el olvido las obras principales, y que los libros de las Confesiones, quedando en solitario, sacados de su contexto, pudieran ser erigidos en enseña del moderno subjetivismo religioso.
Muerto en el 395 el obispo Valerio, que lo había ordenado presbítero, hacía poco que Agustín había asumido el ministerio episcopal en Hipona. Está muy solicitado, consumido por asuntos. Apremiado, busca cualquier gota de tiempo para realizar su trabajo teológico, arde por considerar la ley del Señor[17]. Trabaja en muchos escritos simultáneamente, maduran ya en su espíritu los planes definitivos mayores. Los esboza. En su producción ejercita una mano; emplea la otra en responder a quienes le piden solución a problemas administrativos y doctrinales, y en reconducir hacia la Iglesia a quienes se obstinan en negar validez y racionalidad a la fe por ella predicada desde hace, entonces, cuatro siglos. Hasta su muerte nunca trabajará sino en medio de este zumbido adverso, y las moscas medrarán tanto, que una considerable parte de la obra llevará la forma de la apologética contra las herejías.
Las Confesiones están ciertamente sembradas ya de sustancia teológica tan abundante y variada, que se reconoce en ellas la urgencia que su autor siente por desarrollar en las obras mayores, que ya le rondan por la cabeza, los temas aquí reconocibles en embrión. Sólo pueden valorarse adecuadamente las Confesiones, cuando se ve esparcida en ellas la semilla que poco después germinará gracias a los escritos principales, frecuentemente dictados y modificados durante decenios. Son estos, si prescindimos de obras menores y de los sermones, sobre todo: los libros Sobre la Trinidad, Sobre la ciudad de Dios, los estudios Sobre el Génesis, las Explicaciones de los salmos y los Tratados sobre Juan, sea su evangelio, sea la primera de las cartas que llevan su nombre.
La Trinidad
Mientras ultima las Confesiones, Agustín tiene ya comenzada su obra dogmática mayor, Sobre la Trinidad, escrita entre el 399 y el 419. Quien antes de llegar aquí ha leído lo escrito arriba acerca de la forma de las Confesiones conoce ya su estructura ternaria y al interlocutor trinitario de ellas. Dirigidas al Dios Trino y Uno, que precisamente en cuanto tal crea el mundo[18], hablan al hombre y a él, que, por ser imagen de ese Dios, lleva en sí el sello de quien es su arquetipo, plural y uno a la vez[19]. Ahora bien, recibida del Dios indiviso y tripersonal cuya hechura es, esta condición trinitaria del ser humano –existente, conocedor y amante: múltiple, pues, en posibilidades y funciones; sujeto único, empero– fascinó a Agustín de forma que en los libros Sobre la Trinidad hizo extensas variaciones sobre ella. Puede afirmarse que el descubrimiento de la estructura del ser humano –no monolítica sino dialogal, no maciza sino porosa; por eso, no autosuficiente y sí abierta al amor– fue el fruto dulce de su amarga historia anterior, revivida en sus Confesiones.
La ciudad de Dios
Parece que la experiencia de haber sido creado como pueblo por Yavé, cuando este lo sacó de Egipto, condujo a Israel hasta el descubrimiento del Dios creador. No es improbable que asimismo la lucha entre sus dos voluntades[20], sentida violentamente, analizada con agudeza y descrita con maestría por Agustín en las Confesiones, haya sido el punto de partida de la interpretación que de la historia universal ha hecho él como historia de salvación, y que ha expuesto en su segunda obra importante, Sobre la ciudad de Dios, escrita entre el 413 y el 426. Desde el inicio del mundo hasta que el Dios santo separe el bien y el mal realizados en él y con sus materiales por los hombres, la historia entera es la lucha de dos ciudades, Jerusalén y Babilonia, cuya oposición incancelable atraviesa todo: reino de la gracia y reino del pecado, eternidad divina y temporalidad humana, Iglesia y sociedad civil.
Los libros Sobre la ciudad de Dios no comenzarán a aparecer sino unos quince años después de las Confesiones, pero su germen ya anida en el corazón y la mente del autor[21]. En efecto, de Babilonia, como símbolo de su alejamiento de Dios y oposición a él, escribe Agustín en II, 8; de la ciudad de Dios, sin nombrarla, en XI, 3; XII, 12.20; XIII, 9.14; y de esta, con el nombre de Jerusalén, en IX, 37; X, 56; XII, 23 y XIII, 10. Por otra parte, nunca ha de olvidarse que la Iglesia ha acompañado el desarrollo todo de Agustín –desde que él aplazó el bautismo[22] hasta su recepción[23]–, ni que, como imagen auténtica de ella, en este camino siempre le ha estado cercana Mónica, ni que él ha hecho desembocar en un libro sobre la Iglesia, meta de la creación recreada, el último de los trece de la obra que aquí interesa más. Por eso, puede afirmarse que, cuando la escribe, ya obispo, entiende su existencia entera como eclesial. Es decir, reconoce a la Iglesia como matriz de su condición cristiana y pastoral; en consecuencia, agradecido le administra lealmente la palabra y el sacramento y le brinda sus saberes y su conducta ejemplar; con ella, finalmente, y como hijo suyo espera ver culminada su vida en la Jerusalén celeste. Esta presencia de la Iglesia en la existencia de Agustín autoriza a escribir que sus Confesiones proclaman el triunfo de la ciudad de Dios, uno de cuyos miembros ha venido a ser su autor, que ahora sirve sin reservas a quienes para siempre son sus hermanos cristianos.
La Biblia agustiniana
El tercer trabajo principal de Agustín está constituido por el corpus de sus interpretaciones bíblicas. Cuatro partes de la Sagrada Escritura parecen haberlo fascinado desde un principio y sin descanso. Las comentará. Y ya en las Confesiones aparece fundamentalmente cuánto le interesan, por su trascendencia para la vida cristiana, las cuatro: dos escritos del Antiguo Testamento: Génesis y Salmos; dos conjuntos del Nuevo: escritos paulinos y joánicos. A explicar el Génesis, más exactamente, el relato de la creación, Agustín se ha puesto cinco veces. En el año 389, a los tres del bautismo, ha escrito contra los maniqueos una explicación alegórica, que no le satisfizo. Por eso en el 393 emprendió la interpretación segunda, literal esta vez y que dejó incompleta. El enfoque tercero, eminentemente eclesial, se lee en los tres libros postreros de las Confesiones, sobre todo en el último. Es probable que hacia el 410 haya iniciado el obispo de Hipona el primero de los doce libros dedicados a su cuarto intento hermenéutico del Génesis, de nuevo literal, acabado en el 415. Por fin, hacia el 419, en el libro undécimo de La ciudad de Dios da una interpretación sumaria, diáfana del relato de la creación.
¿Qué ha movido a Agustín a hacer estos numerosos intentos interpretativos? Su interés por reencontrar lo primordial, la situación creatural de partida: el momento en que la creación recibe y conserva aún su pureza primera, y emerge radiante el plan de acuerdo al cual el Creador da el ser a todo lo que no es él. Le interesa la gracia del estado primigenio de cuanto no es Dios, y la unión amorosa, todavía incólume, del hombre con su Hacedor, ajada luego, no sin culpa, por aquel. El pensamiento y la experiencia religiosos de Agustín lo impulsan no hacia el nostálgico regreso al pasado, desaparecido ya y presente sólo en la conciencia humana, sino al vigoroso, fecundo y estimulante origen. Así se ve en el principio y en el final de las Confesiones.
El Salterio
Los Salmos son en la Biblia el devocionario. Nada hay de extraño, pues, en que para la iniciación de Agustín en los secretos de la oración fueran sencillamente decisivos, como él mismo reconoce: «¡Qué exclamaciones las mías con aquellos salmos que me inflamaban de ti; cómo me enardecía su recitación; me gustaría poder recitarlos ante todo el mundo para luchar contra el orgullo del género humano!»[24]. Pero hay que tener en cuenta dos hechos más importantes. Por una parte, las Confesiones, del libro primero al último, traducen a lenguaje religioso universal y, en particular, cristiano la alabanza que los salmistas de Israel entonan a Dios, al confesar su compasión y la culpa propia. Por otra –y esto merece atención mayor– en el sentido literal del Testamento Antiguo y, en especial, de los Salmos –copiosamente sembrados en las Confesiones y a cuyo comentario dedicó Agustín su obra más extensa y quizá más poderosa, que le ocupó desde el 392 hasta el 418, o algo más– descubre, con la ayuda de la teología cristiana, su sentido espiritual. Es decir, ahormada por el salterio bíblico su oración, descifra él los sucesos, personajes y, máxime, los gritos, quejas, loas y plegarias veterotestamentarios, de forma que explican y nutren todos los aspectos y etapas de la existencia de los bautizados. Efectivamente, de los textos sálmicos –ahora diálogo desarrollado dentro del ámbito eclesial entre Cristo, Cabeza, y la Iglesia, esposa y cuerpo suyos–, ha hecho Agustín el núcleo de toda teología, de toda liturgia y de toda mística.
Juan
Ciertamente, Pablo fue el acompañante de Agustín en su lucha última: el Pablo de la doctrina sobre la gracia, con su enseñanza sobre el retorno a Dios realizado contra la carne y la Ley sólo mediante la gracia de Cristo[25]. Y de nuevo sobre él se apoyará contra Pelagio, cuando se trate de la libre elección graciosa realizada por Dios. Pero, cuando quiso presentar ante sus oyentes la doctrina del amor de Dios, echó mano no de Pablo sino de Juan, cuya Carta primera ha comentado en diez predicaciones seguidas[26], dedicando 124 tratados a exponer su evangelio. Aquí encontró Agustín lo que en sus años de lucha había buscado: la unidad existencial entre el amor y la verdad; aquí, la grandiosa inexorabilidad de la luz de la verdad divina del amor, que no puede pactar con nada contrario a ella, con ninguna oscuridad. Aquí, finalmente, halló el contrapeso decisivo a la búsqueda espiritualista practicada por los neoplatónicos. La humildad del Cristo joánico, quien como Palabra deviene carne, lo salva a última hora del sentido profundo orgulloso de la filosofía platónica. Ahora bien, descenso quiere decir al fin y al cabo también sufrimiento, inutilidad, muerte. El obispo Agustín no se ruborizó «ante el sacramento de la humildad de» quien es la Palabra encarnada del Padre[27], sacramento que no es sino la Iglesia católica. Permaneció fiel al discípulo que, con su enseñanza sobre el amor oblativo de Dios hacia los hombres, lo ha salvado de las ruinas que causa el amor interesado y lo ha convertido en panegirista sin par del amor que en sí integra armoniosamente a Dios y a los hombres. Así lo testimonian los incomparables trece libros de sus Confesiones.
Estas, simultáneamente teología dialogal y especulativa, aparecen, pues, como el modelo explícito y la quintaesencia de todas las obras grandes del maestro Agustín: pensamiento y expresión oral o escrita de este ante Dios y por encargo suyo, no cavilación y caldo de cabeza acerca de él. El encuentro con el Cristo vivo convierte en diálogo orante el anhelo e intento humano y creyente de conocer a Dios[28].
6. Propuesta de lectura
de las Confesiones
Una obra desconcertante
Al leer las Confesiones, se encuentra uno con hechos sorprendentes: de cabo a rabo están dirigidas a Dios, como si fuesen un desarrollo prolongado de la súplica extensa con que comienzan; excursos dilatados, en los que se debaten cuestiones teológicas, filosóficas y psicológicas, parecen interrumpir continuamente la supuesta autobiografía; después de que en el libro noveno se ha llegado a una cierta conclusión con la muerte de Mónica, Agustín se salta un período muy largo de su vida, y a un análisis minucioso, agudo, de la memoria sigue la observación de su estado anímico actual; finalmente, el escrito desemboca en una exégesis dilatada y sinuosa del primer relato bíblico de la creación, interrumpida asimismo una y otra vez por elucubraciones sobre el tiempo y otros asuntos que el lector conoce, pues de ellos se ha informado al recorrer en páginas anteriores la materia de la obra. Naturalmente, todo esto dificulta su lectura e interpretación.
Ahora bien, Agustín mismo nos ayuda a leer y entender el más famoso de sus escritos presentándolo en trece unidades literarias y temáticas, cuyo argumento principal menciona al principio de cada una. No todas son igualmente largas, y las cuatro últimas son tan extensas como las nueve precedentes. Este conjunto se presenta a primera vista repartido en dos grupos: el primero trata del desarrollo de Agustín hasta la muerte de su madre; el segundo recoge cuestiones que el escritor se plantea, y que, al formularlas, propone también a sus lectores. Por eso, y sin ánimo de imponer una forma de lectura, puede resultar provechoso considerar las Confesiones como un díptico, precedido por un prólogo dilatado. Aceptar esta sugerencia, supone que el libro primero es un proemio, los numerados del dos al nueve integran la parte primera –descriptiva, narrativa y analítica–, y que la segunda –reflexiva, contemplativa– se encuentra en los cuatro libros novísimos.
Una puerta abierta
Que el libro primero sirva de introducción al resto no puede afirmarse categóricamente. Sí, en cambio, con modestia, si uno considera dos hechos, que no sería honrado pasar por alto. Por un lado, consta, como la obra completa, de dos partes, cuyas características son idénticas a las del escrito en su totalidad: una, interrogativa, reflexiva, contemplativa; otra, descriptiva, narrativa, analítica; teórica, digamos, la primera, y práctica la segunda. Por otro, en los cuatro libros conclusivos Agustín desarrolla, explica y fundamenta más de cerca temas que aparecen en la sección teórica del libro primero, esto es, los seis párrafos iniciales. Veámoslo.
Que el hombre –parte minúscula de la creación, pecador y mortal– quiere, según I, 1, alabar al creador se debe a que cuanto existe, también aquel, es, según XIII, 1-5, hijo de la voluntad buena de Dios. Y que el corazón humano yerra desasosegado mientras no descansa en Dios, se explica porque su peso, que lo atrae irresistiblemente hacia el lugar natural de su reposo es, según XIII, 10, el Espíritu Santo, regalado por Dios al hombre. A la pregunta inicial de toda la obra –qué es antes, invocar y alabar a Dios o conocerlo–, formulada en I, 1, responde el libro décimo afirmando en X, 26-34 que siempre tiene el hombre cierto saber sobre Dios, y el decimotercero diciendo en XIII, 9.43-48 que a Dios lo alaba la mera existencia de los seres.
¿Hay en el ser humano algo que abarque y, por tanto, comprenda a Dios? A esta pregunta, planteada en I, 2, responden el libro décimo y el último. En X, 15.26.35-37 se lee que el hombre no comprende su propia memoria –no la abarca, por tanto–, pero que ella sabe algo sobre Dios. En XIII, 12 se dice que, si bien el conjunto formado por la existencia, el conocimiento y la voluntad humanos es imagen de la trinidad divina, esta continúa incomprensible para el hombre; lo que nada sorprende, si se tiene en cuenta que él ni siquiera se conoce a sí mismo, pues no entiende del todo su propia estructura trinitaria interna.
Porque, según I, 3, el Señor llena el cielo y la tierra, ¿se puede decir que lo abarca? Los libros once y doce justificarán ampliamente la respuesta negativa. Con la imagen de Dios dibujada por contrastes en I, 4 –por eso tan fascinante y cercana a los seres humanos, a su vez, tan indefinibles por paradójicos– forma pareja la que de Dios siempre activo y siempre quieto diseña XIII, 52. ¿Tienen sentido –pregunta I, 5– las amenazas de Dios contra quien no lo ama? Sí, responde X, 30-34: porque por sí mismo, no por una voluntad exterior, arbitraria, ese desamor lleva a la infelicidad; sí, contesta XIII, 3-10: porque, sin la luz, que es Dios, el hombre sólo tiniebla es y posee. La sobria confesión agustiniana del pecado en I, 6 corresponde al despiadado examen de conciencia en X, 39-64. El deseo de no pleitear con Dios, formulado asimismo en I, 6, se explica en X, 1-3. En resumen, dada la relación evidente entre los seis párrafos iniciales del libro primero y los cuatro libros últimos, no sería descabellado considerar aquel, según ha propuesto alguna agustinóloga[29], como pórtico a todas las Confesiones.
Subida ardua
Quien lea atentamente los libros segundo hasta el noveno, constatará cuatro hechos: una trama argumental, en que se entretejen acontecimientos de la vida del autor desde el año 370 al 386; la presencia de la madre, Mónica, nombrada o sin nombrar; su ausencia, precisamente en aquellos libros, cuarto y séptimo, en los que el relato se remansa y emerge la reflexión; por último, la aparición periódica, seguramente no casual, de ciertos temas agustinianos y de referencias bíblicas, que emparejan el libro segundo con el noveno, el tercero con el octavo, el cuarto con el séptimo y el quinto con el sexto. Resulta, pues, una estructura que va estrechándose alrededor de los dos mencionados al final. Así arropados, quedan puestos de relieve. Invito ahora al lector a recorrer este conjunto y a comprobar la eficacia de su organización para transmitir contenidos. ¿Cuáles?
Uno, que engloba a los demás y puede denominarse «El camino ascendente de Agustín desde el más profundo abismo del pecado hasta la visión de Dios». En efecto, si el libro segundo presenta a su autor y, en general, la condición humana, hundidos en el pecado, el noveno narra la experiencia religiosa habida por él y su madre en Ostia, y la situación nueva en que desde entonces se encuentra el escritor: la de siervo de Dios. Las unidades tercera y octava tratan respectivamente de su caída en el maniqueísmo y de su conversión al Dios de Jesús, predicado por la Iglesia. A la lucha del autor por alcanzar el conocimiento asiste el lector del libro cuarto, en espera de que en el séptimo se vea, por fin, la solución de los problemas intelectuales que plantean los contenidos de la fe cristiana. Por último, en el centro del anillo, el libro quinto narra el distanciamiento de Agustín respecto al maniqueísmo, sin que por eso hubieran quedado superados aún errores de bulto, mientras el sexto presenta al autor impresionado por la Iglesia, pero aún sin ver clara la opción por ella. Así pues, la lectura sosegada de estos libros descubrirá que su emparejamiento no es arbitrario.
Parejas bien avenidas
¿Qué une los libros segundo y noveno? El verso evangélico «Entra en el gozo de tu Señor» (Mt 25,21)[30], y el versillo sálmico «Soy tu siervo, siervo de tu esclava» (Sal 115,16b), que tanto en II, 7 cuanto en IX, 1 se refiere al papel jugado por Mónica. También relatos de influjos que Agustín ha padecido: negativo, el de las compañías (II, 8); positivo, no sólo el de la madre (II, 7.8), sino asimismo el de otros (IX, 5.6.14.17). Se ha de añadir a esto el ejemplo edificante y la liturgia de la comunidad cristiana, en cuyo seno se siente ahora seguro. Vinculan además estos libros algunas metáforas: abismo (II, 7.9 y IX, 1); ascenso: desde el valle (II, 2) hasta la cumbre (IX, 24); paraje: fértil (IX, 24) y estéril (II, 18); audición: del ruido mundano (II, 2) y de la palabra que, por decirlo todo, acalla todo lo demás (IX, 25); cadena: opresora (II, 4) y rota (IX, 1); olor: repugnante (II, 8) y gratísimo (IX, 16); calor de Dios (IX, 8), frío de los pecados (II, 15).
Por su parte, los libros tercero y octavo dejan constancia de los estímulos benéficos que procuraron al escritor dos filósofos paganos: según III, 7.8, Hortensio, libro hoy perdido de Cicerón, le empuja hacia Dios de modo nuevo y a buscar un camino que desemboque en él; según VIII, 2-10 el ejemplo de Victorino, hecho cristiano, lo conmovió mucho, sin ser, empero, determinante para su conversión. Contrasta en ambos escritos la reacción del autor ante la Biblia: en III, 9 se le cae de las manos; en VIII, 30 confiesa haber hallado en ella lo que más necesitaba en aquel momento, el de su decisión de ser cristiano católico. En VIII, 30 se encuentra una referencia a un sueño de Mónica, narrado en III, 19.
Revelan vínculos estrechos entre estos dos libros también lo que en ambos escribe su autor sobre la misericordia, tanto divina cuanto humana, y su insistencia, en III, 1 y VIII, 25, en que la primera no necesariamente agrada de momento al hombre, pues este necesita antes percatarse de su eficacia bienhechora. Por último, como en VIII, 22-24 se extiende Agustín en refutar la existencia de una sustancia mala, afirmada por los maniqueos, así en III, 17-19 asevera, también contra ellos, que lo decisivo en el orden moral es la voluntad buena o mala del hombre, no el mero comportamiento. Y, si en III, 16 anatematiza la soberbia y canoniza la humildad, en VIII, 28-29 deja clara la eficacia de la gracia divina para iniciar y llevar a cabo la vida cristiana.
Numerosos son también los vínculos entre los libros cuarto y séptimo, amén de ocuparse ambos intensa y extensamente de la evolución intelectual del autor. Un acontecimiento en cada libro –respectivamente, la muerte de un amigo (IV, 26) y la lectura de escritos neoplatónicos (VII, 26)– impulsa el desarrollo interior agustiniano, frustrado siempre por la soberbia. La experiencia de cuán nociva es ella explica tres hechos comunes a los libros en cuestión: presencia en ambos del verso davídico «No desprecias un corazón contrito y humillado» (Sal 50,19b)[31] y del texto apostólico «Dios resiste a los soberbios, mas a los humildes da la gracia» (Sant 4,6)[32]; afirmación de la necesidad de la humildad, y explicación de por qué Agustín no pudo encontrar a Dios sino, como los neoplatónicos, verlo sólo de lejos[33]. En el libro cuarto repasa Agustín algunos fracasos y errores suyos, que en el séptimo rebate. Los huesos humillados de IV, 27 y los arrepentimientos callados de VII, 11 remiten al salmo penitencial por antonomasia, el quincuagésimo primero. Tanto el Dios que en IV, 18 es íntimo del corazón humano, cuanto la luz inconmutable que según VII, 16 habita el interior del hombre, remiten a quien un salmista denomina Dios de mi corazón (Sal 72,26).
Atención esmerada merece lo que en estos libros dice Agustín sobre Jesucristo: Verbo de Dios, Palabra encarnada, camino de salvación, luz verdadera, plenitud desbordante, generosa, necesaria al hombre, esposo no siempre amado. Esta cristología no escolar ni sistemática, sí intensa, atinada, se nutre evidentemente de la del evangelista Juan. Entrelazada con alusiones a Pablo, cuando este habla de la leche que alimenta a los cristianos (cf 1Cor 3,1-3), permite que, bajo la custodia divina que lo amamanta[34], se sienta niño su autor, quien de tal infancia no tiene por qué avergonzarse, si, como dicen IV, 19 y VII, 24, la Palabra fontal ha descendido hasta el hombre.
La influencia del obispo maniqueo Fausto y del obispo católico Ambrosio en el desarrollo religioso de Agustín, descrita respectivamente en los libros quinto y sexto de las Confesiones, los relaciona. Más recio resulta el vínculo entre ellos, al escuchar al autor reconocer en VI, 4-5 su equivocación respecto al antropomorfismo bíblico, que, mal entendido, le impidió, según V, 19-21, hacerse católico durante su estancia juvenil en Cartago, donde asistió a algunas conferencias sobre la Biblia. El lazo más apretado entre ambos libros se debe al papel que juega en ellos la providencia divina, como lo muestran V, 1-2.13.15.22 y VI, 23.24.26.
No sólo los libros segundo al noveno de las Confesiones están íntimamente interrelacionados tanto desde el punto de vista narrativo cuanto formal, como el lector ha tenido ocasión de comprobar con ayuda de los datos a que acaba de tener acceso. También lo están los cuatro libros últimos. En efecto, si, según el décimo, el hombre busca a Dios porque de él tiene necesidad, en el decimotercero Dios busca al hombre sin que este le haga falta alguna. Las criaturas, cada una y su conjunto, son diferentes de Dios pues son mudables, mientras él es eterno: esta enseñanza del libro undécimo la matiza el duodécimo afirmando que, efectivamente, lo creado no es igual a Dios, pero, si no fuese algo semejante a él, no sería ni existiría. Por otra parte en el libro décimo Agustín se considera, según la enseñanza paulina, salvado en esperanza, y en el decimotercero afirma que la ciudad de Dios, peregrina aún, está ya también salvada en esperanza. En el libro undécimo Agustín manifiesta sentir el tiempo como imagen de la actividad creadora de Dios, que es eterna, y en el duodécimo presenta el lugar de la creación frente al tiempo como medida de su proximidad a Dios.
Por último, las imágenes paulinas del hombre interior y exterior –las cuales, presentes en el libro décimo, significan a quien, partícipe ya del Espíritu de Jesús, cede aún a estímulos todavía no cristianos– se convierten dos libros más adelante en las del cielo del cielo y de la materia informe, que se leen en el Génesis al comienzo del relato de la creación: así nos muestra Agustín su persona y la de cualquier cristiano, en trance continuo de cristianizarse. Y si el libro undécimo invita a cada ser humano a ampliar las dimensiones de su corazón mediante la continua revisión de los valores a que responde y a la incesante limpieza de las actitudes que alimenta, el decimotercero habla de la Iglesia peregrina, dispuesta a acoger en su amplio seno a todo hombre que quiera caminar apoyándose en el bordón que ella le presta.
Otros contenidos de estos libros postreros de las Confesiones prueban también su ceñido enlace: el análisis agustiniano de la memoria en el décimo es necesario para comprender el que sobre el tiempo se lee en el undécimo; lo escrito al respecto en este ayuda a entender el pensamiento de Agustín sobre el cielo del cielo y la materia informe, expresado en el duodécimo y que, a su vez, contribuye a asimilar mejor la enseñanza del escritor, en el decimotercero, sobre la actividad de Dios en el tiempo y su descanso en la eternidad.