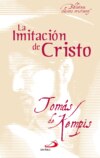Kitabı oku: «Las Confesiones», sayfa 4
7. La conversión al Dios vivo, clave
de interpretación de las Confesiones
El libro que, sin enmudecerlas, cierra las Confesiones explica simbólicamente lo que, según el Génesis, Dios ha llevado a cabo en seis días. Cada cuadro representa no una etapa sino un aspecto del camino ofrecido a cada ser humano para que llegue a ser imagen y semejanza de su Padre creador. En cambio, son unas palabras de Agustín las que sí indican las fases a través de las cuales la actividad creadora de Dios consigue que el hombre se desarrolle hasta que logra su meta: «Vive fluctuando en su oscuridad. Le queda convertirse a aquel por quien ha sido hecho, y vivir más y más cabe la fuente de la vida, y en su luz ver la luz y terminar de ser hecho, ser iluminado y que lo hagan feliz»[35]. Las expresiones finales –«terminar de ser hecho, ser iluminado y que lo hagan feliz»– se refieren evidentemente a la culminación que acontecerá tras la muerte. Las afirmaciones que las preceden –«Vive fluctuando en su oscuridad. Le queda convertirse a aquel por quien ha sido hecho, y vivir más y más cabe la fuente de la vida, y en su luz ver la luz»– indican las etapas del progreso del individuo durante su peregrinación terrena: desde la tiniebla a la luz, previa la conversión, que da acceso al manantial de la vida.
Presupuesto para un final feliz
Puesto que todo ser viene de Dios, el hombre nunca puede alejarse tanto de él que deje de llevar en sí, de cierta manera, la imagen del creador, aunque deformada. De hecho, Agustín reconoce en I, 31 que, pese a sus pecados numerosos, continúa siendo huella de la unidad por entero secreta, a la que debe el ser, pues sigue amando la salud y el bienestar, la verdad y la amistad. Según XIII, 32 la semejanza del hombre con Dios indica la adultez espiritual del primero, el cual ya no está remitido a modelos externos, sino que ha aprendido a encontrar la verdad en su interior y a escucharla.
Porque el mal carece de entidad en sí mismo y existe sólo en relación al bien del que está privado, por eso, cuando uno vuelve las espaldas a Dios, pone su corazón no en algo malo en sí sino en un bien inferior al creador, y de tanto peor calidad cuanto menos participa en la vida y proyectos de quien es el Ser por antonomasia y fontal. En consecuencia, al reencuentro con él conducen dos carriles paralelos e imprescindibles: el alejamiento –no necesariamente físico, local; sí ponderativo y sapiencial– respecto a todo lo que, aun siendo hechura y objeto del amor de Dios, no es Dios, y la orientación del corazón hacia quien es origen y meta de todo lo que él ha creado. Este es el viaje venturoso descrito en el relato de lo acontecido a Agustín y Mónica en Ostia, según IX, 23-26. Así pues, cuando el hombre conoce y busca un bien superior, ha dado el primer paso hacia su nuevo abrazo con Dios: «convertirse a aquel por quien ha sido hecho». Paso simbolizado, según Agustín, en el relato bíblico de la creación mediante la separación de mar y tierra y mediante la aparición de la tierra sedienta. Reencuentro representado en la literatura religiosa universal bajo la imagen del ascenso, con la que el lector de estas páginas se ha familiarizado al informarse sobre el contenido del libro décimo de las Confesiones.
Mapa del viaje
El hombre «vive fluctuando en su oscuridad. Le queda convertirse a aquel por quien ha sido hecho, y vivir más y más cabe la fuente de la vida, y en su luz ver la luz y terminar de ser hecho, ser iluminado y que lo hagan feliz». En cinco momentos del himno al Creador y a la bondad de lo creado, que resuena al principio del libro del Génesis y cuyo comentario recogen las Confesiones, ve su autor las etapas de la regeneración que el Dios Salvador regala al hombre, expresadas pocas líneas arriba. Así en XIII, 9 el abismo tenebroso, para cuya iluminación Dios crea la luz el día primero, simboliza la oscuridad de la condición humana, despistada por bienes inferiores, distraída de quien por amarla es su bien. En XIII, 19-21 la tierra seca creada el día tercero simboliza, por su estéril sequedad, la necesidad de conversión; por su consiguiente sed, el deseo que en el corazón humano surge de volverse «a aquel por quien ha sido hecho». Tanto la tierra que en XIII, 24 da frutos el día tercero, cuanto los animales creados el día quinto son imagen de quien vive «más y más cabe la fuente de la vida» y, naturalmente, por eso es fértil. Los dos faroles grandes –el sol y la luna–, encendidos el día cuarto, simbolizan en XIII, 22 al hombre que, por ser compasivo y generoso, obra como Dios y así se acredita como imagen suya. De él se puede afirmar sin mentir que en la luz de Dios ve la luz y, por eso, la refleja y con ella ilumina a cuantos con él tratan. En verdad es un iluminado: alguien a quien la experiencia religiosa, lejos de entontecer, alienar o ensoberbecer, transforma en fanal de luz, vida, regocijo y esperanza.
La etapa final de este camino es en XIII, 50-52 el sábado: en quien, realizando las obras que el Creador le ha dado llevar a cabo, ha llegado hasta este, Dios descansa, tras haberlas efectuado mediante esa persona antes entenebrecida, luego convertida, fecunda, iluminada y ahora definitivamente feliz. Así se cumple lo escrito por Agustín y se cierra el círculo abierto por él al comienzo de sus Confesiones: «Nos has hecho para ti, e inquieto está nuestro corazón hasta que descanse en ti». Con una variante, empero: el hombre reposa en Dios, porque este descansa en él. Se trata no de premios ni de contratos cumplidos, sino de vidas compartidas en el esfuerzo, el logro y el descanso.
El abismo tenebroso
Para significar la distancia entre Dios y el hombre, insalvable si el primero no se acerca al otro, utiliza Agustín las imágenes del abismo y de las profundidades marinas. Del «mar inmenso y tenebroso» habla I, 25; de un «abismo absolutamente descomunal», en I, 28; del «abismo del fondo», cárcel de su corazón, en II, 9. En III, 20 y IV, 20 se ve respectivamente –y así se autorretrata– «en el barro del abismo y en las tinieblas de la falsedad, en marcha hacia el abismo». «Andaba yo entre tinieblas... y había llegado al abismo del mar», confiesa en 6, 1. De ahí lo sacará el Salvador tendiéndole la mano de los neoplatónicos y, sobre todo, de Pablo. Sobre esta etapa primera, e históricamente necesaria, del reencuentro entre Dios y el hombre, conviene tener en cuenta al leer las Confesiones, que los libros segundo, sexto y décimo están intensa e íntimamente vinculados por tratarse en ellos de temática común: el pecado, la sensualidad –símbolo de los cuales es el abismo tenebroso– y la cuestión de la felicidad del hombre, sin respuesta hasta el final del libro decimotercero, según se ha visto en el párrafo anterior.
La tierra sedienta
«Mi alma es respecto a ti como tierra sin agua, porque, como no puede darse luz tomándola de la suya, así no puede darse comida hasta la saciedad tomándola de la suya»: estas palabras de XIII, 19 descifran el simbolismo de la tierra seca, considerada por Agustín en XIII, 20-21 imagen de quien está sediento de Dios, es decir, aspira a una realidad de calibre superior al de los bienes pasajeros y el placer que ellos desprenden. Parece, pues, natural relacionar con esta etapa del desarrollo cristiano los pasajes que en las Confesiones tengan que ver con el hambre y la sed respecto a Dios. Este es el caso, sobre todo, de los libros tercero, séptimo y undécimo, en los que su autor se presenta buscando en un nivel cada vez más alto una imagen divina adecuada.
Efectivamente, en el tercer libro revela deber a la lectura del Hortensio ciceroniano el entusiasmo por la verdad; a su soberbia, haber despreciado la Sagrada Escritura, cayendo, consiguientemente, en los lazos de los maniqueos. Pese a todo, en III, 10 confiesa sentir hambre y sed de Dios en persona, Verdad inmutable y radiante, y en III, 12 se muestra cierto de que los antropomorfismos bíblicos sólo pueden ser intentos insuficientes de expresar al Dios vivo y verdadero, nunca fotografías suyas fieles. El libro séptimo certifica la certeza de su autor respecto a la inmutabilidad divina y al influjo benéfico ejercido sobre él por otros libros también de paganos, los neoplatónicos. Además recoge en VII, 16 la invitación que la verdad le dirige a comerla, en VII, 23 su incapacidad de acercarse al festín, en VII, 24-25 su imagen de Cristo –viciada, insuficiente por falta de humildad– y en VII, 27 el favor que el apóstol Pablo le hizo al descubrirle la humanidad y autoentrega del Mesías crucificado. Por último, la lectura del libro undécimo descubre que, como en los dos mencionados, también aquí Agustín busca la imagen adecuada de Dios, declara su anhelo de él –simbolizado en XI, 3 por la sed de una hierba seca, con la que, orante, se identifica–, afirma la inmutabilidad divina y la necesidad de la humildad, si el hombre quiere acercarse a aquel a cuya imagen ha sido creado.
La vida, amenazada por la muerte
Los animales –venidos a la existencia, según el relato bíblico, el quinto día de la creación– simbolizan en XIII, 29 a quienes viven para Dios, tras haber experimentado la insuficiencia de todo lo demás para satisfacer definitivamente su corazón. Y que aparezcan según su especie, como quiere el texto sagrado (cf Gén 1,21), significa a los ojos de Agustín que los creyentes se sirven recíprocamente de modelo con que identificarse en su reencuentro con Dios. Por otra parte, a la vida y la muerte internas del hombre se refieren frecuentemente las Confesiones. Sobre todo los tres libros –cuarto, octavo y duodécimo– que se ocupan intensamente tanto de la necesidad de modelos de conducta cuanto de la liberación que respecto a la sensualidad humana y la inestabilidad propia de lo creado otorga graciosamente Dios.
Las llamadas apremiantes que la continencia dirige al hombre para que se atenga a ella se leen por primera vez, expresadas claramente y fundamentadas con detalle, en el libro cuarto. El octavo describe cómo Agustín consiguió acogerlas. En ambos libros aparecen con frecuencia los vocablos muerte, vida y, emparentados simbólicamente con ellos, dolor, desgarrar y similares. El duodécimo trata de que la casa de Dios, mudable en sí misma, se ve, empero, por gracia divina libre de todo cambio, situación que es la meta de la peregrinación del hombre, es decir, la vida eterna.
IV, 7-12 recoge la experiencia de Agustín al morírsele un amigo queridísimo. Pasando de la anécdota a la categoría, aprende que sólo una realidad inmutable, sólo Dios, puede defender definitivamente al hombre del desgarro existencial, por el que lo mejor de uno se rompe, queda inservible y hace que la vida aparezca desfigurada, como un sinsentido. También el libro octavo pone en escena la ruptura interior de su autor, entre la voz del amor oblativo, que lo invita a la continencia, y la del amor posesivo que lo tienen encadenado a su propia persona escindida y sin energía. El libro doce trata sobre lo informe y lo que de Dios recibe su forma adecuada, es decir, el ser humano bloqueado ante él o, al contrario, abierto a su don, su amor, que le hace ser entregándose a quien le ofrece su propia vida. En la situación primera, el hombre está sometido al tiempo, cambia continuamente sin reposo, por no haber encontrado su forma verdadera. Una alternativa le ofrece el Dios Salvador, al que su eternidad no aleja de los vencidos por el tiempo: quien ha creado el cielo del cielo, es decir, la Jerusalén celeste, partícipe de la eternidad divina, ha destinado a cada hombre a concluir su peregrinación en esa ciudad.
En los libros cuarto y octavo juegan papel importante los modelos de identificación: en IV, 21-23 el rétor romano Hierio, en VIII, 10.16-18.27 el filósofo Victorino y dos agentes imperiales. Si Agustín descalifica su afición al primero, reconoce la función que, gracias a la providencia divina, los otros han desempeñado en su conversión cristiana. En el duodécimo se plantea el problema de la relación con la autoridad humana, que en la aceptación de valores y en la conducta conforme a ellos ha de tenerse en cuenta. La respuesta agustiniana es luminosa: sólo la verdad sin fisuras ni modificaciones es inapelable, si bien el hombre apela a ella en demanda de luz y cobijo; y a ella han de atenerse tanto quien ejerce la autoridad cuanto quienes se la reconocen y respetan. Así Agustín se distancia del orgullo de menospreciar posturas ajenas por defender la suya, y siente que el camino que lleva derecho y a fondo hasta Dios es no la lucidez dialéctica ni la sumisión sino el amor al prójimo.
El hombre, imagen de Dios
A partir del libro segundo y hasta el conclusivo, las Confesiones presentan el proceso a través del cual su protagonista humano –antagonista, a veces, del Otro– ha llegado a ser imagen de este, si bien nunca concluida, siempre amenazada y, por tanto, necesitada de cuidados y retoques. Por eso invito al lector a repasar, como hizo al principio de esta introducción, los contenidos de la obra, libro por libro, pero ahora desde una perspectiva distinta. Interesa en este momento no la información sobre lo que dicen, sino el camino de conversión cristiana abierto, confesado en ellos. Recorrido por un hombre, puede serlo por cualquier otro, pues, como escribe Agustín en texto ya citado, «las confesiones de mis males pasados, que has perdonado y tapado para hacerme feliz en ti cambiando tú mi alma mediante la fe y tu sacramento, excitan el corazón a que en vez de dormir en la desesperación y decir “No puedo”, se despierte en el amor a tu misericordia y en la dulzura de tu gracia, con la que es poderoso todo débil que mediante ella deviene consciente de su debilidad»[36].
En el libro segundo el autor se retrata caído en un abismo: el de cometer pecados sólo por cometerlos. La lectura del Hortensio, según informa en el libro tercero, le despertó el ansia de la verdad y lo puso en marcha a la búsqueda de una imagen de Dios justificable filosóficamente. Por su orgullo, empero, vino a dar en las trampas de los maniqueos.
La muerte de un amigo, a la que se refiere por extenso el libro cuarto, le hace tomar conciencia de la condición pasajera de todo lo creado. Busca una realidad que permanezca siempre y reflexiona sobre la belleza. Entonces descubre que la esencia de ella es la unidad. Pero, como todavía está influenciado por el maniqueísmo, permanece preso de dos errores muy graves: la fe en la existencia de una realidad mala, responsable del mal moral, y la insolencia de creerse una parte de Dios, cuando –como afirma con entera lucidez en I, 1– sólo es una partecita de la creación. Por cuenta propia examina Agustín en el libro quinto las contradicciones entre las doctrinas de los filósofos paganos y la de Mani; entonces descubre cada vez más en el maniqueísmo el producto de especulaciones sin contenido. Entra en contacto con la Iglesia y reconoce que su crítica anterior se había apoyado en un prejuicio. Decide, por eso, hacerse catecúmeno cristiano, hasta que pueda percibir más claramente el camino que ha de seguir.
La imagen de Agustín que arroja el libro sexto es penosa: no puede ni decidirse a creer, porque teme volver a hacer experiencias tan dolorosas como antes con el maniqueísmo, ni tampoco liberarse del apego a las realidades sensibles. Lo único que lo defiende todavía de deteriorarse más moralmente es el miedo al juicio divino. En cambio, el libro séptimo lo muestra en lucha por hallar respuesta al problema del mal. Los escritos neoplatónicos le ayudan a encontrarse a sí mismo y a ver la verdad inalterable por encima de su propio principio vital, su alma. Se abrasa de amor por ella, pero aún le queda demasiado lejos y él está demasiado enredado en el pecado como para poder mantener fija en ella la mirada de su corazón. Por fin la lectura de las cartas paulinas le deja ver un camino para aproximarse a Dios.
El libro octavo deja al descubierto un Agustín nuevo, pero, como el anterior, igualmente real, humano y hermano universal. Resueltos ya definitivamente sus problemas intelectuales respecto a la fe cristiana, todavía, empero, no puede elegir la soltería evangélica. El ejemplo de dos desconocidos, cuya conversión súbita le cuentan, lo avergüenza hasta el punto de hacerlo decidirse con la ayuda de Dios a lo que hasta ahora había sentido de todo punto imposible para él. El libro siguiente narra su bautismo, precedido de la conveniente preparación, tras el cual inicia una vida de siervo de Dios en comunidad con quienes han hecho idéntica experiencia religiosa. En Ostia con Mónica logra, por fin y por vez primera, tocar con toda su alma, es decir, con su principio vital, la verdad. Ahora es maduro espiritualmente y ya no necesita a su madre, cuya muerte evoca con sentimientos conmovedores.
El libro décimo recoge otra etapa de la evolución de su autor: busca a Dios analizándose a sí mismo. Encuentra haber sido, en verdad, creado a imagen de Dios, tocado por su gracia, pero habitado aún por muchos inquilinos nada cristianos y difícilmente cristianables. Por eso pide a Dios clemencia y lo consuela la confianza en la mediación de Cristo. Lo que de sí descubre Agustín lo hermana con cualquier hombre. Ninguno puede alejarse tanto de Dios que no le quede todavía el ansia de disfrutar de verdad y de la verdad. Ahora bien, a su memoria se debe que el hombre, al recordar los valores que le rondan y pretenden metérsele dentro, les preste atención, salga de sí y no se entere de quién es él, cómo se encuentra, a dónde puede llegar y con qué recursos cuenta para ello. Para poder, pues, reencontrar la verdad, la humanidad entera necesita, como quien en este libro es su portavoz, un mediador adecuado; función que sólo Cristo es capaz de ejercer, como ya dejó constancia en VII, 24.
En el libro undécimo el autor sale de sí, pero no para olvidarse de su persona, como hacía en el pasado, sino para observar las realidades creadas por Dios y la actividad creadora desplegada y, a la vez, escondida en ellas. Realiza este ejercicio pensando en la utilidad no sólo propia sino también de sus hermanos. Consiguientemente, suplica ayuda a Dios. Como en el libro tercero, vuelve a buscar una imagen de Dios filosóficamente justificable. Entonces la verdad envía destellos hacia Agustín, se abrasa de ansias por ella; pero, al no poder aguantarle la mirada, cae en lo temporal. En su análisis del tiempo, al que considera estiramiento del alma, aparece la tensión que en el individuo humano producen su condición de imagen divina y su alejamiento respecto a Dios.
En el libro penúltimo reflexiona el escritor sobre el largo camino que ha recorrido desde que en el anterior se acercó al relato de la creación que se lee al comienzo del Génesis. Ve su persona en el centro de dos extremos: un abismo tenebroso, que no es posible pensar ni percibir –él mismo, totalmente sin forma, pues sus criterios y conducta no se adecuan aún a la imagen de Dios que él es–, y el cielo del cielo, su hogar definitivo, liberado del tiempo por hallarse ante la mirada amorosa de Dios. Ahora tiene la respuesta a la pregunta por la causa de la distancia entre Dios y el hombre: una deficiencia de ser y no una sustancia mala, ajena a la voluntad humana y rival de la divina. Tras explicar la frase inicial de la Biblia, se encara con posibles oponentes; eso sí, teniendo en mucho tanto el mandamiento del amor al prójimo cuanto la verdad, en cuya búsqueda el hombre ha de bucear dentro de sí.
Por último, en el libro decimotercero Agustín agradece a Dios los bienes inmerecidos otorgados a él y, sobre todo, a su entera creación. El proceso creador todavía no está concluido: Agustín y con él la humanidad están en trance y tienen la posibilidad de intensificar y mejorar sus relaciones con Dios, porque el Espíritu Santo actúa en ellos mediante la condición humana que con ellos comparte el Hijo. Blanco de todo hombre es la paz eterna del sábado en la visión de la Trinidad. Agustín da una pista de la dirección en que ha de comenzar la reflexión sobre ella. A la vez estimula a todos a emprender el camino que hasta ella conduce. El libro, empero, queda sin final, pues nunca puede nadie alcanzar ese grado de comunión con Dios, que le deje satisfecho, ya que, por ser este inabarcable, siempre revela nuevos y seductores secretos suyos. Por eso, todo hombre, y más quien es creyente de corazón, continúa, como Agustín, buscando al Dios vivo que, por su parte, ha prometido que quien pide recibe, y a quien llama a la puerta le abren[37].