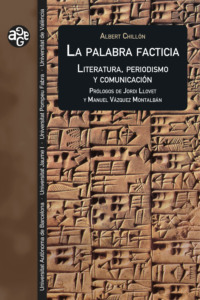Kitabı oku: «La palabra facticia», sayfa 10
En términos generales, parece sensato afirmar que la etiología de los males que aquejan tanto a la Redacción Periodística como a la Periodística hay que buscarla en un abanico de creencias pseudocientíficas sobre la naturaleza del periodismo y su correspondiente enseñanza. Profesadas a pies juntillas por muchos cultores de la disciplina, tales creencias fueron acuñadas hace ya décadas por sus padres fundadores, y más tarde repetidas hasta el cansancio por varias levas de epígonos.
Tales creencias han alimentado, por ejemplo, la hegemonía apenas contestada de los enfoques prescriptivos y preceptivos, empeñados en dictar normativamente cómo debe ser el periodismo, en vez de describir, analizar y explicar por vía inductiva su compleja diversidad. O la enseñanza universitaria de la comunicación periodística, entendida por demasiados instructores como formación profesional de tercer grado, reducida a instrucción acrítica e irreflexiva acerca de un cuerpo de técnicas y prácticas profesionales obedientemente emuladas. O el estupefaciente recelo con que muchos docentes de Redacción Periodística todavía contemplan «la teoría», vista a menudo como una suerte de logomaquia abstrusa y yerma, inútil a la hora de formar periodistas «profesionales». O, en fin, la consiguiente anemia crítica y conceptual que —con algunas honrosas excepciones— aqueja a buena parte de las investigaciones realizadas en este campo.
Lo cierto, ello no obstante, es que el conjunto de saberes, habilidades y actividades que integran el campo poliédrico del periodismo realmente existente se distingue por su tenor reflexivo, cultural y hasta intelectual: el comunicador, el periodista son —deberían ser, cuando menos— profesionales intelectuales que ejercen su cualificada tarea en la industria de la cultura. Sostenida por toda una tradición de autores de gran fuste crítico —como Max Weber, Antonio Gramsci, José Ortega y Gasset, Joan Fuster o Manuel Vázquez Montalbán, por citar solo algunos—, la concepción del periodista como trabajador intelectual debe movernos a replantear desde la raíz la falaz aunque extendida escisión entre práctica y teoría.
En vez de definir el periodismo como un oficio eminentemente práctico, caracterizado por el dominio de un repertorio de habilidades y competencias técnicas aptas para capturar la realidad social —y luego reflejarla objetivamente en ese nítido espejo que supuestamente son los medios de persuasión—, cabe concebirlo como una profesión intelectual cuya esencia interpretativa integra dialécticamente la cultura y la capacidad de discernimiento crítico, por un lado, y las habilidades expresivas y técnicas, por otro. No estoy diciendo, nótese bien, que el periodista ideal debería integrar ambas facetas, sino que todo periodista, siempre y por necesidad, ejerce una tarea que aúna reflexión y práctica, cultura y técnica, idea y ejecución. Al interpretar la realidad y representarla mediante enunciados narrativos y argumentativos de índole diversa, los periodistas recurren a una cierta teoría y cultura profesional, amén de a una visión del mundo hecha de ideas más o menos formadas y, sobre todo, de creencias de mero sentido común —que es el más común y el menos distinguido de los sentidos. Pensar, por ejemplo, que la realidad es algo externo y dado, y que el periodista se limita a reproducirla mediante el auxilio de habilidades prácticas y técnicas que hacen innecesaria y hasta enojosa su formación crítica y cultural, es, mal que nos pese, una difundida creencia profesional que revela premisas teóricas latentes, una especie de metafísica espontánea frecuentemente ignorada por el creyente —y profesada a pie juntillas por eso mismo.25
Aceptada esta premisa, procede vindicar la constitución de una disciplina científica dedicada a estudiar el campo polifacético del periodismo realmente existente, a la que parece pertinente denominar «Comunicación Periodística».26 A modo de esbozo de partida, tal disciplina deberá erigirse sobre las siguientes bases.
I. La enseñanza y la investigación universitarias de la comunicación periodística realmente existente aconsejan vivamente que la disciplina que denominamos Comunicación Periodística supere las obsoletas carencias y creencias sobre las que se asientan tanto la Redacción Periodística como la Periodística —que no es sino su versión maquillada. Ello supone el abandono de los envejecidos enfoques prescriptivos y preceptivos, en favor de una actitud nueva de carácter analítico y descriptivo, semejante a la que desde hace décadas prevalece en otros campos de conocimiento. En cuanto disciplina académica, la Comunicación Periodística debe buscar un conocimiento a la vez crítico, cultural y aplicado. Lejos de limitarse a emular los tópicos al uso sobre la naturaleza del periodismo, debería, dado su rango y responsabilidad universitarios, a) describir y analizar lo que efectivamente es, b) proponer lo que podría ser y c) postular lo que debería ser.
II. A diferencia de la Redacción Periodística y de la Periodística, el objeto de estudio y docencia de la disciplina que propugno debe ser el periodismo —esto es, la comunicación periodística en cualesquiera medios, soportes, géneros o estilos, también en los que promueve el ciberentorno— considerado como una mediación cultural de elevada complejidad intelectiva, expresiva y técnica. Una esencial mediación entre las que componen las industrias culturales de nuestro tiempo, distinguida por a) su naturaleza a un tiempo técnica e intelectual, b) el tenor colectivo de su producción y de su recepción, c) su diversidad discursiva, expresiva y estilística, d) su condición no de mera práctica, sino de praxis que inevitablemente conjuga en un todo inextricable la comprensión y la interpretación con las habilidades técnicas y expresivas27 y e) su ineludible responsabilidad social. Lo que se propone es, en síntesis, considerar el periodismo como cultura y no como raso saber hacer instrumental, reducible a un repertorio de fórmulas y recetas «de oficio».
Resulta indispensable, a todo esto, que la Comunicación Periodística dé respuesta a las trascendentes mutaciones que de unos años a esta parte está experimentando el campo periodístico, en el que hoy en día conviven —conflictivamente, las más de las veces— el viejo ecosistema comunicativo analógico y el pujante ecosistema comunicativo digital. Si el primero era, y todavía es, en esencia vertical y jerárquico, centralizado y tecnológicamente pesado, amén de unidireccional y masificador, el segundo tiende a ser horizontal y relativamente igualitario, diseminado y tecnológicamente ligero, además de pluridireccional —reticulado, de hecho— y promotor de dinámicas multitudinarias, más que masivas.28 Necesitado de grandes inversiones de capital y de onerosas estructuras industriales —emblemáticamente resumidas por las linotipias y el plomo—, el periodismo clásico renquea en nuestros días, y pierde fuelle a meses vista.29 No por verse complementado por las nuevas iniciativas periodísticas que la red propicia, sino porque se halla en crecientes apuros para competir con ellas, mucho más ágiles y baratas. Se trata, en suma, de una transformación polifacética y multifactorial, entre cuyas causas se halla la imparable digitalización que, además de la comunicación periodística y mediática, está modificando el entero espectro de la cultura, tanto cualitativa como cuantitativamente.30
Precisamente gracias a ese carácter interdisciplinario que reivindico, la Comunicación Periodística está en condiciones de explicar los cambios en curso, y de inspirar los consiguientes procederes. El periodismo ya no se ejerce solo en los tradicionales medios de prensa, radio y televisión, sino también en muy diferentes plataformas y cauces habilitados por el ciberentorno. Esa diseminación facilita, por un lado, una relativa democratización de la praxis de informar y de interpretar la realidad, dado que la autoría tiende a desvincularse de la pertenencia regulada al estamento periodístico profesional; pero también facilita, por otro, que el tratamiento matizado y solvente de la complejidad —rasgo inherente a lo humano en general, y muy en especial al mundo contemporáneo— tienda a ser sustituido por un parloteo carente de rigor interpretativo y de saber contextualizador. De ahí la paradoja con la que nos enfrentamos: la industria y el mercado periodísticos clásicos se encuentran en abierta crisis, en efecto, pero esa reorganización y redefinición del campo periodístico en su conjunto torna más indispensable que nunca que los periodistas genuinos —cultos, críticos y cívicamente comprometidos— continúen suministrando a la sociedad ese género de conocimiento discernidor que distingue su labor.
III. Con el fin de abordar tan poliédrico objeto de investigación y docencia, la Comunicación Periodística está llamada a invocar saberes críticos y culturales procedentes de disciplinas asentadas: por un lado, de las ciencias sociales, entre ellas la sociología, la historiografía, la antropología o la politología; y por otro, del extenso y fecundo campo de las ciencias humanas, entre las cuales destacan, por su capacidad de iluminar nuestro territorio, la lingüística, la retórica y los estudios literarios en sus diferentes ramas, amén de la semiología, la estética, la hermenéutica y la filosofía del lenguaje.
Si bien se mira, la Comunicación Periodística puede levantar relevantes puentes entre aquellos saberes sociales y estos saberes humanísticos. Así, por ejemplo, las aportaciones procedentes del paradigma sociocomunicativo son con frecuencia conjugables con otras provenientes de la lingüística textual, la pragmática, la filosofía del lenguaje o la retórica. Al armonizar enfoques y disciplinas en apariencia disímiles, la Comunicación Periodística puede jugar cartas innovadoras, y hasta desarrollar perspectivas y métodos enriquecedores para otros ámbitos de reflexión e investigación. No se trata, por tanto, de que la disciplina importe saberes con papanatismo servil, sino de que los incorpore críticamente a sus singulares propósitos.
IV. En cuanto disciplina de vocación científica, la Comunicación Periodística debe erigirse sobre firmes cimientos teóricos y metodológicos. Así, junto a la invocación crítica de saberes procedentes tanto de otras disciplinas comunicológicas cuanto de disciplinas sociales y humanísticas ya aludidas, considero imprescindible que se nutra, muy principalmente, de los decisivos corolarios del giro lingüístico, que ha devenido uno de los hechos cardinales en la filosofía, las ciencias sociales y las humanidades de los dos últimos siglos, como creo haber explicado con bastante detalle.
Cuarto corolario: la hechura verbal de los hechos
Alguna cosa llega, ocurre, irrumpe: la realidad social está hecha por y para el ser humano, y sujeta a su índole contingente y ambigua.31 No resulta fundado imaginarla como entidad predada, uniforme y pétrea, y sí como un fluir de intensidad y ritmo discontinuos, irregular corriente de acaeceres que debemos configurar para prestarles forma y orden. Desde la humana perspectiva —y nadie dispone de otra, por supuesto— tanto los acaeceres naturales como los hechos históricos insurgen cual crestas de sentido distintas en el tránsito indistinto de lo que existe. «De entrada, la palabra acontecimiento significa: algo llega», escribe Paul Ricoeur. Y sin embargo, «no todo lo que llega constituye un acontecimiento, sino solo lo que sorprende nuestra atención, lo que es interesante o importante». Y ello hasta el punto de que «el orden de las cosas es considerado desde el punto de vista de nuestra preocupación o inquietud, y entonces sobre un horizonte de historicidad que será necesario tomar en cuenta en adelante».32
El acontecer languidece o se remansa, cobra el aspecto de un curso liso y sin accidentes. O bien se agolpa, precipita o crispa, y entonces lo percibimos como un hecho significativo, un texto —un tejido— cuya peculiar trama se cose sobre un contexto anterior, posterior y contemporáneo: urdimbre narrativa que le presta trayectoria, finalidad y origen. En las próximas páginas expondré una tesis decisiva —insólita para el sentido común, tan preñado de inadvertida metafísica— acerca de un asunto cardinal, tanto para la práctica como para la comprensión del periodismo y de la comunicación mediática en su conjunto; un asunto sobre el cual, sin embargo, la comunicología ortodoxa suele pasar de puntillas, o dar lisa y llanamente por descontado. Tan habituados estamos todos —doctos y legos— a la suposición de que los hechos son lo que son y están ahí, preexistentes y anteriores a la tarea de conocerlos, que el propósito de deconstruir esa presunción me llevará a incurrir en ineludibles disquisiciones filosóficas. Ahorraré al lector, no obstante, los meandros más abstrusos del razonamiento que esta deconstrucción implica, y me atendré a su cauce esencial.33
1. De entrada, procede afirmar que los hechos no son cosas, ni siquiera una clase especial de sucesos en última instancia asimilables a ellas, según supone la metafísica espontánea en que el sentido común se basa. Antes bien, son constructos realizados por las acciones y discursos de los sujetos, cuya interacción les confiere genuina hechura, en la doble acepción que posee este vocablo: una complexión intrincada, compuesta de signos y actos; y una condición facticia —artificial— que difiere del crudo ocurrir propio de la naturaleza.
Ni el influyente sociólogo Émile Durkheim tenía razón al respecto, como pronto explicaré, ni tampoco la han tenido numerosos pensadores de estirpe positivista y funcionalista —amén de incontables ciudadanos—, para quienes los hechos sociales son similares o iguales a las cosas, o asimilables a estas al menos.34 Y, sin embargo, es casi unánime la tendencia a tomarlos por cosas —a cosificarlos o reificarlos, en jerga filosófica— a imagen de los sucesos y entes naturales. Como cualquier otra idea o creencia, tal inercia cosificadora es resultado de unas premisas metafísicas con frecuencia inadvertidas para quienes las profesan, que atañen al ser y al conocer. Y es expresión, por consiguiente, de la ontología dominante, que tiende a explicar lo existente como independiente del discurso; y de la epistemología positivista y objetivista que de ella deriva, proclive a confundir lo que los hechos tienen de patente con su entera constitución. Ese juego de premisas no distingue, por consiguiente, entre las acciones, dicciones y efectos más evidentes de los sucesos que ocurren, de un lado; y la trama de causas, razones, circunstancias y motivos que les da concreta hechura, de otro. Tanto el sentido común general como el sentido común periodístico, en concreto, se alimentan de esa ontología. De ahí que confundan los hechos que el ser humano produce o padece con los acaeceres naturales; que les atribuyan una supuesta objetividad que no les corresponde; y que olviden que, al fin y al cabo, los hechos son también construcciones discursivas, entretejidas de acción, signo y palabra.
2. A continuación, es necesario constatar que la comprensión del proceso interpretativo que transforma el bruto ocurrir en hechos ilumina un aspecto crucial de la cuestión que tratamos, habitualmente ignorado. Me refiero a que los hechos no solo son construidos mediante acciones físicas, sino también mediante los signos y palabras sin los que el nudo actuar carecería de sentido, dirección y forma. Y también a que, además, tanto el afán de conocerlos como su mismo modo de producirse y ser —su hechura— poseen un carácter narrativo: los hechos son entramados cronotopológicos, asociaciones de sentido que imponen cierto orden temporal, espacial y causal al discurrir de las cosas. Siempre y en todo lugar, los seres humanos tejen relatos para evocar a posteriori lo ya ocurrido, y a fin de lograrlo se valen de tramas semejantes a las que ahormaron, a priori, los hechos mismos.35
Es preciso, en suma, armar una verdadera teoría de los hechos capaz de desarmar esa fe ecuménica y perniciosa, fermento de indeseables dogmatismos. Y hacerlo a la luz de la hermenéutica, la fenomenología, la sociología del conocimiento y, en fin, los más lúcidos corolarios del giro lingüístico y semiótico, cuyo alcance afecta de lleno tanto al orden del ser como al del conocer. Porque los hechos sociales, y en consecuencia los que los periodistas tratan, están hechos a) de acaeceres naturales ajenos a la humana intervención; b) de acciones y sucesos propiamente humanos; y c) de los discursos sin cuyo concurso no podrían cobrar hechura.
Así las cosas, en resumen, la reflexión que propongo se basa en una premisa esencial: en cuanto tales, los hechos sociales poseen una hechura agencial y discursiva a un tiempo;36 son palabra y acción, símbolo y acto, signo y gesto. Y su comprensión requiere explicar cómo el discurso los prefigura, configura y refigura —antes, durante y después de su producción efectiva— de acuerdo con la reveladora hermenéutica de la facticidad que Paul Ricoeur propone.37
A fin de desbrozar este asunto, embrollado por malentendidos tan comunes que casi todo el mundo los da por sentados, partiré de la influyente aunque errada concepción positivista de los hechos propuesta por Emile Durkheim, uno de los maîtres à penser de la sociología; y en seguida la impugnaré recurriendo a la sociología comprehensiva de Jules Monnerot.38 En último pero no secundario lugar, glosaré las valiosas aportaciones de John Searle desde la filosofía del lenguaje, y a la luz de todo ese razonamiento defenderé que los hechos son tapices de sentido tejidos mediante relatos —es decir, por medio de relaciones y de religaciones. Y no solamente, tal como suele pensarse, cuando son conocidos a toro pasado, sino cuando son inspirados o concebidos de antemano, y a medida que se van produciendo.
La cosificación de los hechos
La premisa de que los hechos sociales deben ser estudiados como cosas conforma la médula de Las reglas del método sociológico, de Émile Durkheim, obra que ha ejercido duradera influencia en las ciencias sociales. Durkheim no llega a sostener que los hechos sociales sean cosas iguales a las que integran el cosmos físico, ni que participen de todos los atributos de la coseidad, pero sí que para las ciencias sociales resulta lícito y necesario tenerlos por tales. «No decimos que los hechos sociales son cosas materiales, sino que son cosas con el mismo derecho que las cosas materiales, aunque de otro modo», escribe. Tratar como cosas los hechos que los sujetos hacen o padecen equivale, entonces, a «observar con respecto a ellos una cierta actitud mental».39 Esta es, añade, la primera regla relativa a la observación de la facticidad social, y la más básica entre cuantas deben guiar al sociólogo, ya que «los fenómenos sociales son cosas y deben ser tratados como cosas», y constituyen, en resumidas cuentas, «el único datum que se ofrece al sociólogo». Una premisa, por cierto, que Durkheim estimaría válida aun si se diera el caso de que los hechos no poseyeran todos los caracteres propios de la coseidad.40
¿Qué es, no obstante, lo que permite coidentificar acaeceres naturales y hechos sociales, ya que son ontológicamente distintos?, pregunta el sociólogo. Y responde: la imposibilidad de modificarlos por decreto de la voluntad. «Estos tipos de conducta o de pensamiento no solo son extensivos al individuo, sino que también están dotados de un poder imperativo y coercitivo en virtud del cual se imponen a él, lo quiera o no».41 Por consiguiente, si las ocurrencias naturales tienen realidad objetiva, los hechos sociales llegan a cobrar realidad objetivada, dicho sea con mis palabras. No emanan ni se desprenden del medio físico, es cierto. Pero, una vez se producen y consolidan, ejercen una inesquivable coerción sobre los sujetos que los encuentran ya formados, los cuales deben contar con su presencia tanto como con la de las cosas naturales:
Los modos colectivos de obrar o pensar tienen una realidad fuera de los individuos que actúan conforme a ellos en cada momento del tiempo. Son cosas que tienen una existencia propia. El individuo las encuentra enteramente formadas y no puede hacer que no sean o que sean de modo distinto a como son; así pues, está obligado a tenerlos en cuenta y le es tanto más difícil (no decimos que imposible) modificarlos cuanto que, en diferentes grados, participan de la supremacía material y moral que la sociedad tiene sobre sus miembros.42
Es verdad, reconoce Durkheim, que tampoco resulta lícito confundir los hechos sociales, «ya que consisten en representaciones y acciones», con los fenómenos orgánicos; ni «con los fenómenos psíquicos, que no tienen existencia más que en la conciencia individual y por ella».43 Cada individuo puede desempeñar un papel en su génesis, desde luego, pero los hechos sociales son tales porque implican a una pluralidad de ellos, es decir, porque su índole es intersubjetiva: «Para que se dé un hecho social es preciso que al menos varios individuos hayan unido su acción y que esta combinación haya producido una nueva realidad».44 Aunque en rigor no son cosas, por consiguiente, el sociólogo debe abordarlos como si lo fueran, ya que se trata de modos de pensar u obrar que acaban siendo instituidos: de ahí que pueda hablarse de su «realidad objetiva», puesto que «son de modo definido», «tienen una manera de ser constante» y, en fin, «una naturaleza que no depende de la arbitrariedad de los individuos».45 Un golpe de estado, una ley promulgada, la prohibición de una conducta o la fijación de una frontera son facta cuya hechura apenas nada tiene en común con la inercia del cosmos físico; y sin embargo, una vez se objetivan, ganan una entidad persuasiva e inesquivable.
He creído necesario glosar la concepción durkheimiana de los hechos porque condensa con gran elocuencia el juego de creencias que el sentido común, lego y docto, abriga al respecto. Y también, claro es, uno de los nudos de la ideología periodística dominante, resumido en el célebre adagio «Facts are sacred, comments are free» —atribuido a C. P. Scott, director del Manchester Guardian.46
Lo cierto es, sin embargo, que los hechos sociales no deberían ser concebidos como cosas. «No es posible tratar los hechos sociales como cosas», señaló Jules Monnerot en su ensayo de 1946 Les faits sociaux ne sont pas des choses, dado que se trata de fenómenos ambiguos que «tienen un modo propio de darse» impropio de aquellas, y que solo cobran sentido cuando una subjetividad se lo otorga.47 «Tratar los hechos sociales como cosas es un procedimiento de trabajo del mismo tipo que esta regla behaviorista: hacer como si la consciencia no existiese en absoluto», añadía Monnerot ya a la sazón, convencido —como yo lo estoy— de que hay que distinguir entre el inerte estar o stare, modo de existir la coseidad, y el ser o esse, propio de una condición humana siempre situada en el tiempo y el espacio, y por ende en cambio perpetuo. Porque los sujetos viven y conocen en cambiantes circunstancias y perspectivas, y solo pueden moverse y mirar en una dirección cada vez.48
Mientras que las cosas y acaeceres naturales deben ser constatados y explicados por la ciencia, los objetos y sucesos humanos deben ser interpretados por filósofos, científicos y humanistas —y por periodistas, me permito añadir por mi parte, consciente del cambio de escala. «La mejor prueba de que los hechos sociales no son cosas es que poseen un sentido radicalmente diferente según cuál sea el punto de vista de los diversos grupos sociales, cuyos antagonismos componen, en un momento dado, un equilibrio o desequilibrio social, un estado de sociedad»,49 aduce con razón Monnerot. Y, a fin de rematar su refutación, arguye:
Al reivindicar la autonomía de la sociología, Durkheim, de hecho, tiende a reproducir los pasos de la biología de su tiempo, que era proclive a describir estructuras y funcionamientos, a determinar relaciones explicativas (excluyendo las relaciones comprehensibles) y tenía como ideal formular matemáticamente las relaciones captadas.50
Desde la óptica de la sociología comprehensiva que cultiva Monnerot, por consiguiente, no resulta fundado tratar los hechos como cosas, sino como constructos cuyo sentido surge de la interpretación que les presta una cierta agrupación de sujetos. Esta es, por supuesto, una premisa que en esencia comparto, por más que Monnerot ni siquiera repare en la coimplicación de acción y dicción —de actividad y discurso— que forma la hechura de los hechos, según antes anuncié y argüiré a partir de ahora.
Los hechos como entramados de palabras y acciones
Haciendo abstracción de la esencial aportación que la fenomenología ha hecho a este debate,51 la constitución discursiva de los hechos ha sido explorada con gran tino por John R. Searle, cultor de la filosofía pragmática del lenguaje inaugurada por John L. Austin.52 Searle, en efecto, ha elucidado convincentemente esta cuestión en La construcción de la realidad social,53 obra cuyo título delata una impugnación explícita —aunque parcial— de La construcción social de la realidad, el célebre tratado de sociología del conocimiento firmado por Peter Berger y Thomas Luckmann. Ambos libros parten de una premisa análoga, de carácter constructivista: a diferencia de la realidad natural, la realidad social resulta de la humana labor, integrada por palabras y por acciones. Aunque difieren bastante en la perspectiva y no poco en las conclusiones: mientras que Luckmann y Berger —herederos de Husserl y Schütz— explican en clave dialéctica y sociológica esa construcción, Searle parte de la primacía que atribuye al lenguaje y de su capacidad de instituir la existencia humana.
Searle, no obstante, se muestra más concernido por los corolarios ontológicos del giro lingüístico que por los epistemológicos, minoritaria actitud que suscribo. El asunto esencial, sostiene, consiste en inquirir hasta qué punto y cómo el lenguaje hace el mundo, más que lo que pueda decir acerca de él. Con plena razón, a mi juicio, defiende que el verbo es parcial pero esencialmente constitutivo de la realidad social; y que esta merece el apelativo de «institucional», puesto que existen formas de realidad a secas —la conducta cooperativa de los leones o abejas, la interacción de los bebés— que no presuponen el discurso ni su manejo. En cuanto humana, la realidad adquiere tenor institucional; es dialógicamente imaginada, promulgada, realizada y sancionada por diversos sujetos que ponen en juego múltiples medios instituyentes de carácter semiótico, entre los que prima el lenguaje —dado que todos los demás lo requieren, afirmación que no puede invertirse. Es posible concebir un mundo provisto de lenguaje y carente de dinero, banderas, matrimonios o urnas; pero no al revés, aduce Searle con perspicacia.
Este razonamiento conduce a distinguir dos clases de realidades, y por tanto de hechos que se dan en su seno: por un lado, una realidad predada y natural, integrada por hechos independientes del lenguaje; y por otro, una realidad dada e histórica, integrada por hechos dependientes de él. «Un hecho es independiente del lenguaje» —que el Amazonas desemboque en el océano, que la luna influya en las mareas, que la cumbre del Everest esté nevada— si «no necesita elementos lingüísticos para su existencia», arguye Searle. Y sin embargo, por más que esas cosas y acaeceres sean su requisito, el mundo humano se compone, además, de hechos hechos de acciones y palabras: así ocurre, por ejemplo, con los códigos de conducta y los tratados de comercio, los golpes de estado o las liturgias religiosas, los rituales de apareamiento y las modas indumentarias —y con los hechos periodísticos, como suele llamárseles en jerga profesional, ni que decir tiene.
Ello implica que los hechos institucionales son de índole híbrida: la proclamación de la Segunda República, la asonada del 23-F, la boda de la hija de Aznar en El Escorial o la rebelión de los Indignados ocurren en el orbe natural, claro está, pero al conjugar semiosis y acción ganan considerable autonomía respecto de él. En concreto, el lenguaje verbal —semiosis primordial— entrevera los tres estadios en que la producción de cualesquiera hechos se resuelve. Estos deben ser empalabrados antes, durante y después de su ocurrencia efectiva. Y resultan de la dialéctica entre el hacer y el decir, ese juego sempiterno.
Los «hechos brutos» se caracterizan porque son enunciados a toro pasado, aunque su mero existir no requiera institución ni discurso alguno. Pero los «hechos institucionales» son tales porque la semiosis y el lenguaje vertebran sus sucesivas fases y encuadramientos: proveyendo los universos y acervos simbólicos que les brindan contexto y origen —los esponsales de Felipe de Borbón y Letizia Ortiz presuponen la institución matrimonial—; prefigurando su ideación —cuando esa boda es teleológicamente deseada e ideada—; configurando su modo de sustanciarse —porque sus participantes traban gesto y habla según los viven—; y refigurando lo acaecido en enunciados inteligibles —porque solo cobran existencia plena cuando El País, ABC y Hola los empalabran a toro pasado, entre otros medios.
Considérense, por un momento, hechos institucionales de distinto sesgo y calibre: la noción genérica de bien o bien este concreto pacto entre caballeros; la idea de justicia o bien la imputación de Iñaki Urdangarín de ayer; el concepto de libertad o bien la salida de Miguel Blesa de su fugaz presidio; el dinero o bien los pagos ilegales que Luis Bárcenas realizó bajo mano durante un decenio. Por más que el sentido común induzca a tomarlos por acaeceres brutos, se trata de sucesos contingentes, obras humanas —finitas, discrecionales y ambiguas— que podrían haberse producido o no, y darse de mil maneras.54 Nos hallamos tan sumidos en la atmósfera de signos y símbolos en que vivimos que tendemos a naturalizarlos, como si cupiese asimilar la mudable cultura a la naturaleza predada. «Los símbolos no crean gatos, ni perros, ni estrellas vespertinas», razona Searle; «crean solo la posibilidad de referirse a gatos, perros y estrellas vespertinas de un modo públicamente accesible», es decir, de representarlos a posteriori mediante el discurso. «Pero la simbolización», añade, «crea las categorías ontológicas mismas de dinero, propiedad, puntos ganados en los juegos y cargos políticos, así como las categorías de palabras y actos de habla».55 La labor de los signos y símbolos, en sentido lato, y de las palabras, en sentido estricto, consiste en conferir forma inteligible tanto a los hechos brutos como a los institucionales, pero también en producir estos últimos.