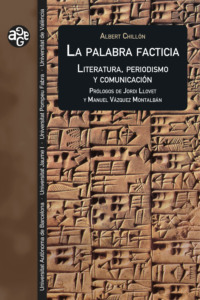Kitabı oku: «La palabra facticia», sayfa 11
De ahí que Searle, haciéndose eco de una premisa que por completo suscribo, hable de «la carga metafísica de la realidad social», de su estructura «ingrávida» e «invisible».56 Tomamos el mundo humano —los distintos mundos, por decirlo mejor— como una entidad indudable, a semejanza del suelo que pisamos o de la luna que atisbamos, y por ello no percibimos cuán diferente es de la nuda realitas.57 Y sin embargo ocurre, en realidad, que esos mundos están ahormados por el lenguaje, y que este es el responsable —y la general semiosis, aunque Searle no la mencione— de que, más allá de la objetividad óntica, quepa hablar de objetividades y subjetividades de distintos tipos. A efectos de la presente elucidación, entonces, procede distinguir dos acepciones en los adjetivos «objetivo» y «subjetivo»: una epistémica y otra óntica. En términos epistémicos, «objetivo» y «subjetivo» son, en esencia, predicados de juicio: un predicado como «Rembrandt es mejor artista que Rubens» es un juicio estético subjetivo; mientras que un predicado como «Rembrandt vivió en Amsterdam en el transcurso del año 1632» es un juicio factual objetivo, porque ese pintor vivió entonces y allí, en efecto. Que una declaración así sea ratificable mediante evidencia o comprobación permite hablar de hecho objetivo, ya no de juicio objetivo a secas, matiza Searle.58
En términos ónticos, en cambio, «objetivo» y «subjetivo» no son predicados acerca de lo real preexistente, sino predicados que refieren los distintos modos en que este existe: «Son predicados de entidades y tipos de entidades, e imputan modos de existencia».59 El dolor de las víctimas del terrorismo, el temor a la especulación financiera, la esperanza de que la democracia se regenere, el deseo de que Dios aguarde tras la muerte o la noción de identidad nacional, por ejemplo, son entidades ónticamente subjetivas, «porque su modo de existencia depende de que sean sentidos por los sujetos». Mientras que los acantilados, las libélulas, el planeta Júpiter, el accidente nuclear de Fukushima o el impacto de dos aviones a reacción contra las Torres Gemelas son entidades ónticamente objetivas, «porque su modo de existencia es independiente de cualesquiera perceptores o de cualquier estado mental». De hecho, remata el autor de Speech Acts, «podemos formular enunciados epistémicamente subjetivos sobre entidades que son ontológicamente objetivas [“El Mulhacén es más bello que el Aneto”]»; y, análogamente, «enunciados epistémicamente objetivos sobre entidades que son ontológicamente subjetivas [“Ahora siento cierto dolor en la espalda”]».60
Además de coimplicar dicciones y acciones, por otra parte, cumple agregar que los hechos institucionales poseen algunos rasgos que en adelante asumiré, y que debe tomar muy en cuenta el renovado pensamiento periodístico y comunicológico por el que abogo:
a.Un hecho institucional es una trama de sentido que se halla a su vez entramada con otras sobre una común urdimbre lingüística y cultural, que le presta contexto, perspectiva y sentido. Y debe su peculiar hechura a los universos y acervos simbólicos que lo forjan, en última instancia, y a los marcos cognitivos y narrativos que lo auspician, en primera. Ningún hecho sancionado como tal por los medios de persuasión y por la opinión publicada podría serlo si no fuera identificado y construido gracias a esos encuadres culturales de mayor alcance. Un episodio de violencia conyugal realmente sucedido solo es hecho como «hecho» si es tematizado partiendo de ciertas categorías culturales que permiten concebirlo, gracias a la reciente influencia del feminismo. Y lo mismo puede decirse de un vertido contaminante al Ebro o al Amazonas (cuyo reconocimiento depende de la extensión de la conciencia medioambiental); de la ablación de clítoris (invisible a fuer de habitual en ciertas zonas de África, aunque condenada en Europa); o del maltrato a los animales domésticos (considerado «natural» en ciertos tiempos y países, e infame en otros).
b.Un hecho institucional está compuesto de acciones y dicciones intencionales así como de actos y dichos cumplidos, ya lo hemos argüido. Pero no es en esencia un producto, como suele creerse, sino un proceso que congela el discurso en una figura inteligible. Acto cumplido es, por ejemplo, la explosión de cuatro trenes en el megaatentado de Madrid, en 2004; hecho propiamente dicho, el conjunto de acciones y acciones que primero es menester establecer, y luego invocar, cada vez que de él se habla.
c.Un hecho institucional, hecho de discurso y acción, es constitutivamente comunicable: antes (a priori), durante (in fieri) y después (a posteriori). Hablando con propiedad, tanto los acaeceres naturales faltos de testigos —una tormenta de gas en Júpiter— como los sucesos humanos radicalmente solitarios —la ascensión de un misántropo suicida al Everest— no conforman hechos cabales, ya que no cabe comunicarlos ni conocerlos en modo alguno. No puede convenirse la existencia de hechos, en rigor, al margen de una mínima comunidad de discurso.
d.Por extemporáneos e inesperados que resulten, los hechos institucionales son asociaciones de sentido que tienden a engarzarse entre sí, y a sancionar tramas y acervos previos. Y son proclives, a la vez, a prefigurar nuevas constelaciones y eventos posibles. Llegan a ser hechos, en suma, porque se inscriben en verosímiles trayectorias de acontecer, y porque anuncian otras plausibles.
Ello quiere decir, por un lado, a) que tales hechos forman familias de acontecimientos que los media tematizan y consagran; por otro, b) que al cuajar ante la atención pública tienden a revalidar la vigencia de encuadres de sentido anteriores; y finalmente, c) que su institucionalización promueve la generación de nuevos hechos semejantes. Un enésimo episodio de corrupción amparado por ciertos partidos políticos (protagonizado por el ínclito Bárcenas al abrigo de la entera cúpula del PP, pongamos) se entreteje con otros semejantes (caso Camps, escarnio de Rodrigo Rato, ERE fraudulentos, casos ITV y Palau de la Música, trama Gürtel) hasta conformar una situación inteligible. Esta, a su vez, se engarza con corrupciones previas (Mario Conde, Juan Roldán, caso Naseiro, Filesa) que pueden remontarse hasta una circunstancia establecida como originaria (la corrupción sistémica promovida por el franquismo, por ir más lejos).61 Y, una vez formada, esa ya inveterada tradición de podredumbres promueve la forja de tejemanejes futuros —confirmando la sospecha de que, demasiado a menudo, vive y colea el célebre nihil novum sub sole.
Coda
«El acontecimiento es lo nuevo con relación al orden ya instituido», escribe Paul Ricoeur: «Es al instaurar un nuevo orden dentro del cual el acontecimiento será comprendido como el sentido reduce la inicial irracionalidad propia de lo novedoso». Hechos y acontecimientos son «crestas de sentido», amenazadoras irrupciones que es preciso concertar, confiriéndoles significado en el seno del móvil tapiz de lo ya sabido o creído.62 Pero «es preciso ir todavía más lejos», aventura Ricoeur, y asumir que los hechos llegan a serlo en la medida en que —y a medida que— son empalabrados en relatos: «La narración es reveladora de acontecimientos»; no se limita a integrarlos, «sino que cualifica como acontecimiento a lo que de entrada no es más que mera ocurrencia o, como suele decirse, simple peripecia».63
Así las cosas, ¿hasta qué punto acertó Nietzsche cuando escribió: «No hay hechos, solo interpretaciones», su conocido apotegma? Acertó de pleno si se asume —como es mi caso— que incluso las ocurrencias brutas son conocidas e incorporadas a un cierto mundo gracias a la interpretación —sin la cual ni siquiera cabría arrancarlas de lo existente. Y si se asume, además, que los hechos son configurados antes, durante y después de su efectiva producción. Más que decir que hay interpretaciones en lugar de hechos, pues, debe afirmarse que los hechos son interpretaciones, de cabo a rabo: tramas de sentido que se alimentan de lo evidente, lo comprobable, lo probable y lo plausible, y que se enhebran en urdimbres mayores. Similar intuición anticipó Max Weber cuando escribió: «Facta sunt ficta», su célebre dictum.
En efecto: los hechos están también entreverados de ficción porque resultan de la conjugación dialéctica de acción y dicción, y porque la ficción empapa necesariamente todo decir, como ya he explicado. No me refiero, por supuesto, a la ficción entendida como engaño involuntario o deliberada mentira —según el sentido común presume—, sino como proceder imaginativo sin el que no es posible establecer el sentido de lo que sucede, más allá de sus efectos obvios. En rigor, solamente cabe hablar de hechos cuando varios sujetos convienen en constelar un puñado de teselas de conocimiento: de entrada, las a menudo escasas evidencias a mano; después, las más numerosas pruebas obtenidas por observación o inferencia lógica; por fin, los abundantes indicios sobre los que deben apoyarse las conjeturas a fin de suturar rotos e hiatos. Sean probables o apenas plausibles —verosímiles, a fin de cuentas—, esos indicios son el excipiente imaginativo gracias al que consuman su hechura los hechos sociales.
Quinto corolario: la influencia de la tradición en la forja del imaginario mediático
De lo que llevamos dicho se infiere que la filosofía del lenguaje —y el giro lingüístico, en concreto— pone en entredicho una de las más extendidas creencias en que se asienta el sentido común, tanto el de la ciudadanía como el de los comunicadores: esa que distingue nítidamente entre «realidad social», de un lado, y «medios de comunicación», de otro. Como si, a estas alturas de la modernidad, aquella fuese independiente de la existencia de estos; y como si estos, no formando parte de su entraña, se limitasen a apostarse frente a ella para captarla y transmitirla a las audiencias.
Lo que en realidad ocurre, como también explica la sociología del conocimiento,64 es que entre «realidad» y «medios» se dan relaciones muy promiscuas, que en estas páginas no es posible detallar. Sí lo es, en cambio, agregar algunas observaciones derivadas de la perspectiva filosófica que adhiero. Muy en especial, como en seguida explicaré, la convicción de que entre «realidad» y «medios» se entabla una intensa dialéctica semiótica —lingüística y visual—, siempre mediatizada por un tercer factor que suele pasar inadvertido: ese plural y cambiante patrimonio de enunciados narrativos, lógicos e icónicos que constituye la «tradición».
Antes de proseguir, conviene, así las cosas, dejar sentadas tres premisas.
1. La primera es que el humano es un ser tradicional —no necesariamente tradicionalista, por fortuna—, dado que vive en un determinado ámbito de transmisiones casi siempre mezcladas y plurales, y bebe de ellas.
2. La segunda es que, si no cae en la trampa del tradicionalismo —que se obstina en balde por eternizar un pasado idealizado—, tanto su capacidad de crear productos culturales originales como la de proceder de manera innovadora dependen de su actitud y de su aptitud para recrear las fuentes originarias de la tradición. «Todo lo que no es tradición, es plagio», diré con Eugeni d’Ors,65 consciente de que cualquier posibilidad de creación genuina depende de la recepción crítica del patrimonio heredado.
3. Y la tercera, que solo en una comunidad relativamente reducida y por completo aislada —en una tribu remota de la intrincada Amazonía, pongamos— podría darse la existencia de una tradición homogénea, unánime y compacta. Por más que las fes identitarias se obstinen en afirmar lo contrario, no obstante, la inmensa mayoría de los seres humanos vive en sociedades heterogéneas sujetas a procesos de hibridación, y no en ideales comunidades sin tacha ni mezcla, lo cual quiere decir que son herederos —activos o pasivos— de una tradición así mismo plural, verdadero tapiz tejido con hilos de múltiple origen. Una cierta tradición —digamos la francesa, la inglesa, la española o incluso la catalana, por no ir lejos— es un tejido de tradiciones, en realidad, una de las cuales tiende a ejercer el papel dominante en una época dada.66
Sentadas las anteriores premisas, es menester añadir que cualquier tradición se compone de un variado repertorio de enunciados verbales, visuales y agenciales, cuya amalgama actúa, en cada momento y lugar, a modo de humus del conocimiento y la comunicación posibles. Todos los individuos y colectivos construyen sus respectivos mundos mediatamente, a través de los discursos y relatos, de las imágenes icónicas y mentales y —en último pero no menos importante lugar— de los rituales, gestos y liturgias que integran la tradición y su variopinto acervo.67
Lo mismo debe decirse, desde luego, de los periodistas y comunicadores públicos. Por más que el sentido común lego y profesional se empeñe, estos no existen aparte ni se apostan ante una supuesta «realidad objetiva», entendida como preexistente, dada y externa. Establecen con ella, más bien, una estrecha dialéctica de doble sentido: de un lado, los media se alimentan de la abigarrada constelación de enunciados que damos en llamar «realidad»; de otro, generan nuevos enunciados que inciden sobre los ya existentes, y preparan los venideros.
Es cierto, pues, que los medios construyen la realidad, de acuerdo con la perspectiva hermenéutica y constructivista que adhiero. Y sin embargo cumple recordar que, al hacerlo, se nutren de enunciados previamente cristalizados en la memoria y en el imaginario colectivos; tanto la cultura mediática que la industria de la comunicación clásica genera como la incipiente cultura transmedia que el ciberentorno propicia son construidas, así mismo, partiendo de la tradición o tradiciones heredadas, incesante dinamismo que suele pasarse por alto. De acuerdo con la concepción de la facticidad que páginas atrás expuse, los enunciados que los medios elaboran no refieren de manera directa, transparente e inmediata los acaeceres que integran la realidad —comoquiera que esta sea—, sino que los identifican, interpretan e informan como «hechos» dignos de atención; y lo hacen, necesariamente, a la luz de los enunciados previos que las transmisiones procuran. Esta observación afecta una vez más, repárese bien, tanto al conocer como al propio ser de la realidad. De entrada, porque no existe ni es posible el conocimiento inmediato, dado que cualquier forma de aprehensión es mediata y mediada. Después, porque la misma realidad que acostumbramos a tomar por exterior y ajena al conocer —por cosa, en la estela del positivismo durkheimiano— está configurada, en cuanto humana, por el conocimiento heredado disponible. No basta, por consiguiente, con reconocer que la tradición influye en los modos de congnición y comunicación, más o menos; debe asumirse, en cambio, que conocemos y comunicamos en el seno de una cierta tradición, no determinados aunque sí ahormados por ella.
Medios y comunicadores públicos elaboran sus enunciados en permanente —aunque a menudo inadvertido— diálogo con el ingente acervo de enunciados que heredamos por tradición. No debería subestimarse la importancia de esa dialéctica entre lo viejo y lo nuevo —como los planes de estudio de demasiadas facultades de Comunicación insisten hoy en día en hacer—, porque sin ella resulta inviable cualquier producción relevante de sentido. A no dudarlo, el haz de ideas y creencias que forma la visión del mundo de cada comunicador arraiga en el humus de las transmisiones recibidas, esto es, en el legado que compone la tradición. Otra cosa, muy distinta, es la consciencia que de ello se tenga, las más de las veces precaria o errática.
En lo que concierne a la información de actualidad, en concreto, debe constatarse que la percepción de lo nuevo por parte de los medios es motivada por marcos cognitivos preexistentes y por valores ideológicos y morales latentes.68 Entre el hecho nuevo que ellos configuran y la cultura preexistente, integrada por figuraciones ya acuñadas, se entabla un constante juego. Cada acontecimiento nuevo o inaudito es adscrito a un marco cognitivo dado, que le presta inteligibilidad al precio de tipificarlo en medida variable: esto es, de hacer comprensible lo singular poniéndolo en relación con un encuadre genérico reconocible. A su vez, al incorporar lo novedoso, tal encuadre adquiere una legitimación añadida. En síntesis, puede afirmarse que la tipificación de la singularidad que irrumpe en la pública atención domeña ilusoriamente la ajenidad y complejidad de los sucesos, y ante todo su temida contingencia. Como he escrito en otro libro reciente, los media y sus procederes actúan como «praxis de dominación de la contingencia», hasta el punto de constituir una de las más importantes estructuras de socialización y acogida de nuestro tiempo.69
Ahora bien: lo que los enunciados mediáticos tipifican no son hechos puros y desnudos —porciones de realidad dada, ontológicamente independientes del conocer que les da sentido a posteriori—, sino sucesos ocurridos con arreglo a moldes narrativos preexistentes. No existen acciones inmotivadas, ya que el humano actuar está inspirado por relatos ya fraguados —y hasta por escenas: teatralmente, entonces. Lo que de facto existe es una puesta en acción inspirada, con frecuencia de modo inconsciente, en relatos y representaciones previos, a su vez configurados a partir de acciones ya instituidas… Y así en una dialéctica imparable, que solo cabe detener a efectos de análisis.70
De todo ello se desprenden, de momento, dos conclusiones importantes. En primer lugar, que la tradición no es un repertorio inerte de antiguallas, sino una memoria colectiva que ejerce gran influencia sobre los sujetos —que la repiten pasivamente, en el peor y más sólito de los casos, o la recrean activa y críticamente, en el mejor y más insólito de ellos. Y después, que ese dar cuenta de la realidad que el sentido común suele atribuir a los relatos informativos testimoniales y documentales es más bien, si bien se piensa, un auténtico dar cuento de ella —cuando refieren lo ya sucedido— y a ella —cuando inspiran lo hacedero.
Cultura de masas y cultura mediática
A fin de desbrozar el terreno que nos disponemos a recorrer, resulta esencial precisar los conceptos de partida: ¿por qué hablar de «cultura mediática», en vez de recurrir al concepto de «cultura de masas», mucho más común? No por simple prurito léxico, por cierto. Como es notorio, durante las últimas décadas —coincidiendo más o menos con la eclosión de la posmodernidad—, la locución «cultura de masas» ha ido perdiendo vigencia y capacidad explicativa, si es que la tuvo algún día. En la época en que fue acuñada, durante las primeras décadas del siglo XX, servía para contraponer la cultura industrial en auge a la añeja cultura elitista, la aurática Kultur de las minorías selectas. Los nuevos media, con el cine y la prensa de masas al frente, se distinguían por sus multitudinarias, anónimas y heterogéneas audiencias, hasta el punto de que pensadores de diverso talante y signo ideológico —Ortega y Gasset, Spengler, Adorno, Horkheimer, Benjamin, Gramsci, Marcuse, MacLuhan, Bell, Shils, MacDonald, etcétera— consideraron ese carácter masivo como el rasgo distintivo de la cultura emergente.
Ya desde su nacimiento, sin embargo, el apelativo «cultura de masas» mostró carencias de envergadura:
I)Para empezar, su escasa aptitud como concepto científico, capaz de aprehender con precisión su asunto. Se trataba de un verdadero cajón de sastre donde propios y extraños —integrados y apocalípticos, en términos de Eco, o tecnofílicos y tecnofóbicos, en los de Gubern— depositaban productos, estilos, intenciones, mensajes, rangos, efectos y audiencias de toda laya. La etiqueta ponía el acento en una entelequia llamada «masa» que, hablando con propiedad, solo existía en la imaginación de sus incontables defensores y detractores. Y lo hacía al precio de ignorar el tenor industrial y tecnológico de las nuevas formas culturales, la acusada diversidad estética y estilística de sus productos, así como sus muy diversos formatos y funciones comunicativas. Como había sucedido en el siglo XIX con la palabra «pueblo» —o como ha ocurrido desde el inicio del siglo XX con fetiches léxicos como «opinión pública», «progreso», «identidad» o «nación»—, el tosco apelativo ocultaba mucho más de lo que revelaba, falto de elemental rigor. Con su conocida perspicacia, Raymond Williams solía decir que en realidad no existen las masas, sino solo maneras de ver a los demás como tales. Y Antonio Machado, en una de sus desafectadas meditaciones, puso en labios del memorable Juan de Mairena: «Por más que lo pienso, no hallo manera de sumar individuos».71
II)Después, a la vaguedad del apelativo se unía la pesada connotación que arrastraba: el batiburrillo de cosas que refería era visto con aristocrático desprecio —o con infatuada indulgencia, en el mejor de los casos. Lo masivo se presentó desde el principio como sinónimo de vulgaridad, falta de distinción y mal gusto. La jerarquía cultural de la antigüedad clásica —que dividía las obras del ingenio humano en sublimis, mediocris y humilis— fue tácitamente invocada, veinte siglos después, por autores como Dwight MacDonald o Edward Shils, quienes polemizaron acerca de los célebres niveles de valor y gusto: el highbrow, o nivel de alta cultura; el middlebrow, o nivel de cultura media; y el lowbrow, o nivel de cultura baja.
Una vez reservada la cima de la jerarquía a la cultura canónica, la deplorada cultura de masas fue adscrita a su estrato inferior, auténtica fosa de detritus al que parecía confinada de forma exclusiva. Todos los productos mediáticos, burdamente ensacados por semejante etiqueta, fueron de antemano arrojados al sótano cultural: se les reconocía, es cierto, capacidad de procurar esparcimiento a las masas, incluso cierta utilidad informativa y educativa, pero no su potencial capacidad de suscitar la reflexión o el goce estético, prerrogativas de la cultura y el arte dotados de aura. «La enorme producción de los nuevos medios de comunicación, como la radio, la televisión y el cinematógrafo», escribió MacDonald en «Masscult y and midcult», «pertenece casi por completo a la masscult».72 Y nótese que el autor de Against the American Grain: Essays on the Effects of Mass Culture (1962) gustaba de conjugar el sustantivo «cultura» con el adjetivo «alta» (high culture), mientras combinaba adrede «culto» con «medio» y «bajo» (midcult y masscult).
Así las cosas, en vez de acuñar un concepto científico a partir de la rigurosa intelección del asunto estudiado, tanto el bando de los apocalípticos como el de los integrados se conformó con un apelativo preñado de tópicos, más apto para prescribir juicios apresurados —y para proscribir dudas y reflexiones alternativas— que para comprender un asunto de tal calibre. En este sentido, la etiqueta «cultura de masas» corrió idéntica suerte que las de «comunicación de masas» y «sociedad de masas», todas ellas trajinadas por las ciencias sociales.
A lo que llevamos dicho se añade que en las últimas décadas, y sobre todo a raíz de la emergencia del ciberentorno y de las denominadas «narrativas transmedia», tanto la creciente fragmentación de las audiencias como la hibridación de formatos, géneros y estilos han acentuado la obsolescencia de la locución; tanto que hoy resulta ineludible reemplazarla por otra más precisa. De ahí que se haya ido abriendo camino la expresión «cultura mediática» (CM),73 que pone el acento en el hecho mismo de la mediación, y no en el prejuicio acerca del carácter supuestamente gregario e informe de las audiencias.74 Se trate de los medios clásicos o de los digitales, hablamos de una cultura mediada por industrias y tecnologías de gran sofisticación, así como por comunicadores y públicos que ponen en juego múltiples modos de figuración, enunciación y recepción.75
El apelativo que vindico tiene la virtud, además, de suprimir el lastre peyorativo que el latiguillo «de masas» conlleva. Incluye, virtualmente, cualesquiera productos, estilos, formatos, rangos, usos y funciones, sin prescribir ni proscribir su valor de antemano; e integra obras de gran talla y vigor artístico —las películas de Hitchcock, Bergman, Fellini, Hanecke, Lynch o Buñuel; la música de Duke Ellington, Bill Evans, Leonard Cohen, Nick Cave o Bob Dylan; el periodismo de Capote, Sciascia o Kapuscinski; el cómic de Robert Crumb o Joe Sacco—, junto a otros simplemente utilitarios e incluso triviales, pasando por la gama entera del midcult y el kitsch de nuestra época.
Otra cosa, bien distinta, es admitir que la mayoría de los frutos de la CM suele medrar entre los anchos predios medio y bajo, y que las escaladas en pos de la cumbre del arte suelen ser más escasas. Pero al constatar este hecho —propio, al fin y al cabo, de muchas otras épocas y ámbitos de la historia cultural: hoy releemos a un puñado de escritores que estimamos canónicos, pero ni siquiera recordamos a tantísimos otros, por completo olvidados— simplemente describimos cómo la CM tiende a funcionar, no prescribimos cómo debe hacerlo de antemano. La diferencia, aquí, es la que separa el juicio del prejuicio, nada menos.76
Considero indispensable, por ende, superar la añosa polémica entre apocalípticos e integrados, en la que se han trabado mentes preclaras durante el último siglo. Hoy tiene sentido, más bien, tratar de comprender cómo tal cultura plural, ciberentorno incluido, incide en la vida y en la historia. Y a tal fin sugiero las siguientes consideraciones, que en esta obra apunto tan solo.
I. La CM tiende a engullir el campo entero de la cultura. Aunque no abolidas, las viejas fronteras entre alta y baja cultura, arte y artesanía, Kultur y cultura popular, cultura highbrow y lowbrow han sido desdibujadas, en buena medida. El nuevo entorno cibermediático tiende a fagocitar las demás formas culturales, así la pintura como la música, las vanguardias como el neotribalismo urbano, la arquitectura como el folklore. Hasta el punto de que esa expansividad —que no borra las diferencias, aunque sin duda las difumina— está trocando la locución CM en vulgar pleonasmo: ¿existirá pasado mañana, cabe preguntar, alguna modalidad de cultura no condicionada por las mediaciones tecnoindustriales y por el ecosistema digital?
Sin embargo, a la dialéctica entre cultura de masas y alta cultura, objeto de casi todas las polémicas, hay que agregarle otra que algunos pensadores latinoamericanos, en particular, han acertado a abordar:77 la que se entabla entre la CM y las culturas populares, herederas de una larga tradición a menudo in-fravalorada por el paradigma imperante. En palabras de Jesús Martín Barbero:78
El proceso de enculturación no fue en ningún momento un proceso de pura represión. Ya desde el siglo XVII vemos ponerse en marcha una producción de cultura cuyo destinatario son las clases populares. A través de una «industria» de relatos e imágenes se va a ir configurando una producción cultural que a la vez media entre y separa las clases. Pues la construcción de la hegemonía implicaba que el pueblo fuera teniendo acceso a los lenguajes en que aquélla se articula. Pero nombrando al mismo tiempo la diferencia, y la distancia entre lo noble y lo vulgar primero, entre lo culto y lo popular más tarde. No hay hegemonía —ni contrahegemonía— sin circulación cultural. No es posible un desde arriba que no implique algún modo de asunción de lo de abajo. Vamos a examinar una producción cultural que siendo destinada al vulgo, al pueblo, no es sin embargo pura ideología, ya que no sólo le abre a las clases populares el acceso a la cultura hegemónica, sino que les da a esas clases la posibilidad de hacer comunicable su memoria y su experiencia.
II. A pesar de su carácter sincrético y desacralizador, la CM no abole la distinción entre niveles de cultura, sino que la dota de nuevos perfiles y sesgos, además de añadirle una considerable complejidad. Como en 1900, hoy es posible constatar la existencia de los tres grandes rangos de cultura descritos, aunque se antoja más arduo que nunca decidir a cuál merecen ser adscritos muchos productos, prácticas y actitudes culturales.79 Se dan nítidas diferencias de valor entre una obra de alta cultura —el cine de Francis F. Coppola o Akira Kurosawa, la novela de Saul Bellow, Günter Grass oAntonio Lobo-Antunes—, de cultura media —los relatos de Isabel Allende, las películas de José Luis Garci, la poesía de Antonio Gala— y de baja cultura —la narrativa de Tom Clancy, Dan Brown o Alberto Vázquez Figueroa, las películas de Sylvester Stallone o Chuck Norris, las tonadas de Enrique Iglesias. Pero las dudas cunden cuando se trata de catalogar las resabiadas y eruditas novelas de Umberto Eco, la pulquérrima aunque convencional factura de películas como Memorias de África o Los puentes de Madison, la arquitectura bonita y consabida de Ricardo Bofill y Santiago Calatrava, etc.
Hoy resulta plenamente justificado afirmar que la CM abraza los tres niveles, así como numerosos estratos intermedios, tanto desde el punto de vista estético como desde el cognoscitivo. Junto a ella, ámbito plural y expansivo, es posible distinguir otros rangos culturales con los que mantiene una conflictiva convivencia. De un lado, el de la alta cultura, tan imprescindible como lo ha sido siempre, aunque se encuentre más desnortada que nunca antes debido al influjo del espíritu posmoderno, tan irónico, desacralizador y relativista. De otro, la ufana y ubicua pujanza de la cultura de masas stricto sensu, alimentada por el hipermercado del espectáculo y por la actitud de demasiados ciudadanos, más empeñados en consumir que en consumar.80
Lo que llama la atención, no obstante, es la formidable expansividad de la categoría intermedia que MacDonald denominó midcult, hace casi medio siglo ya:
En estos tiempos, de mayor progreso, la cultura superior está amenazada por un peligro, que no es ya la Masscult, sino un producto híbrido, nacido de las relaciones contra natura de ambos enfoques. Ha surgido así una cultura media, que amenaza destruir a sus progenitores. Esa forma intermedia, a la que llamaremos Midcult, posee las cualidades esenciales de la Masscult, la fórmula, la reacción controlada, la carencia de cualquier canon que no sea la popularidad, pero las esconde púdicamente bajo una hoja de higuera cultural. En la Masscult, el truco no se esconde; hay que gustar a la multitud a cualquier precio. Pero la Midcult esconde una doble trampa; finge respetar los modelos de la Cultura Superior, cuando en realidad los rebaja y vulgariza […] Lo que hace peligrosa a la Midcult es su ambigüedad. Porque la Midcult se presenta como formando parte de la Cultura Superior.81
Ücretsiz ön izlemeyi tamamladınız.