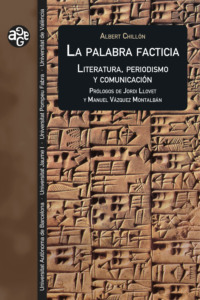Kitabı oku: «La palabra facticia», sayfa 9
20. Vítor Manuel de Aguiar e Silva, Teoría de la literatura (Madrid: Gredos, 1975), p.33.
21. Wellek y Warren, op. cit., 1979, p.30–31.
22. Roman Jakobson, «Lingüística y poética», cap. XIV de Ensayos de lingüística general (Barcelona: Seix Barral, 1975), p.347–95.
23. Ludwig Wittgenstein, proposición 5.6 del Tractatus Logico-Philosophicus (Barcelona: Laia, 1989), p.130.
24. Véase Hans Blumemberg, «Una aproximación antropológica a la actualidad de la retórica», en Las realidades en que vivimos (Barcelona: Paidós, 1999).
25. Claro es que esta convicción de que no es posible comprender la experiencia humana, en su ingente variabilidad y sutileza, por medios exclusivamente lógicos o estadísticos no es nueva. En los comienzos de los tiempos modernos, un gran geómetra como Blaise Pascal, en su propósito de establecer una antropología filosófica —un conocimiento del hombre—, estableció una diferencia fundamental entre el «espíritu geométrico» (esprit géometrique) y el «espíritu de fineza» (esprit de finesse). Como sintetiza Ernst Cassirer en su Antropología filosófica (Madrid: FCE, 1993, p.28): «El espíritu geométrico sobresale en todos aquellos temas que son aptos de un análisis perfecto, que pueden ser divididos hasta sus primeros elementos. Parte de axiomas ciertos y saca de ellos inferencias cuya verdad puede ser demostrada por leyes lógicas universales.» La ventaja del espíritu geométrico radica en la claridad de sus principios y en la necesidad de sus deducciones; ahora bien, añade Pascal, la impecable elegancia de este modo de conocimiento no es aplicable a todos los objetos, pues algunos de ellos —el hombre y lo humano— son tan sutiles y complejos que hacen imposible el análisis lógico: «existen cosas que a causa de su sutileza y de su variedad infinita desafían todo intento de análisis lógico. Si algo hay en el mundo que habrá que tratar de esta segunda manera es el espíritu del hombre, pues lo que le caracteriza es la riqueza y la sutileza, la variedad y la versatilidad de su naturaleza.» Impotentes la geometría, la lógica y la metafísica para acercarse a lo humano, solo el esprit de finesse puede intentar dar cuenta de su complejidad, pues la ley primera y suprema del hombre, resume Cassirer, «es el principio de contradicción. El pensamiento racional, el pensamiento lógico y metafísico, no puede comprender más que aquellos objetos que se hallan libres de contradicción y que poseen una verdad y naturaleza consistente; pero esta homogeneidad es precisamente la que no encontramos jamás en el hombre. No le está permitido al filósofo construir un hombre artificial; tiene que describir un hombre verdadero. Todas las llamadas definiciones del hombre no pasan de ser especulaciones en el aire mientras no estén fundadas y confirmadas por nuestra experiencia acerca de él. No hay otro camino para conocerle que comprender su vida y su comportamiento.»
26. Acerca del papel cardinal de la comprensión, y de la relevancia de la perspectiva hermenéutica para comprender los fenómenos comunicativos y artísticos, véase el clásico de Hans-Georg Gadamer, Verdad y método, Salamanca: Sígueme, 1993.
27. Ernesto Sábato, El escritor y sus fantasmas (Barcelona: Seix Barral, 1987), p.23–24.
Capítulo 4
Incidencia del giro lingüístico en el estudio de la comunicación periodística y mediática
A mi entender, el aludido giro lingüístico ha impregnado ya en parte el estudio de la comunicación mediática, en buena medida gracias a las fecundas contribuciones derivadas de la sociología del conocimiento. Pero es menester añadir que tal impregnación ha sido insuficiente y parcial: por un lado, porque, a pesar de haber incorporado la consciencia lingüística a su núcleo teórico, los enfoques sociocognitivos no la han llevado a sus últimas y decisivas consecuencias, especialmente en lo que hace a la comprensión nietzscheana de la naturaleza retórica y logomítica del lenguaje;1 y por otro, porque tales enfoques han sido poco tenidos en cuenta por los estudiosos de la comunicación oral y escrita, más atentos por lo general a concepciones hiperformalistas ajenas al cambio de paradigma que en estas páginas vindicamos.
Dentro del ancho y diverso territorio de los estudios sobre comunicación mediática, los que abordan el campo periodístico han padecido esas carencias y creencias de manera singular. Como argüiré en las páginas finales de este capítulo, la hegemonía de los enfoques prescriptivos y preceptivos, la pasmosa desconfianza de «la teoría», la consiguiente anemia crítica y conceptual y, en fin, la primacía del mero sentido común profesional han lastrado gravemente su desarrollo. Es sensato afirmar que, salvando contadas excepciones, la toma de consciencia lingüística no ha llegado a ellos todavía, y que tal carencia es una de las razones de los males que en nuestros días aquejan a este campo.
Como acto seguido veremos, la plena asunción del giro lingüístico por parte de investigadores y docentes alumbraría valiosos corolarios, a mi entender, capaces de suscitar un replanteamiento epistemológico, teórico y metodológico de los estudios sobre periodismo, en la línea de la disciplina científica —la Comunicación Periodística— que en las próximas páginas vindicaré. Antes, sin embargo, esbozaré algunos de estos corolarios en sus líneas esenciales, plenamente consciente de que son todos los que están aunque no estén todos los que son, y de que los presentes merecen ser tratados con mayor hondura.
Primer corolario: la retórica de la objetividad como ritual expresivo
Los formalistas rusos fueron los primeros que, en su búsqueda de un estudio científico de la literatura en concreto y del lenguaje en general, plantearon la necesidad de reemplazar los nebulosos criterios de valor a que hasta entonces venía recurriéndose para estudiar la literatura —de corte normativo e impresionista, ante todo— por el estudio sistemático de su presunta esencia, más allá de obras, autores, géneros y tendencias: así fue como se inició la búsqueda de la denominada «literariedad» (literaturnost).2
Este propósito llevó a los formalistas a conjeturar la existencia de una diferencia neta entre dos presuntos tipos de lenguaje: el poético y el práctico. Algunos años después, los estructuralistas agrupados en torno al Círculo Lingüístico de Praga, con Jan Mukarovsky en cabeza, formularon de manera explícita el principio de desviación de la lengua literaria con respecto a la lengua estándar,3 apoyándose en un concepto —el de apartamiento o écart, como diría Paul Valéry— que ha ejercido gran influencia en el pensamiento literario del siglo XX. A tal principio se debe, por ejemplo, la concepción de la obra como artificio lingüístico, y la consiguiente insistencia de numerosos investigadores en examinar el artefacto literario en sí, considerado como una manifestación desviada y elevada de la palabra, sustancialmente distinta a otras más abundantes y prosaicas.
Sin embargo, a pesar de su éxito entre los académicos ortodoxos, el con-cepto de desviación se muestra endeble ante la crítica:
1)En primer lugar, porque no todas las supuestas desviaciones —anacolutos involuntarios, por ejemplo— tendrían carácter literario, en el caso de que existieran; y, a la inversa, porque algunas obras de inequívoca intención y mérito artístico, como las novelas de Marguerite Duras o Miguel Delibes, mostrarían un grado de desviación relativamente bajo en comparación con las de, digamos, Valle Inclán, Alejo Carpentier o Ruben Darío;
2)En segundo lugar, debido al decisivo hecho de que —si existiera, insisto— la desviación no podría ser patrimonio de los textos concebidos y escritos con afán literario, sino que se hallaría presente, en realidad, en cualquier acto de parole, fuera oral o escrito;
3)Por último, sobre todo, a causa de una objeción capital, sin duda la más importante de las citadas: ¿cómo determinar un hipotético grado cero del lenguaje, quiméricamente neutro y arretórico, en el que gramática y estilo fueran sinónimos? ¿No será, más bien, que el concepto de lengua estándar esconde una idealización platónica, y que la parole se distingue, precisamente, por su multiplicidad de usos, registros y estilos? En la falaz distinción entre lengua estándar y literaria vemos sutilmente reproducida, una vez más, la previa dicotomía de Ferdinand de Saussure entre langue y parole, tan influyente en el estructuralismo del siglo XX. Di Girolamo expresa esta reserva con perspicacia:4 Nadie creerá que tal lengua (natural) exista, haya existido o pueda existir alguna vez. Más bien se tiene la sensación de que la «lengua estándar» representa una suerte de fantasma instrumental convocado en contraposición a la «lengua literaria». La lengua estándar se define, en suma, como lengua no literaria, pero ni la lengua estándar ni, en consecuencia, la lengua literaria son definidas en ningún momento.
Repárese, no obstante, en que la falaz distinción entre lenguaje poético o artístico, de un lado, e ídem práctico o estándar, de otro, no solo oscurece la comprensión del hecho literario,5 sino también la de la auténtica índole de la comunicación periodística. Al consagrar la locución «estilo periodístico» para designar un modo discursivo supuestamente inalienable de cualesquiera manifestaciones del periodismo, la ortodoxia profesional —sedimentada en los libros de estilo y en la práctica de los comunicadores— le ha asignado las aptitudes cognitivas y los rasgos expresivos que, presuntamente a su vez, caracterizarían el lenguaje práctico o estándar. A saber: una forma de dicción meramente referencial, denotativa e instrumental, exenta de «desviación estética o artística» —¿respecto de qué?, cabe preguntar de nuevo—, capaz de reproducir la realidad y, por ende, de ser la herramienta discursiva idónea para consumar la objetividad sacrosanta. Dado que no hay práctica sin teoría tácita o explícita que la cimente —ni sin metafísica, en el fondo—, debe entonces decirse que la noción de estilo periodístico es, en suma, uno de los más extendidos corolarios de la superstición objetivista, apoyada en la infundada escisión entre el sujeto (el informador) que aprehende y el objeto (la realidad) aprehensible.
Tanto la ortodoxia profesional, cristalizada en los libros de estilo, como una porción significativa de los estudios comunicológicos han venido consagrando, a lo largo del último siglo, una sedicente doctrina de la objetividad periodística. Destilación de las fes y creencias que integran la cultura profesional dominante, esa doctrina no es más, a su vez, que la derivación de una superstición metafísica mucho más extendida, que George Lakoff y Mark Johnson denominan «mito del objetivismo» —empleando imprecisamente la noción de mito, a mi juicio. Para estos autores:
El mito del objetivismo ha dominado la cultura occidental, y particularmente la filosofía occidental, desde los presocráticos hasta hoy. La consideración de que tenemos acceso a verdades absolutas e incondicionales sobre el mundo es la piedra angular de la tradición filosófica occidental. El mito de la objetividad ha florecido tanto en las tradiciones empiristas como en las racionalistas, que, en lo que a ello se refiere, solamente difieren en sus explicaciones de la manera en que alcanzamos las verdades absolutas.6
A semejanza de lo que ocurre con la ecuménica aunque quebradiza noción de «objetividad», la de «estilo periodístico» también se desmorona como un castillo de naipes a poco que se la someta a crítica, por más consagrada que esté entre medios y oficiantes. Del razonamiento que vengo exponiendo se desprende que no existe un supuesto estilo propio de la comunicación periodística en su conjunto, sino una variopinta paleta de registros y estilos, diferentes tanto en lo que hace a su fisonomía expresiva como en lo que atañe a sus aptitudes comunicativas: ¿qué tienen que ver los estilos del redactor de despachos de agencia y del cronista taurino, del crítico de cine y del informador científico, del escribidor espontáneo de bitácoras y del escritor que prodiga su talento en los medios convencionales o en las redes, del reportero de investigación y del columnista de opinión?
Note el lector que tampoco resolvemos el problema si trocamos la expresión «estilo periodístico» por la más manejable «estilo informativo»: ¿qué homogeneidad guardan entrevistas de declaraciones y de personalidad, informaciones de situación y reportajes de enviado especial, crónicas parlamentarias y noticias de acontecimiento? «La claridad», apuntaremos muchos. Y no sin razón, pues la claridad es —junto con la veracidad y la precisión— uno de los requisitos que toda enunciación periodística debe cumplir. Pero al afirmarlo apenas señalamos principios generales, de ningún modo elucidamos la panoplia de procedimientos y procederes que en ella concurren. Insisto, pues, en la necesidad de prescindir de la locución «estilo periodístico», y en la de suplirla —tanto en la praxis profesional como en la docente— por un abanico de denominaciones congruentes con la diversidad del periodismo realmente existente. Estimo indispensable, a tal fin, que los comunicólogos sustituyan los enfoques normativos y prescriptivos por los de tenor analítico y descriptivo, capaces de dar cuenta, por vía ante todo inductiva, de los diferentes estilos y géneros periodísticos, así como de las singulares marcas de autoría.
Se objetará con relativa razón, no obstante, que la locución «estilo periodístico» suele ser empleada en sentido lato y coloquial. Y, sobre todo, que a estas alturas son ya pocos los profesionales y los estudiosos que defienden la doctrina de la objetividad de manera explícita, dado que se ha extendido la convicción de que todo periodismo es, amén de interpretación, verdadera construcción de la realidad social, en lo mucho que esta tiene de representada e imaginada. A tal punto que la doctrina de la objetividad suele ser concebida, sobre todo en los foros académicos, como un ritual discursivo y estratégico de cometido legitimador, muy estimado por los poderes del mundo: una compartida falacia, en suma.7 Debo subrayar, no obstante, que esa consciencia sobre la índole interpretativa y performativa del periodismo es todavía incompleta, porque tanto su didáctica como buena parte de la investigación que a él se consagra se muestran renuentes a abandonar, de facto, la superstición de la objetividad, por más que la retórica de los académicos presuma de haberlo logrado hace rato.
Conviene preguntarse, sea como fuere, a quién sirve tan ecuménica y sutil falacia, mucho más difícil de abandonar de hecho que de boquilla. Haciéndome eco de las reflexiones de Pierre Bourdieu en Homo academicus, diré de entrada que sirve a incontables docentes e investigadores, que se encuentran imbuidos de metafísica realista y positivista sin saberlo. Y así mismo, con E. B. Phillips, añadiré que sirve a las empresas comunicativas, a los periodistas y a una gran parte de sus audiencias, que ven así confirmados sus prejuicios acerca de la naturaleza de la «realidad» y del conocimiento que cabe obtener de ella:
El estilo de la información objetiva y la norma de la objetividad son como el cimiento que une a la empresa periodística. Profesionalmente, organizacionalmente y personalmente, la norma capta mejor el espíritu del oficio y los hábitos mentales del periodista. Y la norma parece ser compartida por las audiencias heterogéneas y masivas.8
El sedicente «estilo periodístico», así las cosas, es consecuente expresión de la cultura profesional que Garbarino, cultor del newsmaking, ha definido en los siguientes términos:
un inextricable amasijo de retóricas de fachada y astucias tácticas, de códigos, estereotipos, símbolos, tipificaciones latentes, representaciones de roles, rituales y convenciones, relativos a las funciones de los media y de los periodistas en la sociedad, a la concepción de los productos-noticia, y a las modalidades que dominan su confección. La ideología se traduce luego en una serie de paradigmas y de prácticas profesionales adoptadas como naturales.9
A pesar de su perspicacia —y de su diseminación a lo largo y ancho de la comunicología contemporánea—, los enfoques sociocognitivos no se deshacen, sin embargo, del primordial equívoco al que vengo consagrando esta entera reflexión: la terca incomprensión acerca de la índole retórica del lenguaje, y del modo en que este es puente o bisagra entre pensamiento y realidad, inte-rioridad y exterioridad, sujeto y objeto.
El nuevo paradigma que vindico —basado en la moderna filosofía del lenguaje— sostiene, en cambio, que lo que de facto existe es una íntima imbricación entre la representación y lo representado, el estilo y el contenido, la forma y el fondo. No se trata ya de que, dada una cierta realidad objetiva, haya diversas maneras y estilos de dar cuenta de ella, sino de que cada manera y estilo construye su propia realidad representada. Y como muestra un botón, espigado entre la tradición periodístico-literaria que a partir de la próxima sección exploraremos: la realidad representada por las noticias que publicó el diario The Kansas Star en los días sucesivos al crimen múltiple que en 1959 acabó con la familia Clutter en Holcomb (Kansas) no es la misma que la evocada, a partir de tal suceso, por el escritor Truman Capote en In Cold Blood (A sangre fría, 1965), un admirable reportaje de investigación escrito mediante recursos y procedimientos mayormente novelísticos.
El caso aducido ilustra la premisa que sustenta mi razonamiento: por más que puedan ser distinguidos a efectos de análisis, estilo y contenido son inseparables; cualquiera que sea la realidad objetiva a que nos refiramos, solamente nos es dado conocerla, en cuanto realidad representada, por medio del estilo con que la evocamos. Aunque rara entre el común de la ciudadanía, esa consciencia acerca de la sustantividad del estilo ha sido frecuente entre los grandes escritores y poetas; probablemente debemos a Flaubert su expresión más elocuente: «Le style étant à lui tout seul une manière absolue de voir les choses».10
El estilo es, en sí mismo, una manera absoluta de ver las cosas: de la estética realista del novelista francés, explícitamente formulada a lo largo de su correspondencia, se desprende un principio estético y epistemológico trascendente: a saber, que el lenguaje no es un simple instrumento con el que puede darse cuenta de una realidad externa —y concebida como independiente de él—, sino el modo esencial de experimentar la realidad, y aun de construir los hechos que la integran. De acuerdo con Flaubert, es escritor aquel que —a partir de la consciencia, o de la intuición, sobre la identidad sustancial entre lenguaje, pensamiento y experiencia— configura una cierta realidad posible mediante una afanosa elaboración verbal, poseído por la obsesiva voluntad de estilo, que, como es sabido, embargó al autor de La educación sentimental. Esa impronta singular que el autor deja en su obra —del latín stylus: punzón o gubia para tallar la madera— aúna mirada y manera, y no será ya más, a partir de Flaubert, ni ornamento epidérmico ni simple recurso para cautivar al lector, sino «una manera absoluta de ver las cosas».11
No uno sino diversos, por consiguiente, los estilos de la comunicación periodística ahorman versiones y visiones distintas acerca de eso que damos en llamar «la realidad». Dado que resulta infundado postular la existencia de un estilo o lenguaje periodístico inocente y transparente, especie de vehículo neutro apto para transmitir las cosas sin más, debe hablarse, en cambio, de muy diferentes modos de empalabramiento, dotados de sus respectivas cualidades configuradoras.12
Estimo indispensable, así pues, despertar del espejismo que la ideología de la objetividad sigue suscitando, por más que los formulismos académicos en boga afirmen lo contrario. Aunque han protagonizado considerables avances en varios campos, la mayoría de los comunicólogos han descuidado el estudio micrológico, analítico y descriptivo a la vez, de los estilos periodísticos, tanto que las aportaciones de veras fecundas son contadas: ¿qué hacen los periodistas mediante sus empalabramientos, por medio de qué procedimientos retóricos, con qué efectos de creación de sentido, para alcanzar qué fines?
Segundo corolario: condición retórica de la comunicación periodística
En estrecha relación con la infundada dicotomía entre lengua desviada y lengua estándar se halla la distinción entre denotación y connotación, clásica en el pensamiento lingüístico y literario. De modo general, puede decirse que el concepto de denotación, entendido como «el valor informativo-referencial de un término, regulado por el código», se opone al de connotación, valor que engloba «todas las significaciones no referenciales».13 Si la denotación es, por tanto, el significado asociado a un significante en primera instancia, la connotación es vista como un sentido segundo, tercero o enésimo, añadido al significado inicial y dependiente de él a menudo.14
Una tesis demasiado extendida pretende resolver la distinción entre las supuestas lengua práctica y literaria apelando a la aludida diferencia entre denotación y connotación. Así las cosas, el sedicente «estilo literario» tendría, gracias a su «falta de referencialidad» y a su «ambigüedad» constitutivas, un tenor acusadamente connotativo, mientras que el presunto «estilo periodístico» poseería, en cuanto variante de la lengua estándar, un carácter eminentemente denotativo.15 A mi juicio, sin embargo, el reduccionismo que esta premisa alimenta es a todas luces burdo, amén de funesto. Y ello porque, por un lado, se caracteriza la lengua estándar como monosémica, plana, acromática, inexorablemente referencial y ajustada a un hipotético grado cero denotativo; y la lengua literaria, por otro, como supuesta ciudadela donde medra la connotación: un reducto, grávido de sentido, en el que la riqueza y la variedad semánticas proliferan.
Las cosas son muy distintas, de hecho. La connotación no debe ser entendida como atributo específico del texto literario, sino como una de las dimensiones comunes a todas las formas del lenguaje —que no son dos, por cierto, sino múltiples y con frecuencia híbridas, tal como Mijail Bajtin elucidó magistralmente.16 En lúcidas palabras de Constanzo Di Girolamo, «todo acto lingüístico, todo enunciado, todo texto, es necesariamente connotativo; denotación y connotación se distinguen solo en tanto que momentos del análisis».17 Los ecos de la moderna filosofía del lenguaje —y sobre todo de la conciencia lingüística y retórica de raíz nietzscheana— resuenan en este argumento que por entero suscribo.
Considero indispensable, por lo tanto, superar la contraposición entre lenguajes denotativos y connotativos. Mucho más fundado resulta pensar, en cambio, que la connotación se halla virtualmente presente en todos los actos de habla, y que lo relevante consiste en discernir en qué grado y de qué modos lo hace, dado que su presencia es ubicua. En términos semánticos y pragmáticos, resulta indemostrable que cualquier expresión coloquial sea menos connotativa que un poema o una novela. El escritor es, en todo caso, un sujeto cuya singularidad —a diferencia de los demás mortales, que hablan en prosaico coloquio sin tener por qué saberlo18— consiste en explorar con plena deliberación los incontables resortes connotativos del empalabramiento. Y aun así es preciso recordar que tampoco esa deliberación es prerrogativa del literato, ni siquiera, sino de todos los hablantes sin excepción, cuando menos en potencia. Piénsese si no en el chiste, en la ironía, en la alusión velada, en la procacidad sugerida o en las variadas máscaras que adopta el eufemismo, por poner algunos ejemplos entre muchos posibles. Y también, barriendo para nuestro asunto, en aquellos media —como la publicidad y el periodismo— que recurren inevitablemente a la connotación, por más que suelan ser adscritos a la lengua estándar. ¿Es que acaso un pensamiento tan inagotablemente polisémico como «Hoy es siempre todavía», de Antonio Machado, no podría ser usado eficazmente en un anuncio televisivo de, pongamos, una compañía de seguros de defunción? (Tal vez ilustrado con imágenes de un tortuoso sendero adentrándose en el horizonte entre las penumbras del ocaso, sol agonizante incluido).19
El tesoro analítico legado por la vieja y la nueva retórica, reforzado por la estilística y la pragmática contemporáneas, demuestra que la connotación es condición de existencia de todas las formas de empalabramiento —incluidas las periodísticas, ni que decir tiene. Aplicado al estudio del sedicente lenguaje práctico o estándar, el análisis del discurso excluye que pueda existir un uso arretórico y transparente del lenguaje, idealmente neutro. De acuerdo con Di Girolamo,20 «la más banal metáfora de uso cotidiano constituye un connotador, tanto como la más compleja y trabada construcción del discurso a través de la organización de las partes, etc., en un texto científico, filosófico, político o narrativo».
Debe añadirse, por ende, que en el campo periodístico la connotación está presente por doquier. Tampoco cabe hablar, en lo que a él se refiere, de designaciones netas y unívocas, acendradamente denotativas, ni siquiera en aquellos géneros y modalidades expresivas —la noticia y sus variantes, incluidos titulares y cuerpos textuales— en los que el mito de la objetividad encarna con fuerza mayor. De entrada, porque semejante desiderata es poco menos que un imposible desde el punto de vista lingüístico, como he argüido; y además, porque la liturgia discursiva inherente a tales dicciones ha ido sedimentando y tornando imperceptibles, a fuer de repetirlos, innumerables tropos y figuras preñados de sentido.
En los modos usuales de nominación y adjetivación, en los verbos y perífrasis verbales más comunes, en las sutiles gradaciones que los adverbios sugieren —y hasta en los usos rutinarios de preposiciones y conjunciones— se agazapa la superstición de la objetividad, que vengo poniendo en tela de juicio. Ese ritual estratégico, que tanto los libros de estilo como los manuales de redacción dictan con normativo afán, es la nada inocente consagración estilística de una manera de ver —y de hacer— la realidad social que resulta lícito llamar «periodísticamente correcta».21
Hipercodificada y estereotipada, trenzada a base de clichés ideológicos y de fórmulas esclerosadas, la pseudodisciplina académica que atiende por «redacción periodística» proscribe tanto como prescribe, al menos; contra ella cumple vindicar una escritura periodística de verdadero fuste: estética, ética y epistemológicamente consciente, y por tanto cultivada a partir de la convicción de que las palabras ejercen un papel crucial en cualquier forma de conocimiento —incluido, claro está, el periodístico. Lo que equivale, en resumidas cuentas, a abogar por una escritura periodística responsable y ambiciosa, un ars bene discendi —deliberadamente retórico— que contradiga la infundada aunque extendida creencia de que el esmero expresivo es un prurito «literario» superfluo, un amaneramiento ornamental y a fin de cuentas prescindible. Porque es en el trato íntimo con las palabras, a la hora de la verdad, donde se libra la batalla decisiva por un periodismo concebido como bien público y socialmente comprometido, crítico y cívico al tiempo.22
Tercer corolario: a favor de la Comunicación Periodística
Desde sus inicios, los estudios sobre periodismo han padecido un notorio retraso con respecto a otras áreas de la investigación comunicativa, en general muy atentas a las contribuciones diversas y enjundiosas procedentes de disciplinas consolidadas como la sociología, la historiografía, la politología, la semiología y, en menor grado, hasta la antropología y la filosofía. Mientras que la incorporación de los enfoques propios de tales disciplinas ha permitido a otras áreas de la investigación en comunicación avanzar con paso brioso, el campo concreto de los estudios periodísticos exhibe desde hace décadas un andar renqueante y reumático, atribuible en buena medida al pertinaz descuido de las aportaciones más significativas provenientes de disciplinas sociales y humanísticas tales como la lingüística en sus diferentes ramas, la citada semiología, la filosofía del lenguaje, la llamada nueva retórica y, en general, el ancho y fecundo campo de los estudios literarios, amén de las ciencias sociales antes mentadas.
Al menos en Cataluña y en España, el lugar concreto que los estudios periodísticos ocupan dentro del ancho campo de los estudios sobre comunicación se ha ido definiendo de modo titubeante y problemático, tanto en lo que hace a la definición de su objeto de estudio propio como, muy principalmente, en lo relativo a su misma constitución teórica y metodológica como disciplina de vocación científica. ¿A qué se debe tal precariedad?
En primer y destacado lugar, a mi entender, a una improcedente escisión del campo estudiado —y de los enfoques teóricos y metodológicos invocados— entre saberes aplicados y saberes teóricos. Una escisión basada, nótese bien, no en razones de pertinencia y rigor —que son, al cabo, las que a una disciplina científica le corresponde invocar—, sino en la extendida creencia de que existe una distinción tajante entre los saberes aplicados apropiados para pensar y enseñar la «práctica periodística» y los saberes teóricos, de procedencia multidisciplinaria, que cultivan las mal llamadas «ciencias de la comunicación».23
Tal desatinada escisión inicial ha sido el embrión a partir del que ha nacido y medrado el actual desconcierto académico. Concebidos como un conjunto de saberes aplicados —esto es, de vocación normativa, práctica e instrumental—, los estudios periodísticos han ido siendo absorbidos por la llamada «Redacción Periodística», una disciplina pseudocientífica bifronte —su otro rostro, nacido hace un par de décadas, es la denominada «Periodística»24— que ha ido jibarizando el campo diverso y complejo del periodismo realmente existente hasta dejarlo reducido a simple repertorio acrítico de habilidades empíricas encaminadas a la producción seriada de textos.