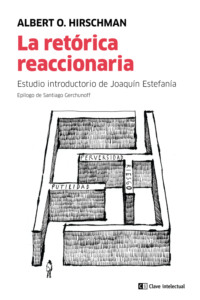Kitabı oku: «La retórica reaccionaria», sayfa 2
La revolución conservadora
A mediados de los años ochenta, cuando Ronald Reagan y Margaret Thatcher ganaron las elecciones en sus respectivos países y los principios de la revolución conservadora comenzaron a hacerse hegemónicos, AH inició la escritura, muy inquieto por los retrocesos políticos y sociales que se preveían, de La retórica reaccionaria. Entendía que existían situaciones en las que una acción social deliberada y bienintencionada había tenido efectos perversos, otros casos en los que había sido esencialmente fútil, o incluso otros donde había puesto en peligro los beneficios de un avance previo. Pero su punto de vista era que, en la mayoría de las ocasiones, los argumentos que se habían utilizado y que habían identificado y revisado esa situación eran «intelectualmente sospechosos». AH observaba que el razonamiento reaccionario estándar era muchas veces «defectuoso».
El avance imparable de la revolución conservadora llevó a AH a pensar que quizá se había sido demasiado optimista creyendo que había derechos civiles, políticos y sociales que no tenían marcha atrás. Los años ochenta fueron testigos de una avalancha ideológica reaccionaria; además, la revolución conservadora no quería solo marchas atrás coyunturales sino instalarse en el largo plazo y, si era posible, para siempre. Era el revulsivo para volver a un capitalismo de laissez faire con los menos frenos posibles. Sus ideólogos (politólogos, economistas, filósofos, sociólogos o psicólogos), que en ocasiones provenían del territorio de la izquierda ideológica y de las barricadas de Mayo del 68, entendían que el capitalismo de bienestar, dominante en el mundo occidental desde el final de la Segunda Guerra Mundial, había sido demasiado redistributivo a través de los impuestos y del sistema de protección social. Como consecuencia de ello, los conservadores pensaban que se había convertido en ineficaz y no daba respuestas a los problemas nuevos que surgían por doquier. Se había constituido en una rémora para el crecimiento sin inflación y para la acumulación de beneficios; en definitiva, en una perversión del auténtico capitalismo, el de laissez faire. El contraataque de los conservadores —bautizados inmediatamente por sus oponentes como neoliberales— se componía de dos etapas: primero, reducir la presencia del Estado en la economía, cambiando el welfare universal por la compasión hacia los más desfavorecidos y liquidando el sector empresarial público a través de privatizaciones masivas, de forma que una buena parte de los ciudadanos se convirtiesen en propietarios (de viviendas, de acciones, etcétera); esto es, sustituyendo el capitalismo de bienestar por el denominado «capitalismo popular». La segunda etapa se concentraría en recuperar los valores del liberalismo económico, haciendo retroceder los derechos adquiridos en las décadas posteriores a la Segunda Guerra Mundial. Los conservadores entendían que habían tenido que ceder en la aplicación de esos derechos a causa de la existencia de un sistema político y económico alternativo (el representado por la Unión Soviética y sus satélites) al que, en el peor de los casos, podían «mirar» los trabajadores occidentales si no se consideraban bien tratados en el sistema capitalista.
La revolución conservadora sustituyó los conceptos de solidaridad, welfare, derechos civiles o políticos por los de libertad individual, oportunidades económicas, gobierno limitado, responsabilidad personal y seguridad dentro y fuera del hogar. El pensador estadounidense Norman Birnbaum discutió en su momento el término «revolucionario» aplicado a los conservadores; sugería que el concepto de «revolución» se había devaluado profundamente en el lenguaje político. En los ochenta parecía haber revolucionarios por todas partes, incluso bajo ese disfraz tan improbable de conservador: «El hecho de que los oponentes al Estado de Bienestar se autodenominen “revolucionarios” es, tal vez, una muestra de cuán cabalmente —incluso en su versión minimalista estadounidense— se ha convertido en el modelo dominante de la política occidental moderna. Surgido de la corriente moderada o secularizada del socialismo, el Estado de Bienestar es en sí cualquier cosa menos una estructura revolucionaria, aunque en sus orígenes representase un firme rechazo a la brutalidad del mercado. ¿Por qué sus antagonistas más elocuentes, que afirman representar un orden social más natural y sublime, se autodeterminan “revolucionarios”?».
Y, sin embargo, la señora Thatcher se veía a sí misma como una revolucionaria que estaba iniciando un levantamiento contra quienes tuvieron el poder hasta finales de la década de los setenta del siglo pasado en la Administración del Estado, la educación, la cultura o la política en general (casi todos ellos, soixante-huitard). Desde su punto de vista ahí se incluían las fuerzas organizadas de los restos del movimiento obrero (los sindicalistas, con quien se confrontó hasta lograr su asfixia en la histórica huelga de los mineros británicos). Su revolución, como la de Reagan en EEUU, reconocía que su práctica política consistía en restaurar: buscaba restaurar lo que ellos creían el ethos natural socavado por el capitalismo de bienestar.
Fue en este contexto en el que AH empezó a trabajar en La retórica reaccionaria, ante la enorme fuerza ideológica de esa revolución conservadora que ponía en cuestión los derechos de ciudadanía adquiridos, que se creían de imposible marcha atrás, y que también trataba de impedir el avance de otros derechos más modernos que todavía ni siquiera habían llegado a todas las partes del mundo. En esa coyuntura se produce la feliz liaison del pensamiento más maduro de Hirschman con las ideas del sociólogo británico T. H. Marshall, muerto pocos años antes. En el año 1949 Marshall, profesor de sociología en la London School of Economics, había dado unas conferencias de homenaje al economista de su mismo apellido Alfred Marshall, en las que había desarrollado un concepto de ciudadanía que devino en una especie de faro para la sociología y la política social hasta hoy mismo. Setenta años después no se ha superado aún la definición de sociología de Marshall. Un ciudadano, escribió, no lo es si no es triplemente ciudadano: ciudadano civil, ciudadano político y ciudadano social o económico. No valen dos de tres. Editadas esas conferencias en forma de libro en 1991 (cuando AH publica La retórica…), Robert Moore, su prologuista, se acerca a las preocupaciones de este último: «La nueva derecha se arrepiente de las revoluciones francesa y americana, las dos grandes defensoras de la ciudadanía; y se arrepiente también del liberalismo, al que considera aún más peligroso que el marxismo porque, a su parecer, se trata de un disparate mucho menos evidente, que aporta además ideas tan atractivas como la libertad individual y los derechos civiles».
En su libro Ciudadanía y clase social, Marshall hace la siguiente definición de ciudadanía: «Comenzaré proponiendo una división de la ciudadanía en tres partes […]. Llamaré a cada una de estas tres partes o elementos, civil, política y social. El elemento civil se compone de los derechos necesarios para la libertad individual: libertad de prensa, de expresión, de pensamiento y religión, derecho a la propiedad y a establecer contratos válidos y el derecho a la justicia. Este último es de índole distinta a los restantes, porque se trata del derecho a defender y hacer valer al conjunto de los derechos de una persona en igualdad con los demás, mediante los debidos procedimientos legales. Esto nos enseña que las instituciones directamente relacionadas con los derechos civiles son los tribunales de justicia. Por elemento político entiendo el derecho a participar en el ejercicio del poder político como miembro de un cuerpo investido de autoridad política o como elector de sus miembros. Las instituciones correspondientes son el parlamento y las juntas de gobierno local. El elemento social abarca todo el espectro, desde el derecho a la seguridad y a un mínimo bienestar económico al de compartir plenamente la herencia social y vivir la vida de un ser civilizado conforme a los estándares predominantes en la sociedad. Las instituciones directamente relacionadas son, en este caso, el sistema educativo y los servicios sociales».
Hacer retroceder al reloj
A partir de esta conferencia–libro de Marshall, AH aborda dos siglos de retórica reaccionaria, a través de la cual se pretenden hacer retroceder los derechos civiles, políticos y sociales conquistados después de intensas luchas en las instituciones y en la calle. El concepto de «reacción» utilizado toma un significado despectivo desde los acontecimientos de Termidor en la Revolución francesa (golpe de Estado que revoca a Robespierre). La reacción «trata de hacer retroceder el reloj».
En el siglo XVIII se da la gran batalla por la ciudadanía civil, en el siglo xix se logra el derecho a elegir y ser elegido (sufragio universal), y en el siglo XX la conquista es el Estado de Bienestar y unas condiciones mínimas de salud, educación, bienestar económico, etcétera. AH se apoya en la dialéctica de la historia: todos y cada uno de los movimientos progresistas han venido seguidos, con mayor o menor éxito, de movimientos ideológicos reactivos, de sentido contrario: golpe–contragolpe, avance–retroceso. La pareja acción–reacción funciona a partir de la tercera ley del movimiento de Newton que dice que siempre que un objeto ejerce una fuerza sobre un segundo objeto, este ejerce una fuerza de igual magnitud y dirección, pero en sentido opuesto sobre el primero. Esta ley se utiliza mucho fuera de la mecánica, en las ciencias sociales, aunque es discutible que la reacción sea de igual fuerza que la acción (si es superior, la contrarrevolución triunfa; si es inferior, persistirán reformas y avances).
Pues bien, La retórica reaccionaria muestra con extraordinaria claridad el funcionamiento de una triada que actúa, las más de las veces de modo conjunto, contra los avances de la ciudadanía de Marshall, y cuyo desarrollo constituye el corazón del libro: las tesis de la perversidad, de la futilidad y del riesgo.
La tesis de la perversidad dice que una acción contra el sistema establecido producirá el efecto exactamente opuesto al objetivo proclamado o deseado por la primera; como resultado de la tentativa de empujar a la sociedad en una determinada dirección, la sociedad se moverá, ciertamente, pero en dirección opuesta. La tesis de la perversidad es la apuesta mayor —no la única— por el mantenimiento del statu quo en aquel mejor de los mundos posibles del que se burlaba Voltaire en su novela Cándido. Así, la búsqueda de la democracia provocará la tiranía, los esfuerzos por alcanzar la libertad harán que la sociedad se acerque a la esclavitud, los programas de bienestar social generarán más pobreza en lugar de disminuirla. La tesis de la perversidad tuvo una inmensa fuerza al tratar de desmontar los efectos de la Revolución francesa de 1789 (y aún los elementos positivos de la revolución americana, un poco antes): en la medida en que los significados de la «libertad, igualdad, fraternidad» llegaron a ser administrados por un comité de salud pública (y luego por Bonaparte); la idea de que algunas tentativas para alcanzar la libertad conducen por el contrario a una tiranía, se extiende. El conservador Edmund Burke lo desarrolló en sus Reflexiones sobre la Revolución francesa; enemigo acérrimo de esta, Burke pronosticó que «una oligarquía innoble, fundada en la destrucción de la corona, la iglesia, la nobleza y el pueblo terminaría con todos los sueños y visiones engañosas de la igualdad y los derechos del hombre».
La segunda tesis, la de la futilidad, explica que todo intento de cambio político o social es fallido; de una u otra manera cualquier alteración pretendida es, fue o será de una gran superficialidad, una fachada, algo cosmético y por tanto ilusorio, dado que las estructuras «profundas» de la sociedad permanecerán totalmente intactas: «plus ça change, plus cést la meme chose». Cómo no recordar al príncipe Salina de El Gatopardo, de Giuseppe Tomasi Di Lampedusa, cuando reflexiona: «Si queremos que todo siga igual, es necesario que todo cambie». O a la Alicia en el País de las Maravillas, de Lewis Carroll: «Aquí es necesario correr todo lo posible para permanecer en el mismo lugar». Con la tesis de la futilidad, en lugar de una ley del movimiento tenemos una ley del «no movimiento». Como la de la perversidad, la tesis de la futilidad fue aplicada a la Revolución francesa, en este caso por Alexis de Tocqueville: los cambios fueron puramente cosméticos y dejaron la esencia de las cosas intactas. También el sufragio universal: los defensores de lo fútil de la acción se burlaron de las ilusiones que albergaban los progresistas sobre los profundos y beneficiosos cambios que aflorarían de la extensión del derecho al voto, y argumentaron, por el contrario, que el sufragio universal apenas cambiaría las cosas. Los pensadores Gaetano Mosca o Wilfredo Parejo, que tantos tactos de codo hicieron con el fascismo, se apoyaron básicamente en la tesis de la futilidad: toda sociedad, sin que importe su organización política, siempre se divide y se dividirá entre los gobernantes y los gobernados (Mosca) o entre la elite y la no elite (Pareto); por lo tanto, es absurdo cualquier movimiento hacia la verdadera «ciudadanía política» a través del derecho al voto, ya que la dicotomía fundamental seguirá siendo entre unos y otros. Robert Michels, discípulo de Max Weber e influido por Mosca y Pareto, proclamó la «ley de hierro de la oligarquía» en su importante libro Los partidos políticos: los partidos, los sindicatos y otras organizaciones de masas son gobernadas invariablemente por oligarquías casi siempre al servicio de ellas mismas y de su autoperpetuación, lo que dificulta toda tentativa de control o participación democrática. En definitiva, según la tesis de la futilidad los intentos de cambio político o social (también es aplicable al Estado de Bienestar, cuyos beneficios no llegarían a los pobres que necesitan su protección social, y pulveriza invariablemente los intentos de redistribución de los ingresos) son vanos por ignorar una hipotética «ley» (natural) que actúa como una barrera insuperable para la ingeniería política y social. Las acciones humanas se frustran porque pretenden modificar lo inmodificable, porque ignoran la estructura básica de la sociedad.
La tercera tesis, la del riesgo, afirma que el cambio propuesto por una acción —quizá deseable por sí mismo— implica costes o consecuencias inaceptables. Toda nueva propuesta de dar «pasos hacia delante» causa siempre daños a los logros anteriores; la más vieja reforma peligraría ante la nueva. Esta tesis encontró su gran defensor en el economista liberal Friedrich Von Hayek, sobre todo en sus libros Camino de servidumbre (1944) y Los fundamentos de la libertad (1960). El primero, una de las biblias más utilizadas por el liberalismo económico, escrito durante la Segunda Guerra Mundial, ataca en primer lugar a la planificación central que utiliza el comunismo, pero avanza ya que el Estado de Bienestar, propio de la socialdemocracia y que se expandiría después de la contienda bélica, pone en peligro las libertades individuales, así como también la gobernabilidad democrática; la intervención gubernamental en el mercado destruye la libertad. La base para inferir tal aserción se desarrolla como un silogismo: primero, los ciudadanos, por lo general, se ponen de acuerdo en pocas tareas comunes; segundo, para ser democrático, el gobierno ha de ser consensual; tercero, el gobierno democrático solo es posible, por ello, cuando el Estado confina sus actividades a unas pocas actividades en que los ciudadanos pueden ponerse de acuerdo; cuarto, cuando el Estado aspira a asumir funciones adicionales importantes, se encuentra con que solo puede hacerlo por coerción, y tanto la libertad como la democracia quedan destruidas. El precio que habría que pagar por un sistema democrático es, según los partidarios de la tesis del riesgo, la restricción de la acción del Estado a aquellos campos en los que se puede alcanzar consensos. Escribe Hayek: «La libertad se ve críticamente amenazada cuando se da al gobierno el poder exclusivo de garantizar determinados servicios, un poder que, para alcanzar su propósito, debe usarse para la coerción discrecional de los individuos».
La afirmación de que el Estado de Bienestar era una amenaza a la libertad y a la democracia no era creíble ni en 1944 ni en 1960, dice AH. Durante las dos primeras décadas de la posguerra, la opinión pública de Occidente estaba convencida de que las leyes del bienestar social, introducidas en muchos países, hicieron una importante contribución no solo al crecimiento de la economía sino a la paz social y al fortalecimiento de la democracia. Su existencia era una suerte de revolución pasiva en el seno del capitalismo ante el potencial del otro sistema, el comunismo. El modelo social europeo, con su Estado de Bienestar basado en la utopía factible de protección al ciudadano desde la cuna hasta la tumba, fue aceptado y puesto en práctica tanto por los laboristas como por los conservadores, por los socialdemócratas y los democristianos. En ese periodo, denominado la «edad dorada del capitalismo», la visión dominante era que el gobierno democrático, la administración keynesiana que garantizaba la estabilidad y el crecimiento, y el Estado de Bienestar no solo eran compatibles, sino que se reforzaban los unos a los otros.
Ello varió desde finales de la década de los sesenta y primeros años setenta con el aumento de las protestas en la calle (los diferentes «Mayo del 68»), las crisis del petróleo, el desarrollo conjunto de la inflación y el estancamiento económicos (la estanflación), etcétera, que parecían dar la razón a la tesis del riesgo: el coste de una reforma es demasiado elevado como para poner en peligro los anteriores logros valiosos. Primero se dijo que el Estado de Bienestar entraba en conflicto con el crecimiento económico; más adelante, en lugar de contabilizar los servicios del Estado de Bienestar como una inversión que fortalecía al capitalismo, se denunció que esos costes, de consecuencias inflacionarias y desestabilizadoras, eran una amenaza para la gobernabilidad democrática. La inestabilidad, el malestar político de ese tiempo tenían orígenes muy diversos. Algunos analistas hablaron de «crisis de gobernabilidad de la democracia» o de «sobrecarga gubernamental».
La crisis de las democracias
AH cita de paso, sin profundizar en él, el concepto de «crisis de la democracia» desarrollado por la Comisión Trilateral en un informe encargado a los sociólogos Michel Crozier, Samuel Huntington y Joji Watanuki, en el que se definía la extensión del gasto público dedicado a protección social como «fuente de crisis»: la libertad y la democracia estarían amenazados por las nuevas intrusiones del Estado en la consecución del bienestar social. En el informe se sugería explícitamente la posibilidad de limitar la participación ciudadana en la acción política, para evitar los excesos que hicieran peligrar la extensión de la propia democracia. Las amenazas contra esta, como ha estudiado el filósofo Daniel Innerarity, se dividían entre quienes la ven desafiada por el hecho de que la gente no tiene el poder que debía tener (por la existencia de poderes fácticos como los mercados financieros) y quienes piensan que tiene demasiado poder, por exceso o por defecto, por la incompetencia de las elites o por la irracionalidad de los electores. «Ceci tuera cela» [esto matará aquello] se titula un capítulo de la célebre novela de Victor Hugo Nuestra Señora de París en la que se apoya AH para intentar desacreditar el juego de «suma cero» por el cual se cuela la tesis del riesgo: las ganancias del ganador son matemáticamente iguales que las pérdidas del perdedor.
El informe de la Comisión Trilateral es del año 1975 y se titula expresivamente «The Crisis of Democracy. Report on the Gobernability of Democraties». Los capítulos están referidos a las tres regiones geográficas que abarcan a la Comisión Trilateral (Europa occidental, EEUU y Japón) y en ellos no hay ni rastro de reflexiones sobre el resto del mundo, China, India, África, América Latina o la Europa de lo que entonces se denominaba el «telón de acero». El capítulo más vinculado a la hirschmanita tesis del riesgo es el europeo, escrito por Crozier. Es muy sugerente comparar lo escrito hace casi medio siglo con lo sucedido hasta hoy. Para el sociólogo francés, el centro de los problemas europeos era la gobernabilidad, «el confuso y persistente sentimiento de que la democracia ha llegado a ser ingobernable ha ido aumentando en Europa occidental [con] un debilitamiento del sentido de la dirección, de la capacidad dirigente y de gobernarse a sí misma que Europa occidental tiene hoy». Tan sorprendente aseveración —que Europa era ingobernable— se manifestaba en una pugna de ideologías contrarias (en un momento en que en el resto del sistema las ideologías habían muerto o estaban obsoletas) y en una indisciplina social que derivaba de la falta de control de la situación. Europa, considerada la región más vulnerable, no respetaba la disciplina social como Japón, ni en sus países se habían desarrollado formas más indirectas de control social como en EEUU.
Los cuatro síntomas de «esa enfermedad que es la ingobernabilidad» eran los siguientes:
-1) El excesivo ideologismo de los ciudadanos. La existencia de ideologías fuertes lleva a que los gobiernos nunca sean «puros» sino que estén compuestos por coaliciones que «son débiles y vulnerables, mientras que las coaliciones que pueden sustituir a las otras parecen ser tan débiles y contradictorias como aquellas». Así se forman burocracias gubernamentales que, al no estar cohesionadas por un mismo pragmatismo sino al revés, enfrentadas incluso por la defensa de diferentes modelos de sociedad (aunque unidas coyunturalmente ante un enemigo común o por una táctica electoral), son incapaces de llegar a un consenso primario.
-2) Saturación de los sistemas decisorios: «A menudo se atribuye la superioridad de la democracia a ser sociedades abiertas. Los sistemas abiertos, sin embargo, producen los mejores resultados bajo ciertas condiciones». Los países se habrían olvidado de esas condiciones, las regulaciones necesarias han desaparecido en la práctica y la democracia es «demasiado» absoluta. Este absolutismo entra en contradicción con la complejidad del sistema que se sobrecarga de participantes y exigencias. Según Crozier, «las decisiones no se toman únicamente por los altos funcionarios y políticos, sino que son producto de procesos burocráticos que tienen lugar en complejas organizaciones y sistemas». Si tales procesos son rutinarios y enojosos, y las organizaciones y sistemas son excesivamente rígidos, la comunicación será dificultosa, no habrá resultados que impidan el chantaje, y las estructuras pobremente montadas aumentarán la saturación. Se podría decir que en esta crítica está implícita una cierta añoranza al sistema decisional del mandarinato chino de nuestros días.
-3) El peso burocrático y la irresponsabilidad cívica de los ciudadanos. Aparece por todas partes un problema básico: la oposición entre el juego de tomar decisiones y poner en marcha esas decisiones. Puede existir un vacío entre la racionalidad de quienes toman las decisiones y la de quienes las hacen circular, «lo que significa que la regulación colectiva de las actividades humanas en un sistema complejo es básicamente frustrante».
-4) Una de las obsesiones de la Trilateral era convertir el mundo en una aldea sin fronteras económicas en la que las multinacionales funcionasen bajo el estricto control del mercado en un «nuevo laissez-faire». En este caso se critica a los Estados nacionales (europeos) como entidades anticuadas: «Podría imaginarse, claro está, un sistema federal europeo que pudiera basarse en canales descentralizados de decisión, tanto locales como regionales, reduciendo así un tanto la saturación existente en lo alto de la pirámide y la naturaleza burocratizada de los procesos intermedios, así como la alienación de los ciudadanos. Pero los esfuerzos de unificación han tendido a reforzar los aparatos burocráticos nacionales, como si estos tradicionales centros nerviosos de los asuntos europeos no pudieran hacer otra cosa sino recargarse más y más».
Michel Crozier atribuye tres razones que justifican esta situación: el ciudadano no acepta su «normalidad» y exige de modo permanente mejorar su situación; la ideología radical de algunos trabajadores, que impulsa continuamente a reducir las diferencias existentes y genera tensiones y enfrentamientos constantes; y los cambios extremadamente rápidos, por ejemplo los que experimentó Europa desde el final de la Segunda Guerra Mundial, que recrudecían trastornos psicológicos del tipo de la inseguridad. Todo ello conllevaba, según el sociólogo francés, que el igualitarismo y la presión ejercida por la participación ciudadana aumentasen, y el desnivel entre promesas y esperanzas creciese todavía más llevando a repetidos y frustrantes choques entre la burocracia y los diferentes sectores de la población, a actuaciones gubernamentales cada vez peores, «y a un sentimiento general de frustración política».
Por ello es por lo que del informe de la Comisión Trilateral se desprende un vector dominante respecto a todos los demás: los excesos se corregirían limitando la participación de los ciudadanos en la acción política, y ello salvaría la democracia. No parece que esta fuese la idea fuerza de AH, que desde sus primeros escritos sobre el desarrollo incidió en que las políticas públicas sin la participación de la población (políticas tecnocráticas) tendrían siempre poco apoyo público y aumentarían la sensación de frustración asociada con los ensayos frustrados.
El que AH no estuviese de acuerdo en lo anterior con Michel Crozier no equivale a que entre el sociólogo francés y el economista alemán no hubiese significativas coincidencias. En el libro Tendencias autosubversivas de este último aparece un capítulo titulado precisamente «Convergencias con Michel Croizier» que en su origen fue una conferencia homenaje de AH al francés. En él se cuenta la sintonía entre ambos: a pesar de venir de preocupaciones distantes y de campos de investigación diferentes, llegan a puntos de vista sorprendentemente similares, y «dada la habitual soledad del escritor, esta es una experiencia muy agradable». AH califica a Croizier de «hermano intelectual», entre otros aspectos por su coincidencia en el escepticismo «de la búsqueda tayloriana de “un único mejor camino”». Sin embargo, la coincidencia mayor es la modestia intelectual como valor moral: «practicamos efectivamente más modestia que nuestros precursores, y somos también, podría añadir, un poco más modestos en nuestras pretensiones científicas que muchos de nuestros contemporáneos, quienes padecen todavía demasiado a menudo lo que los economistas, por una vez bajo la influencia de Freud, han llamado “envidia de la física” —o sea, el prurito al describir el mundo social y económico por medio de un sistema sobrio y transparente de ecuaciones—».