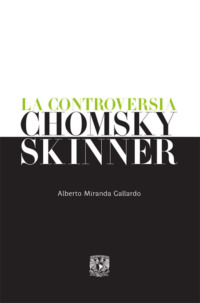Kitabı oku: «La controversia Chomsky-Skinner», sayfa 2
La pluralidad
Dado que en la conformación de lo real interviene tanto lo real como los esquemas con los cuales nos representamos el mundo, no existe una visión única de lo real. Esto no implica que no exista una tradición de investigación más progresiva que otra: si bien en la elección de una tradición no hay consenso, “los inductivistas dirán elige a la teoría con mayor grado de confirmación o elige a la teoría de más utilidad; los falsacionistas —si es que dan algún consejo— dirán elige la teoría con el grado de falsabilidad más alto… Mi propia respuesta a la pregunta sería, por supuesto, elige la teoría (o tradición de investigación) más adecuada para resolver problemas” (Laudan, 1977, pp. 147-148). Visión del mundo considerada mejor que otra en un momento de la historia y en un contexto dado; con ello evitamos el fundamentalismo de la racionalidad universal y el relativismo extremo. El primero expresa una visión idealizada de la ciencia a partir del presupuesto erróneo de que cualquier agente que se encuentre en las condiciones normales representará a la realidad de la misma manera. Así, el conocimiento es válido porque se corresponde con la “realidad”. Tal presupuesto comporta la idea de que existe una visión única y verdadera de la realidad, esto es, un fundamentalismo cientificista.
El relativismo extremo expresa un pluralismo en el que “todos los gatos son pardos”, existen tantas realidades como esquemas posibles, tesis que en un extremo niega las posibilidades de distinguir el conocimiento científico de otra forma de conocimiento.
La postura kuhniana tiene la virtud de rescatar el papel del lenguaje, el carácter social e histórico del conocimiento (contextual) y la importancia de los esquemas en la construcción del mundo, pero el problema consiste en que podemos caer en una postura ecléctica si nos negamos a defender un punto de vista, ya que si bien la pluralidad implica el reconocimiento a la diversidad, no se niega que una postura puede ser más válida que otra (Putnam, 1987). Dar un paso más implica reconocer que, aunque controvertible, una postura en competencia con otras puede ser más aceptable ante la comunidad científica en un contexto histórico, como en su momento y lugar lo fue la teoría de la gravitación de Newton. Así, en la dinámica científica se evita la idea de que existen presupuestos “prácticamente unánimes” como los paradigmas kuhnianos; tampoco la ciencia vive una revolución permanente, cuestionando constantemente sus fundamentos, como lo concibe Popper (1994). La pluralidad y la diversidad de formas con las cuales nos acercamos al mundo no son obstáculo para comprometernos y defender una visión considerada correcta por un agente o grupo. Por el contrario, el pluralismo requiere auténtico compromiso con una visión de la realidad. El eclecticismo evita asumir una postura, remite a un vacío filosófico sin compromiso intelectual.
La racionalidad contextual
Toda vez que resulta insostenible la existencia de una base empírica observacional incontrovertible y la inducción es también insostenible lógica y empíricamente, ergo la idea de una racionalidad universal, aplicable a todo tiempo y lugar, resulta también insostenible.
En la tradición historicista, posterior a Kuhn (1962), se reconoce una racionalidad acotada históricamente, limitada al contexto. Sin embargo, no es posible circunscribir la racionalidad a un paradigma o a una comunidad científica que define lo racional, a partir de criterios racionales reconocidos. Dicha postura es insostenible porque, como dice Laudan: el estado normal de la ciencia es de coexistencia de dos o más tradiciones, así como el de la crítica entre las teorías. En la perspectiva kuhniana se propone una hegemonía insostenible: “Hay muchas pruebas, sin embargo, que apuntan a que ni las revoluciones científicas son tan revolucionarias ni la ciencia normal es tan normal… el debate sobre los fundamentos conceptuales de cualquier paradigma o tradición de investigación científica es un proceso históricamente continuo” (Laudan, 1977, p. 174). Consideramos que una perspectiva más acorde con la historia de la ciencia implica reconocer que en un contexto histórico es racional una teoría que, a la luz de la crítica y la competencia, es considerada más válida por la comunidad o comunidades, a partir de los criterios prevalentes. No hay un consenso al respecto, sea porque resuelve más problemas que otra (Laudan, 1977) o porque pertenece al programa más progresivo (Lakatos, 1972) o porque muestra temple y no ha sido falsa (Popper, 1994), etc. Dice Laudan acerca del carácter progresivo de una teoría y de la racionalidad:
Podemos preguntar si el triunfo global de la tradición de investigación newtoniana sobre las tradiciones de investigación cartesiana y leibniziana en el siglo XVIII fue progresivo. Al responder a dichas preguntas hemos de atender muy cuidadosamente a los parámetros del debate y la controversia científica contemporánea, por ser precisamente allí donde el historiador puede descubrir cuáles eran los problemas empíricos y conceptuales reconocidos (Laudan, 1977, pp. 167-168).
El progreso discontinuo
La idea del progreso científico no es nueva, ni la idea del progreso lineal de la ciencia, como en la visión estándar. La idea de progreso lineal comienza a ser seriamente cuestionada por Thomas Kuhn (1962) en dos vertientes centrales: a) para explicar la direccionalidad de la ciencia; b) las causas del cambio.
La idea de inconmensurabilidad de Kuhn (1962) y Feyerabend (1962) plantea el problema del carácter acumulativo de la ciencia: “La tradición científica normal que surge de una revolución científica es no sólo inconmensurable sino también a menudo realmente incomparable con la que existía con anterioridad” (Kuhn, 1962, p. 166). Si lo señalado por Kuhn, de que los paradigmas son inconmensurables, es decir, no son progresivos, entonces es falso que el paradigma de Einstein surja como consecuencia acumulativa del de Newton: “Precisamente porque no implica la introducción de objetos o conceptos adicionales, la transición de la mecánica de Newton a la de Einstein ilustra con una claridad particular la revolución científica como un desplazamiento de la red de conceptos a través de la que ven el mundo los científicos” (Kuhn, 1962, p. 164).
Las soluciones a dicho problema pueden ser diversas, pero señalaremos las dos más polémicas: Popper (1994), sin plantearse el problema de cómo se relacionan dos teorías en secuencia, sostiene la tesis de que cuando existen dos teorías sucesivas, una contiene a la teoría anterior, estructurada en una nueva forma, en un marco distinto. La solución de Kuhn consiste en que el nuevo paradigma es una nueva forma de estructurar el mundo y no necesariamente contiene al paradigma que le precede. En este último se reconoce un problema de comunicación entre los paradigmas sucesivos, lo que no impide su comprensión, pero sí la traducción (Pérez, 1999).
A Reichenbach (1938) le debemos haber hecho la distinción entre contexto de descubrimiento y contexto de justificación: en el último privan los elementos lógicos y empíricos del conocimiento, los cuales fueron privilegiados por la noción clásica de la ciencia. En el contexto de descubrimiento, al contrario, son los elementos sociológicos y psicológicos los que predominan y actúan en el descubrimiento científico. Es decir, los elementos sociopsicológicos son ajenos a las reglas algorítmicas, las cuales privilegió la tradición positivista en la explicación del conocimiento. Durante el desarrollo de la filosofía de la ciencia posempirista, se demostraría que no hay distinción tajante entre el contexto de descubrimiento y el de justificación (Kuhn, 1962).
A Hanson (1958) y Koyré (1957), entre otros, debemos la idea de que en el desarrollo de la historia de la ciencia actúan tanto elementos internos como externos. Kuhn se inspiró en éstos y en la noción de Duhem (1954): “La carga teórica de la información”, lo que le permitió afirmar: “Durante las revoluciones, los científicos ven cosas nuevas y diferentes al mirar con instrumentos conocidos en lugares en los que ya habían buscado antes. Es algo así como si la comunidad profesional fuera transportada repentinamente a otro planeta, donde los objetos familiares se ven bajo una luz diferente y, además, se unen a otros objetos desconocidos” (Kuhn, 1962, p. 176). En el mismo sentido se expresa Feyerabend: “El significado de las oraciones de observación está determinado por las teorías con las que están relacionadas” (Feyerabend, 1983, p. 308). En esa misma línea de reflexión, Hesse dice: “Los hechos teóricos no se sostienen por sí mismos, sino que están ligados entre sí dentro de una red de leyes” (Hesse, 1974, p. 406).
En síntesis: 1. Los hechos no son ajenos a la teoría. 2. La construcción de los marcos interpretativos de los hechos no está determinada por los hechos mismos ni es ajena a las tradiciones, paradigmas, etc. 3. Los marcos interpretativos no se construyen en forma acumulativa ni lineal.
Para ejemplificar conviene referir el papel de los marcos interpretativos: la teoría, conjetura, de Darwin antecedió a la acumulación de datos de su viaje en el Beagle; su conjunto de supuestos “procedía de actividades prácticas y del área más amplia del debate filosófico, teológico y social que proporcionaba el marco dentro del cual se dio un significado científico a las observaciones” (Mulkay, 1985, p. 360). Se identifican los factores que influyeron en la construcción teórica de sus observaciones: 1. Los hechos de la historia natural y la anatomía comparada se podían explicar mejor mediante el desarrollo evolutivo. 2. El cambio de especies a través del tiempo. 3. Las estructuras biológicas y el ambiente se adaptaban funcionalmente. 4. La selección artificial de animales y plantas domésticas fue el modelo para interpretar la selección natural. La teoría social de Malthus jugó un papel muy importante, la cual en síntesis señala lo siguiente: el crecimiento de la población siempre sobrepasará al crecimiento de alimentos. Darwin y Wallace tomaron estas ideas y las aplicaron a la selección de organismos biológicos en escenarios naturales; sólo los más aptos sobrevivirán (Gould, 2007).
En general, la ciencia ha progresado a lo largo de su historia, aunque el progreso no es lineal ni acumulativo, y en cada momento de la historia de la ciencia se define el progreso de acuerdo con los parámetros construidos por las comunidades que lo evalúan bajo tensiones entre los subgrupos3 y los paradigmas y teorías en competencia. Así, tanto los factores internos como externos son determinantes del cambio científico.
Recapitulando: en este apartado hemos sostenido que existe una mediación teórico-conceptual, sean paradigmas, tradiciones de investigación, ethos, programas de investigación, etc., entre el agente y el mundo. No se puede observar el mundo en forma directa y sin sesgo, al margen de nociones acerca del mismo, lo que cuenta con el aval de las ciencias cognoscitivas (Fetzer, 1991); esto no es un obstáculo para la objetividad ni para la racionalidad científica.
Lo que es válido científicamente es válido en un contexto determinado y en el concierto de las tradiciones y teorías en competencia.
La dinámica del cambio científico. Aun en el concepto de ciencia normal de Kuhn (1962), las polémicas siempre existen a través del ejercicio de la crítica; no hay presupuestos que una vez establecidos alcancen consenso definitivo ni desaparecen las teorías derrotadas. Para una teoría de la competencia científica, tan pronto nace un paradigma o teoría, nacen los críticos que señalarán sus limitaciones. Así, la competencia científica se convierte en el motor de la ciencia, las controversias son cruciales para el progreso científico, las cuales, por cierto, resultan más visibles en periodos de crisis, pero no dejan de existir e incidir en cada periodo de la historia de la ciencia.
La competencia en la dinámica del cambio científico
El modelo del cambio científico considera que la competencia tiene un papel central en el desarrollo de la ciencia; presente en Sócrates (Platón, Diálogos, 2000), entendido como dialéctica, es una dinámica en la cual uno de los participantes trata de llevar al otro a un plano crítico, revelando sus inconsistencias, de tal forma que aquél se mueva de una verdad parcial a una total; en dicho proceso son centrales la crítica y las discrepancias. John Stuart Mill, en su obra clásica On Liberty (1991), otorga un papel relevante a la libertad para el desempeño de la crítica, crucial para la innovación del conocimiento. Popper (1994), en esa línea de reflexión, destaca el desempeño de la crítica y el choque cultural para el desarrollo del científico. En Kuhn (1962), la crítica y la competencia científica se retraen, reduciéndose a periodos de ciencia extraordinaria; en los periodos de ciencia normal, las polémicas se reducen al plano de las diferencias entre ortodoxos y heterodoxos, de discrepancias teóricas en las comunidades científicas y a la elección teórica. Resurge el papel de la competencia teórica con Lakatos, quien destaca la competencia entre programas de investigación; Feyerabend resalta el juego libre de la competencia en la proliferación teórica; Laudan (1977) coincide con la visión popperiana (1972) de la crítica, al reconocer la competencia y su importancia para la elección de teorías en un contexto de pluralidad paradigmática. Dice Popper de la crítica y competencia: “Los científicos intentan eliminar sus teorías falsas, intentan dejarlas morir en un rincón. El creyente —hombre o animal— perece junto con sus creencias” (Popper, 1972, p. 120). Hasta la llegada de los estudios de controversia científica se redefine la competencia y su papel central en la dinámica del cambio científico. Veamos con más detenimiento.
ANTECEDENTES. LA DIALÉCTICA, LA CRÍTICA Y EL CAMBIO
En este apartado se explica la relación entre la dialéctica y la crítica, ya que desde los jonios esta última ha sido para la primera un instrumento del cambio. Noción en la que se inspira Rescher para explicar cómo la innovación filosófica conceptual es la consecuencia de la lucha de los sistemas, donde la criticidad juega un papel primordial.
La dialéctica
Heráclito afirmaba que todo está en constante cambio, como un río que fluye, producto del enfrentamiento de los contrarios. Veamos lo que dice al respecto: “El Dios es día y noche buena consejera, invierno y verano, guerra y paz, saciedad y hambre; cambia de forma como el fuego que, al mezclarse con los aromas, del deleite de cada aroma recibe un nuevo nombre” (Heráclito, 2002, pp. 244-245). No obstante, en Heráclito la unidad de los contrarios sólo es apariencia, ya que las fuerzas en tensión desequilibra y equilibra; para ilustrar tal idea dice: “Lo distendido vuelve a equilibrio; de equilibrio en tensión se hace bellísimo coajuste, que todas las cosas se engendran de discordia” (Heráclito, 2002, p. 240). Platón, siguiendo la tradición heracliteana, desarrolla en sus diálogos un proceso parecido para explicar el cambio, aunque no como proceso de la naturaleza, como en Heráclito, sino del diálogo, donde un interlocutor como Sócrates señala a otro sus inconsistencias lógicas conceptuales, a fin de encontrar una solución, con lo cual se produce un progreso conceptual. El método de Platón es ascendente porque va hacia las ideas últimas; es positivo porque partiendo de ciertas ideas asciende de contenido en contenido. Veamos cómo lo expresa Platón: “El método dialéctico es el único que, dejando a un lado la hipótesis, se remonta hasta el principio para establecerlo firmemente, extrae poco a poco el ojo del alma del cieno en que estaba sumido, y lo eleva hacia lo alto con el auxilio y por el misterio de las artes de que hemos hablado” (Platón, La República, 1998, p. 348).
El papel crítico de la polémica, la dialéctica como forma de diálogo crítico, se expresa en Platón. No obstante, es Aristóteles quien expresamente entiende la dialéctica como crítica, como el arte universal cuyo fin es descubrir lo oculto, la falsedad de las apariencias, poner en crisis la cotidianidad de la vida. En tanto quien inicia un diálogo filosófico lo hace con una tesis, la tarea del dialéctico es juzgar dicha afirmación con la finalidad de producir en el increpado una crisis intelectual, dirigiéndonos a un terreno oculto, más completo, la diálegein. Dice Aristóteles al respecto:
Y la misma dialéctica es también crítica pues tampoco la crítica es del mismo tipo que la geometría, sino algo que puede uno dominar sin saber nada. Cabe, en efecto, que aun el que no conoce el tema comprenda la crítica de otro que no lo conoce, si éste concede, no de lo que sabe ni de lo propio del tema, sino de todas aquellas consecuencias, tales que nada impide que el que las conozca no conozca su técnica, y el que no las conozca la ignore también necesariamente (Aristóteles, clásico, 1998, pp. 337, 338).
Hegel, ya en la época moderna, siguió la tradición dialéctica de los griegos y expresó particular interés en la dialéctica platónica. Consideró que tres elementos constituyen la esencia de la dialéctica. El primero, pensar es pensar algo en sí mismo; segundo, el pensamiento es un conjunto de determinaciones contradictorias; tercero, el pensamiento es la unidad de determinaciones contradictorias, en tanto son superadas en una unidad. Postura de Hegel que bien podría llevarse al plano de la filosofía de la ciencia, tal como lo pretende Feyerabend:
Un tercer principio de la cosmología de Hegel es que el resultado de la negación “no es mera nada, es un contenido especial, porque… es la negación de una cosa determinada y bien definida”. Conceptualmente hablando, llegamos “a un nuevo concepto, que es más elevado, más rico, que el que le precedió así como a su negación, siendo la unidad de su concepto original y de su oposición”. Ésta es un excelente descripción, por ejemplo, de la transición de la concepción newtoniana del espacio a la de Einstein, a condición de que continuamos usando el concepto newtoniano inalterado (Feyerabend, 1970, p. 36).
En resumen, debemos a Heráclito la intuición de la dialéctica como noción del cambio, a Platón la concepción del diálogo crítico como forma de la innovación conceptual, a Aristóteles la noción de la dialéctica como crítica y a Hegel la dialéctica como noción del cambio, en su versión contemporánea.
La libertad como precondición de la crítica
En John Stuart Mill (1991) encontramos los antecedentes de los presupuestos teóricos del papel de las polémicas en el desarrollo de la ciencia. Él hace dos contribuciones centrales a la ciencia: en la primera formula el papel de la inducción en el conocimiento científico, ya que se impugna no considerar el papel de las hipótesis implícitas en la inducción. La segunda contribución de ese método es de particular importancia para entender el papel de las polémicas en el progreso científico y los antecedentes para la formulación de las bases teóricas de las competencias en el desarrollo de la ciencia; veamos:
1. Destaca la importancia de la libertad contra el dogma en el desarrollo del conocimiento científico.
2. Señala la importancia de la crítica para incorporar los puntos de vista de nuestros adversarios, como la otra cara de la verdad, en tanto ésta es la suma de verdades parciales.
3. Considera la importancia de la pluralidad de ideas como necesidad porque facilita el intercambio de ideas requerido para alcanzar la verdad.
4. Resalta el papel de la discusión racional y de la crítica en el progreso individual y social.
Para Mill la libertad es la base de todo progreso humano. Se le compara con Bentham por su animadversión al dogmatismo, al trascendentalismo y al oscurantismo, y a todo lo que evite el arribo a la razón, al análisis y la ciencia empírica. Concebía la necesidad de verdades parciales, a partir de las cuales arribamos a verdades totales, incluida en particular la verdad de nuestro crítico. Pensaba que sin la total libertad de discusión, la verdad no puede surgir.
Presupone el carácter falible del ser humano, de ahí la necesidad de estar abierto a toda crítica y discusión racional que le permita, con las verdades aproximadas de los otros, arribar a un estadio mayor del conocimiento. Reconoce que la pluralidad de ideas ha sido el puntal del avance europeo, ya que de los desacuerdos y diferencias nace la necesidad de ser tolerantes con nuestro opositor. Considera que es más fácil que la verdad aflore en la competencia entre puntos de vista, que en un contexto cerrado y al margen de la discusión racional y de la crítica. Dice:
Que los hombres no son infalibles; que sus verdades, en la mayor parte, no son más que verdades a medias; que la unanimidad de opinión no es deseable, a menos que resulte de la más completa y libre comparación de opiniones opuestas y que la diversidad no es un mal sino un bien, hasta que la humanidad sea mucho más capaz de lo que es al presente de reconocer todos los aspectos de la verdad, son principios aplicables a la manera de obrar de los hombres (Mill, 1991, p. 127).
J. S. Mill (1991) postula que las polémicas son posibles sólo en un régimen de libertad absoluta, pero desconocía el papel del contexto en el cual operan las comunidades epistémicas, a partir del cual se valora lo que es racional, progresivo y válido científicamente. Entiende, ingenuamente, que en la crítica y en las polémicas libres de prejuicios y dogmas surge la nitidez de los “hechos”, y a partir de ellos opera la inducción, de lo particular a lo general, y así se formulan las leyes y las teorías.