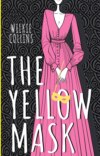Kitabı oku: «Cuentos de Asia, Europa & América», sayfa 13
Voces
fernando ampuero
perú
Recordé con exactitud que ella era la mujer de la que Juan Ramón me estaba hablando porque desde un principio había reparado en ciertos detalles: el traje sastre, las anticuadas gafas de carey, el moño cuidadosamente peinado.
—Tú tienes que haberla visto, Fernando. Fue hace una semana, el martes pasado.
—Sí, claro —repuse con total seguridad—. A eso de las siete, se estaba haciendo de noche. Por lo menos estuve viéndola unos diez minutos —y no me costó nada rememorarla, como si la tuviera de nuevo enfrente de mí.
Era una mujer bajita, pálida y, mirándola bien, bastante delicada, aunque ella parecía empeñarse en reflejar todo lo contrario. Lucía una expresión severa, casi hombruna. ¿Qué edad tendría? Yo le calculé treinta y uno, a lo sumo treinta y dos, pero luego Juan Ramón me dijo que veintisiete clavados. Era ella, no cabía duda, y además estaba con el chico, un niño de unos ocho años. Ella, el niño, yo, y tres individuos más, a quienes desconocía, aguardábamos entonces en la salita de espera del consultorio de Juan Ramón, un sitio fresco, bien ventilado, con vistosas macetas y sillones confortables en el piso 12 de un moderno edificio de Miraflores.
Juan Ramón es otorrino, pero antes que nada es un viejo amigo. Esta amistad me permitió fingir una dolencia grave y saltarme el turno. Me recibió en seguida. Luego, unos veinte minutos después, atendería a la mujer del traje sastre.
—Alguna gente tiene memoria para las imágenes —reflexioné—. Otra, para las situaciones. A mí los recuerdos se me vienen con todo: imágenes, situaciones, incluso sonidos, como en las películas. Y respecto a este asunto, lo que de hecho tengo más presente es la relación de la madre con el chico... Ella tenía una actitud vigilante, pues el niño de cuando en cuando perdía la paciencia. ¡El pobre estaba con una cara de aburrimiento! —y eso también lo tengo frente a mis ojos. Lo estoy viendo.
El niño corretea de un lado a otro de la salita, lo cual suscita llamadas de atención de parte de ella, o bien permanece quieto, silencioso, absorto, con las manos pegadas al vidrio de una ventana contemplando la noche salpicada de lucecitas titilantes.
—Pero lo curioso, Fernando, es que ese mismo día yo te estuve hablando sobre casos extraños que se nos presentan a los otorrinos, ¿recuerdas?
Cómo no lo iba a recordar. Yo había ido a consultarlo ese día para hacerme ver los oídos, y en algún momento temí que lo mío también pudiera clasificarse de extraño.
Juan Ramón fue directo al grano tan pronto me recibió.
—¿Qué tienes, Fernando?
—Nada grave, espero —dije con la inquietud propia de todo inerme mortal que acude al médico—. Pero digamos que cuando en la casa el televisor está encendido, el mundo puede venirse abajo y yo ni cuenta me doy.
Abrigaba la esperanza de que todo se redujera a un taco de cerumen, como me había vaticinado un compañero del diario.
—¿Estás sordo o sordito? —preguntó sonriendo.
—Una pizca más que sordito.
—Bueno, hermano, deja que te examine —y con una linternilla y un monitor de videotoscopía comenzó a revisarme.
Medio minuto después, concluyó:
—Lo que tienes es oído de nadador, Fernando. Pero tranquilo, tranquilo, no te preocupes. Se trata de algo bastante común. Si su diagnóstico requería de una semejanza, yo habría preferido, por cuestión de formas, que me dijera algo más acorde con lo que sentía.
—Mejor cambia de metáfora —repliqué entonces—. Yo me siento más con oído de picapedrero, o de obrero de fundición, o de como se llame el trabajo de esos pobres tipos con orejeras de los aeropuertos que van delante de los aviones aturdidos por el fragor de las turbinas.
—¿Qué quieres decir?
—Pienso que, más que no oír, ocurre que confundo ruidos. Por ejemplo, suena una bocina en la calle y yo le respondo a mi mujer, que se encuentra en otra habitación: «Ya voy, mi amor, espérame un segundo». Es un poco ridículo, lo sé. Patricia se me acerca a cada rato a preguntarme: «¿Con quién estás hablando?».
Juan Ramón se echó a reír:
—Asegúrale que solamente estás un poco sordo, no loco —dijo. Y de pronto, volviendo a su tono profesional, añadió—: Y en cuanto a lo que dices, respecto a la metáfora, estás en un error. Yo no he recurrido a una metáfora. Sencillamente he descrito el estado de tu oído, que es el mismo de muchas personas aficionadas a los deportes marinos o a las piscinas, como es tu caso. Gente que está expuesta a que le penetre agua por el oído, lo cual motiva que el cartílago crezca en tamaño y se desempeñe como una suerte de muro de defensa, impidiendo el paso del agua al conducto auditivo. Es una defensa natural. Ahora bien, la consecuencia negativa de esto es que acabas oyendo menos.
Y fue entonces que, tal como dijera Juan Ramón, nuestra charla derivó a las raras anomalías de otros pacientes.
—Aunque en ese trance de confundir ruidos tomándolos por voces, algunas personas van más allá. Hay gente que puede oír parlamentos completos.
—¿Cuántas frases?
—Dos o tres frases seguidas.
—¡Qué extraordinario! —exclamé—. Eso ha debido ser lo que le sucedía a Ginsberg.
—¿A Ginsberg? ¿Quién es Ginsberg?
—Un poeta... un poeta que tuve la ocasión de entrevistar en Nueva York. El me dijo que no era el autor de sus poemas. Dijo que apenas se consideraba a sí mismo un simple secretario, en vista de que solamente oía voces, unas voces que le dictaban versos, y que todo su trabajo consistía en copiarlos en un cuaderno. Yo interpreté aquello, naturalmente, como una lírica exaltación del hecho artístico, de la creación literaria. Pero tal vez me equivoco, ¿no?
—No lo sé —sonrió Juan Ramón—. Para darte una respuesta tendría que examinar los oídos de ese tal Ginsberg —me abstuve de informarle que eso ya no era posible, pues el poeta acababa de morir unos días atrás; pero seguí escuchándolo con creciente atención—. Pero, eso sí, da por sentado que él, Ginsberg, no ha sido más que uno de tantos escritores en esa circunstancia... ¿Qué crees que les pasaba a los desconocidos autores de la Biblia? Ellos también oían voces. Para ser más exactos, oían voces todo el tiempo, casi como si estuvieran escuchando la radio. En los relatos del Antiguo Testamento, incontables veces resuena la poderosa voz de Jehová hablándoles a los judíos desde el firmamento, sin contar la infinidad de ángeles y arcángeles con recomendaciones celestes que se les aparecen cada dos páginas —y de pronto, entusiasmado, Juan Ramón se adentró en el terreno patológico—. ¡Uy, Fernando, sobre este tema podríamos hablar horas! ¡No tienes idea! Un colega mío, que vive en Filadelfia y da charlas en universidades norteamericanas, conoce los casos más variados. Él ha conocido a gente que oye voces en determinadas horas del día, horas muy específicas; me habló cierta vez de alguien que las oía de nueve a diez de la mañana y el resto del día vivía normalmente.
—¡Pero qué son esas patas! ¿Dementes con horario?
—Bueno, sí, es un tipo de esquizofrenia. Aunque no todos los que sufren de esto lo saben, y por eso mismo caen en los consultorios de los otorrinos. Piensan que su mal se debe a una causa física.
—¿Y qué hacen los otorrinos en tales casos?
—Teatro.
—¿Qué?
—Teatro, un poco de teatro —reiteró Juan Ramón—. Mira, hermano, buena parte del modus operandi en varias profesiones depende del dominio de escena. Hay que observar al paciente con serenidad, asentir con la cabeza en tren comprensivo, sonreír a fin de infundir ánimos o sacar a relucir un par de términos especializados, lo suficientemente rebuscados y ambiguos como para no decir nada, pero dando la sensación de que se está arribando a un punto esencial. Con este teatro, en suma, el médico puede ganar tiempo y hallar una salida.
Sin embargo, para ir de una buena vez a lo que aquí nos interesa, una cosa es decir lo que se suele hacer, y otra, muy distinta, demostrarlo en los hechos.
La teoría histriónica de Juan Ramón tendría la excepcional ocasión de confrontarse de inmediato con la práctica, y la verdad es que, al levantarse el telón, mi amigo trastabilló. Perdió aplomo, control emocional. Ciertamente fueron apenas unos segundos, pero eso bastó para echar por tierra su teoría. La siguiente consulta, que correspondió a la mujer del sastre y el niño, lo puso en evidencia.
—Fue una consulta singular desde el primer momento —Juan Ramón hablaba ahora en la terraza de su casa de playa, donde me había invitado a tomar una copa. Ya había pasado una semana, en la que no nos habíamos visto, y, si bien la turbadora impresión ante la experiencia que le tocó vivir estaba superada, algo anidaba en su alma, como un remanente, como la secuela de una oscura frustración—. Para empezar, el niño, que era obviamente a quien tenía que revisar (de lo contrario ella habría venido sola), no respondió a ninguno de mis cordiales gestos de bienvenida, mostrándose esquivo, como si desconfiara de las sonrisas. No debí sorprenderme ante ello. A los niños no les gustan los médicos, y a ese respecto son muy transparentes en sus sentimientos. Pero sospeché algo raro, sin llegar a determinar qué era. Luego, tropecé con la preocupación de la madre, una preocupación lógica, especialmente cuando se tiene un hijo enfermo. Pero aquello, también, me daría mala espina. Más que una preocupación, ella se sentía más bien incómoda ante la actitud de su hijo...
Juan Ramón decidió reconstruir la escena de esa consulta justamente como en un montaje teatral. O así, al menos, yo lo imaginé: la mujer y el niño, formalitos, sentados frente a su fino escritorio de caoba; él, en impecable bata blanca, haciendo anotaciones en una ficha nueva.
—No sé qué hacer con mi hijo, doctor —dijo ella—. Pero tengo la esperanza de que usted me ayudará a solucionar su problema.
—¿Problema de garganta o de oído?
— De oído.
—¿Qué es lo que le pasa?
—No oye bien, doctor. O, mejor dicho, puede oír unas cosas y otras no las oye... Al principio, por supuesto, pensé que se conducía así por pura malcriadez. Pero ahora, no sé cómo decirlo... me parece que hay cosas que él realmente no alcanza a oír.
El niño, callado y con las manitos entrelazadas, miraba de reojo a su madre.
Juan Ramón iba a proseguir con su rutinario interrogatorio preliminar, pero se detuvo en seco. E impulsivamente se incorporó de su asiento y se aproximó al niño, a fin de cuchichearle algo al oído. Luego, le preguntó:
—¿Has escuchado lo que te dije?
—Sí —murmuró el niño.
—¿Qué te dije?
—Me ha dicho: «Los enanitos tienen patas rojas».
Juan Ramón le guiñó un ojo:
—Es correcto —dijo, y volviéndose un segundo hacia la madre, acotó—: No es un problema de baja audición.
El niño le parecía normal en sus reacciones al diálogo que los tres sostenían, pero a ratos lo percibía hostil y hasta atemorizado. Como si ellos lo quisieran molestar, como si no le gustara el mundo de los adultos. Sea como fuere, sabía muy bien que el único camino para formarse una opinión demandaba otras pruebas: examinarlo con el videotoscopio o hacerle una audiometría. Aquello le tomaría cierto tiempo. Se dirigió sin dilación hacia un recodo del consultorio, dispuesto a alistar su instrumental. Y mientras tanto, prosiguió distraídamente su interrogatorio, desgranando preguntas, acopiando toda suerte de datos sobre su joven paciente.
La mujer, muy aplicada, daba las respuestas. El niño no sufría enfermedades crónicas, nunca había padecido de otitis, no oía música en walkman, no utilizaba Q-tips en su aseo personal, no registraba antecedentes familiares de sordera. Juan Ramón, a cada respuesta, iba descartando posibles causales. Hasta que, en una de ésas, la mujer soltó algo que no venía al caso. Afirmó que el padre del niño, del cual estaba divorciada y al que no veía hace dos años, tenía pie plano, y que esa desagradable malformación la había heredado su hijo.
Juan Ramón paró la oreja, como si ese comentario estuviera repleto de secretos, y advirtió que el niño se miraba los pies. Luego, concentrándose otra vez, o simulando que se concentraba en la conexión del cable de su linternilla, sufrió un leve acceso de tos.
—Hay una pregunta que no le he hecho —dijo entonces, lentamente—. ¿Puede decirme qué es lo que su hijo oye y qué es lo que no oye?
La mujer levantó la barbilla para responder:
—Lo que oye no tiene importancia, doctor. Escucha perfectamente la televisión, los ruidos de la calle, y a usted o a mí cuando le hablamos. Me inquieta más bien lo que no oye. Nunca obedece lo que le dice mi madre, ni tampoco lo que le dice mi padre —y dirigiéndose al niño—: ¿Es cierto lo que digo o no?
—Sí —dijo el niño, enfurruñado.
—¿Y por qué no lo haces? —insistió la mujer.
—Porque no los oigo —dijo el niño.
—Ya ve, doctor. Dice que no los oye.
Juan Ramón se vio obligado a intervenir:
—¿Por qué no oyes a tus abuelos? —indagó—. ¿Acaso hablan muy bajito?
—No lo sé —dijo el niño.
—¿No te llevas bien con ellos?
—No lo sé — repitió—. No los oigo.
La mujer meneó enérgicamente la cabeza, como dando a entender que todo lo que le ocurría a su hijo la estaba poniendo muy nerviosa.
Procurando calmarla, Juan Ramón se volvió esta vez hacia ella:
—¿Y usted vive hace mucho con sus padres? —preguntó.
—Sí, desde que me divorcié —dijo ella—. Una vez que me divorcié, regresé a la casa de mis padres. Eso habrá sido tres meses antes del accidente.
—¿De qué accidente?
—Del accidente de mis padres —la mujer hablaba ahora más tranquila. Su hijo, que ya no se miraba los pies, había puesto una de sus manitos sobre el regazo materno—. Mis padres fallecieron en ese accidente horrible, el del avión que cayó al mar, hace un año.
Juan Ramón la observó en silencio, presa de un ligero temblor, como si una ventana se hubiera abierto de pronto dejando entrar un viento helado.
—Pero yo hablo con ellos todos los días, doctor —prosiguió ella—. A la hora del desayuno, antes de salir a trabajar, y también en las noches, antes de irnos a dormir. En casa todos vemos juntos la televisión, y charlamos animadamente largo rato. Mis padres son muy conversadores. ¡Pero este chico ni caso les hace!
A la sombra de dos gatos por uno
carmen boullosa
méxico
De noviembre del 70 a julio del 71 me tocó en turno mi temporada en el infierno. Me pareció tan larga que creí que así sería el resto de la vida. Tenía 13 años, me había vuelto mujer apenas (no sé por qué entonces las niñas tardábamos más en crecer), eran mis primeros pasos enfundada en un cuerpo medio de adulto, llegué a dar por hecho que esto era lo que me compraba el boleto.
Nada hacía sentido. Y cuando digo nada, quiero decir nada. Por ejemplo: los vecinos tenían un gato que yo a menudo veía desde la ventana de mi recámara, relamiéndose al pie de la puerta de vidrio de su jardín, tomando el sol. Era blanco y negro, de ahí su nombre, Vaca. Vaca tenía su temperamento, en la cuadra decíamos que era su gato guardián porque atacaba a la menor provocación por igual a perros, niños, señoras, barrenderos o gatos. A partir de ese noviembre, veía a Vaca donde siempre y, a poca distancia de él, adentro de la puerta de vidrio, a otro gato idéntico, tendido sobre la alfombra tomando la siesta. Cuando pude, pregunté a la vecina —que tenía mi edad— «oye, ¿ese otro es hijo de Vaca?, porque es igualito». Me contestó «cómo crees, no tenemos otro gato, con Vaca no puede uno, ya lo conoces», y me vio como si estuviera loca. Desde la ventana, yo veía a los dos gatos (o a los dos Vacas) en espejo, uno era el gato durmiente y el otro el minino relamiente. Sin duda el que yo viera un doble gato no era un asunto que tuviera que ver con Vaca o con los vecinos, sino conmigo. Así iba la cosa, para mí cualquier gato tenía ocho patas.
Navidad no fue lo peor, sino parte del síndrome de los dos gatos por uno. Desde entonces le tengo tirria a la nochebuena y a la dichosa navidad, aunque ya que lo estoy diciendo me la quito de encima, voy a festejar la siguiente con árbol, esferas, foquitos, a su pie cajas envueltas con papeles de colores brillantes, pavo y bacalao, cantaré villancicos, y hasta voy a poner nacimiento. Todo yo solita, para celebrar mi vida de solterona como Dios manda. No voy a invitar a nadie, no vaya a ser que arruinen la fiesta.
Llegó el momento de la cena navideña, 24 de diciembre de 1970. Teníamos que sentarnos todos alrededor de la mesa de mi mamá, redonda, pesada, la había elegido sabiendo que cabríamos los ocho holgados, diez cómodamente y catorce apretaditos. Era una mesa para conversar, pasar un buen rato, comer con placer y tratar de ser felices. Había sido el mejor lugar de la casa. Hoy de nueva cuenta éramos ocho a la mesa, los seis hijos de mi mamá (infelices), y dos (felices), el par de pichoncitos enamorados formado por mi papá y su nueva esposa, una jovencita de dieciocho, casi la edad de mi hermana mayor, le llevaría cuando mucho doce meses.
Mi mamá estaba en su tumba en el Panteón Francés, o en el cielo, según quien contara la historia. En mi versión, ni uno ni otro: mamá estaba en la casa deambulando de aquí para allá, no salía ni al jardín. En la noche, cuando todos dormían, encarnaba vestida en pijama y bata de franela, era otra vez de tres dimensiones. Sus pasos sonaban en el corredor. Nos visitaba de cuarto en cuarto, de cama en cama, a los seis hijos. Nos quería decir palabras de cariño, pero no le salían de la garganta, hablaba como si se ahogara, hacía ruidillos, crujía. Estaba muy triste. Era terrible estar muerta, lejos de nosotros, y encima lo que había hecho mi papá, tan pronto —al año y un día de su entierro, porque de que la sepultaron no cabe duda, haya o no vida eterna. A mamá no le importaba que se hubiera casado, de hecho, ella misma se lo había pedido desde su lecho de muerte (eso sí tuvo, la pobre, un lecho de muerte), ¿pero por qué con esa muchachita así, de mala entraña, sin gracia, pobre como una chinche, ignorante, que no sabía ni los modales más elementales, y que no tenía ningún interés en ninguno de los hijos de «su» Manuel? Porque mamá seguía creyendo que Manuel, nuestro papá, era suyo. Se equivocaba. Ahora era un poseso, estaba como un loco, se había convertido en quién sabe qué; ya no era de nadie. Lo azotaban continuos ataques de ira; hablaba distinto; ya no leía, ya no jugaba ajedrez; se inscribió a un club deportivo y tomaba clases de tenis. Todos sus hábitos habían cambiado de golpe.
Pero ya me estoy desviando de la navidad del 70. Los ocho sentados a la amarga mesa. Perdón por lo de amarga, sé que es cursi, pero es la pura verdad. Tres días atrás, la madrastra había dado un palo maestro. Corrió a Luz, la cocinera, que también hacía de nana de los dos más pequeños, y a Felipa, la mucama. Tenían trabajando con nosotros ocho años, habían visto nacer a tres de mis hermanos, nos daban lo poco de afecto materno que restaba adentro de esas paredes, y esto a los seis, aunque en vida mamá las había tenido a raya, dejando claro que eran empleadas; las respetaba, les tenía ley (era recíproco), pero no eran de la familia. La madrastra había comenzado por acorralarlas, hostigándolas con tonterías, y digo tonterías porque la astucia no era lo suyo, aunque en su honor hay que decir que tenía el tino destructor de los tontos. Después, para ganar territorio, despidió a la lavandera (eso no sorprendió, la tercera en servicio era por natural mudable, porque Luz y Felipa hacían un bloque impenetrable, sus pleitos y complicidades sólo eran para ellas) y la reemplazó por una más boba que ella, más fea que ella, más joven que ella y de origen más humilde que ella (ni Luz ni Felipa cumplían con todos estos requisitos). La tipa se llamaba Laura, era gorda, la apodamos «el tanque de guerra» por su cinturita, por su actitud, y por el color que se traía, parecía más verde que otra cosa. Después, ya con Laura entrenada, corrió a Luz y Felipa de golpe, justo antes de navidad para echarles chile que arda. La boba Laura trajo de inmediato a la novia de su hermano, de ésa no me acuerdo el nombre. Otra casi como Laura, pero menos fea y todavía menos avispada, que seguía a la madrastra como un perro.
Hoy, frente a la mesa de nochebuena, lo que nos duele más es que en la casa ya no estén ni Luz ni Felipa. Las muchachas nuevas sólo tienen oídos para las órdenes de la esposa de mi papá. La mesa es ahora el territorio de la madrastra. Las tres la adornaron de la manera más extraña. Manteles de distintos tamaños, colores y adornos, sobrepuestos uno al otro, los platos de diferentes vajillas aventados en franco desorden, y una comida a todas luces repugnante, servida toda de golpe.
—¿Nopalitos con qué? —pregunta Julio, el mayor de los varones, anda por los ocho años. Su pregunta es sin malicia, quiere la respuesta. Él siempre le ve a todo lo mejor.
—¿Y eso otro qué es? —pregunta Male, la que sigue de mí, con un tono crítico prematuro a sus nueve.
Todo nos da ascos.
—¡Coman!
Papá da la orden con un asomo de furia que pasa muy pronto, porque los pichoncitos están felices. Se dan picoretes entre bocados, y no se sueltan la mano sino para tomar la servilleta y pasársela por la boca. ¿Qué se limpian? ¿Las babas de sus besos o las salsas de esa comida tan oscura y tan asquerosa? Porque es definitivamente asquerosa, viscosa; ya la probé. ¿Dónde quedó el bacalao y dónde el pavo de nochebuena? Los dos se fueron por piernas, con Luz, con Felipa.
Mónica, que apenas va a cumplir tres años, empieza a llorar. Julio brinca de su silla a consolarla y yo hago el gesto de seguirlo.
—¡Déjenla en paz! —dice papá, dejando a un lado su cara de pichón—. ¡A sus lugares! ¡No se levanta uno a media comida! ¡Y menos en navidad! ¡Coman! ¡Mónica: come! ¡Ni te atrevas a hacer un berrinche, o te voy a cuerear!
¿Cuerear? ¿Qué es cuerear? Ni siquiera sabe Mónica qué es eso, yo sí porque lo he oído en la escuela; mamá nunca lo habría permitido, ni que se usara la palabra para amenazar, ni mucho menos que se practicara el acto. «¡Cuerear! ¡Qué ocurrencias!», pienso.
No sigo con los detalles de la cena, que es encima de todo larga. Cada que alguien de los niños quiere hablar, papá lo calla, ahora con ánimo festivo:
—El que come y canta, como loco se levanta —repite, no sólo pichón sino también loro, perico.
El árbol de navidad que puso la madrastra es artificial y blanco, por querer parecer nevado salió albino. Nada parecido a los enormes pinos perfumados que compraba mamá. Al pie del arbolete hay sólo dos cajas, una para cada uno de los dos pichoncitos. Él para ella, y ella para él, con sus tarjetas. Las revisamos por la tarde, antes de que nos llamaran a cenar, aunque esté prohibido tocarlas.
Nos vamos a dormir apenas levantarnos de la mesa, sin cantar villancicos ni abrir regalos. Tampoco los pichoncitos abren los suyos, «Son para la mañana», le dice ella a él, que está impaciente por verla abrir su cajita. Lo poco que cenamos se mueve de un lado al otro de nuestros estómagos, sin encontrar acomodo; se diría que el bolo alimenticio se acicala a sí mismo, como hace Vaca, el gato de los vecinos. Clarito sentía los lengüetazos de la comida yendo de un lado al otro de mi panza.
Los pichoncitos quieren arrullarnos haciendo raros ruidos en su cuarto. Mi hermana mayor nos convoca al cuarto de las más pequeñas (me dice al oído: «aquí no llega el sonar de sus arrumacos»), y empieza a cantar: «Pero mira cómo beben los peces en el río», su villancico favorito, «pero mira cómo beben por ver al dios nacido». Mis otros hermanos cantan con ella. Yo no puedo, no me sale la voz. Pienso en mis primos, en mi abuela, en sus guisos, sobre todo en sus postres, en las luces de bengala y las piñatas y los regalos de otras navidades, y en los juegos que nos organizaban mis tíos. Nunca creímos en Santa Clos. Mamá no contaba mentiras, jamás. Los regalos se abrían en nochebuena, con toda la familia en pleno, la materna, porque era la nuestra. Para este día había sido puesta a raya por mi papá, «tenemos que estar solos, es un momento para consolidar», lo oí decir por teléfono a mi tío Óscar un par de semanas atrás. Estoy segura de que ellos tampoco imaginaron la nochebuena que nos preparaban los amorosos. La verdad es que yo creí que iba a haber una sorpresa especial para esa noche, regalos formidables, o uno común para todos —¿una casa en la playa, como la que habíamos tenido y papá perdió en algún mal paso de la fábrica?
Así que mis hermanos cantan mientras a mí me ataca la melancolía. Julio y Javier sacan la plastilina del cofre que está adentro de la caja de juegos, donde ya todo es un revoltijo, Felipa era quien lo ordenaba. Con Male, se ponen a moldear las figuras de un nacimiento. «Mira, la Virgen», «yo hago el burrito». Dejo a un lado mis pesares y cavilaciones cuando están haciendo al niño. Es de plastilina verde.
—¡Verde no! —objeto—. Va a parecer hijo de Laura.
—¿Del tanque de guerra? —dice Male, burlona.
Mi comentario les da risa a mis hermanos, y a mí se me espanta la melancolía.
—¡Cómo crees! —dice Javier—. Este verde está bonito, es verde planta, no verde naca.
En lugar de cara le pone Javier un botón blanco, y a todos nos ganan las carcajadas, los hoyitos para el hilo le sirven de ojos y nariz, le pintamos con plumón rojo la boca. El Jesusito no tiene brazos, «pero no importa, mira, es un tamal, como es recién nacido lo envolvieron en su cobija». Cantamos «entre un buey y una mula, Dios ha nacido», y nos vamos a dormir, con las manos oliendo a plastilina, las uñas negras de ésta, sin lavarnos tampoco los dientes. Yo me quedo en el cuarto de las pequeñas, quiero dormir en la cama de Male, le ofrezco una fracción de mi domingo para que me deje dormir con ella, pero se niega. Mónica ve su oportunidad, me convida a acostarme en su cama, quiere que alguien la abrace para conciliar el sueño y pasarse la noche entera así. A mí no me deja dormir eso de los abrazos, pero como tengo miedo de la visita nocturna de mamá, le prometo que la voy a abrazar «todita la noche». El miedo que tengo me avergüenza. A fin de cuentas, es mi mamá, la extraño, quiero verla. Me gana el horror de la muerta, por más que yo trate de convencerme de que qué más da, mejor así que de ninguna manera. ¿Qué quiere uno?, ¿que lo abandone su mamá sin decir ni pío, o que regrese, aunque no pueda hablar? Ahora es ella, mi mamá, la que en las noches parece de mentiras, como un santaclós.
A las cuatro y media de la madrugada me despertó el fin del mundo. Intermitentes luces muy intensas rompían la noche. El mundo se iluminaba rojo, blanco, rojo, blanco. Uno de los caballos del Apocalipsis rechinaba muy agudo. Oí otro de los jinetes llegar, éste montado en una vaca, me parecía. No como el gato de los vecinos, ésta debía ser una vaca totalmente negra. Mugía; aullaba. Gritos. Portazos. Golpes. Voces. Hasta creí oír el timbre. Ya venían por nosotros. Aterrada, con el corazón prácticamente afuera del pecho, apreté los ojos. Temblaba de miedo.
Mi hermanita Mónica se despertó.
—¿Qué pasa?
Eso sí era demasiado. Que yo sola oiga a mamá, pasa; que sola muera de miedo en las noches, es soportable; pero que no sean sólo para mí mis pánicos nocturnos, de verdad es intolerable.
Saqué fuerzas de flaqueza. Me dije que mi terror se le había contagiado a Mónica. Porque yo temblaba. Contuve lo más que pude el pánico. La abracé fuerte. Le puse la mano sobre los ojos, cerrándole los párpados.
—No pasa nada, chiquita. Duérmete. Sh, sh, sh.
La arrullé cantándole que si la Santa Ana, que si llora el niño por una manzana que se le ha perdido, que si San José y otras cosas. Por fin la escena apocalíptica pasó. Regresó la oscuridad total y se dejaron de oír jinetes, caballos, pasos y gritos. Se acabó el crujir de dientes. Mónica se durmió y yo tras ella.
A la mañana siguiente no había quién nos hiciera el desayuno. Papá ya no estaba, nos asomamos y no vimos su coche en el garaje. Abrimos una caja de cornflakes y nos la comimos a puñados. Nos la acabamos. La madrastra por fin apareció, con mala cara (con peor, sería más preciso). Pero de pronto se animó. Una sonrisa iluminó su fealdad. Explicó, como si fuera lo más divertido:
—¡Quién la viera tan mustia, andaba ya de cusca!
Empezó con esto. Yo no sabía qué era cusca, ni tampoco mis hermanos, y Mónica preguntó por la primera que pescó de oídos:
—¿Qué es mustia?
La madrastra ignoró su pregunta, ni siquiera le plantó la vista encima, y empezó a contarnos lo que aquí sigue, feliz, feliz, como si fuera el chiste del año:
En el baño del cuarto de servicio, Laura había dado a luz. No era gorda, sino una embarazada con faja. No sé si el nacimiento fue a tiempo o si tanto trote navideño, tanto plato y tan distinto, tanto poner un mantel sobre otro y de diferentes colores y tamaños le había provocado un parto prematuro. El niño nació con vida, y lloró. El llanto despertó a la cuñada. Irrumpió en el baño, y vio a Laura enredando el cordón umbilical sobre el cuello del recién nacido y ahorcándolo con éste.
—¿Qué es cordón umbilical? —preguntó Mónica.
Madrastra de nuevo la ignoró.
La cuñada, siguió contando, había tratado de impedirlo, y debió de ser así porque con las manos llenas de sangre...
Aquí mi hermana mayor tomó de la mano a Male y a Mónica, y dijo:
—Vámonos de aquí.
Madrastra dijo:
—Nadie se va de aquí, estoy hablando.
Y continuó: Con las manos llenas de sangre, la cuñada fue a despertar a los pichoncitos, éstos llamaron a la policía y a la Cruz Roja.
—Y su papá —terminó, muy satisfecha— no está porque de la Delegación se fue a la oficina, había un problema en la fábrica, ¡ya ven! ¡Lo de siempre! ¡Es un inepto! —suspiró—. ¡Ni siquiera sabe bailar!
Mi mamá adoraba a «su Manuel», lo encontraba nada menos que perfecto. No sé si la estaba oyendo decir tanto improperio enfrente de las pequeñas, pero el ataque a su adorado habría bastado para sacarle chispas.
Ücretsiz ön izlemeyi tamamladınız.