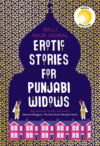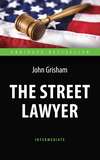Kitabı oku: «Cuentos de Asia, Europa & América», sayfa 12
Suisindo poseía un par de aviones de dos motores destartalados para enviar sus productos de pueblo en pueblo. Con Yvette y un piloto chino volé en una de esas rondas de entrega: Battambang, Kampong Chom y no recuerdo dónde más. En cada pueblo que visitamos —en cada calle, me parecía—, Mme. Yvette era una santa patrona, la madre adoptiva de niños encantados, la amiga silenciosa de los afligidos, la proveedora de esperanza y fortaleza y también de bienes. Pero lo que recuerdo con mayor claridad es que, al regresar a Phnom Penh por la noche, aterrizamos en una pista perforada por las bombas y sin iluminación mientras la ciudad se estremecía por las balaceras. Nunca me quedó muy claro qué era lo que transportábamos en el avión, y no creo que Yvette supiera tampoco. Pero sé que mientras que el avión esquivaba los cráteres y yo le rezaba a cualquier divinidad que se me ocurriera, Yvette se reía como una niña en un espectáculo de pirotecnia.
Phnom Penh cayó, y Suisindo con ella. Kurt e Yvette se mudaron a Bangkok e intentaron volver a empezar. Kurt murió, el negocio tuvo problemas, y ni siquiera el pobre escandinavo con su isla pudo salvarlo. Yvette le dejó el negocio a un administrador y regresó a Europa, decidida a dar el resto de su vida a los desfavorecidos del mundo. Y, porque se trataba de Yvette, eso fue exactamente lo que empezó a hacer. Inevitablemente, la guerra la atraía: Guatemala y Nicaragua; Bolivia y Colombia; los rincones más infames de África y, más recientemente, Albania. Algunas veces trabajaba para su propia organización de ayuda humanitaria, llamada Project Tomorrow. A ninguno de sus amigos ni de sus patrocinadores les sorprendió que fuera capaz de conseguir apoyos como nadie en la Tierra. Le llamó la atención a Mme. Mitterrand, y con ello llegaron más fondos. Pero cada vez la utilizaban grupos de ayuda humanitaria más grandes, que valoraban su sentido común, su vigor, su temeridad, su experiencia creciente y su determinación de ir, sola si era necesario, a donde muy pocos se atrevían a ir.
Mientras Yvette estaba en el campo le encantaba escribir o llamar desde sitios raros, y de preferencia con noticias igualmente extravagantes. Cuando hablabas con ella en esas situaciones, uno ponía atención a otras cosas: ¿suena que está bien? ¿Está enferma? ¿Está presa? ¿Debo de estar escuchando algo que no oigo? Le gustaba decir cosas como: El jefe de una tribu en el Congo leyó tu último libro y no le gustó, o Una adivina en Somalia predijo el colapso inminente de la Casa de Windsor. Nunca sabía qué hora del día o la noche era en Inglaterra, y tampoco le importaba. Asumía que mi esposa y yo estaríamos felices de saber de ella a cualquier hora: y claro que lo estábamos. En un par de ocasiones se quedó con nosotros en Cornwall, donde pasamos la mayor parte del año. Cuando un acuerdo en Tailandia rindió frutos inesperados, compró una pequeña granja cerca de Uzès, en el sur de Francia; ahí decidió echar raíces. De alguna manera, después de todo, había logrado ser una maravillosa madre para sus dos hijos.
Dos días después de mi llegada a Kenia para investigar mi nueva novela —todavía estaba en las etapas más tempranas de la invención, y la particularidad de la pena de Justin, mi personaje, seguía siendo un poco un misterio para mí— Yvette murió en Albania. Murió en un accidente automovilístico, junto con David y Penny McCall, de Refugees International, y el chofer albanés, mientras iban de camino a llevar consuelo a una nueva oleada de refugiados de Kosovo. En condiciones climáticas terribles, su auto se había desbarrancado y cayó varios cientos de metros. Tenía sesenta y un años. Sus cenizas fueron enterradas según los ritos cristianos y budistas en el jardín de su granja. Acudieron amigos de Estados Unidos, Camboya y Tailandia, para abrazarse mutuamente bajo el sol de la tarde, para montar guardia, solos o en parejas, junto a su tumba. Sus dos hijos, adultos y bien instalados, se condujeron con gran dignidad. Fue el funeral más conmovedor al que mi esposa y yo hemos asistido. En Washington, uno puede visitar el edificio McCall/Pierpaoli. Es la sede de la causa por la que Yvette murió: Refugees International.
*
Y aquí es donde la historia se vuelve desconcertante, si no es que algo perturbadora. Es donde hablamos de la parte mística de Yvette —no tengo una mejor palabra para ello—, de su actitud tranquila y tolerante ante las fuerzas que ella sentía que la guiaban, de su creencia de que había ciertas cosas en su vida que estaban destinadas a suceder, y que, al obedecer sus instintos más profundos y al interpretar las señales y seguir sus instrucciones, cumplía con su propósito en la Tierra. No lo decía con miedo, ni con presunción. No te lo restregaba en la cara. Pero estaba segura de ello. Incluso los más escépticos entre nosotros —entre los que me cuento— habríamos admitido que el destino, o simplemente una sorprendente coincidencia, tenía un papel extraordinario y persistente en su vida. No tenías que compartir su creencia en el trascendentalismo ni en la telepatía, pero cuando se trataba de explicar las cosas que le pasaban, servía bastante. Unos años atrás, se había tomado un sabático para escribir su autobiografía —publicada en Francia, Alemania e Italia, pero por alguna razón nunca hubo una versión en inglés, no obstante que Julie Andrews por un tiempo consideró interpretarla en una película. Impaciente como siempre, Yvette me mandaba pasajes por fax para que se los comentara de inmediato. Escribía con habilidad y franqueza y gran velocidad. No recibió una educación formal, pero había leído mucho y podía asimilar idiomas, así que empuñar la pluma fue un paso natural. Pero había un problema. Su insistencia en ser hija del destino ahuyentaba al escritor profesional que hay en mí, y yo le insistía en que atemperara eso. Su vida era suficientemente exótica, le decía. La suya era una historia de amor y valor y perseverancia y vocación —¿qué más quería? Era una mujer del pueblo, no de los dioses. ¿De verdad tenía que atribuirle sus logros a la guía espiritual y al poder de la meditación? ¿Eso no la marginaría de los lectores que no compartieran su espiritualidad? Así le decía yo.
Finalmente, desesperado, le argumenté que estaría poniendo en riesgo sus ventas. Este argumento dirigido a la empresaria en ella tuvo el efecto deseado. Hoy, más bien, siento que debí haberla dejado escribir como ella quería.
*
Permítanme incluir un descargo de responsabilidad. No estoy intentando ensalzar mi novela con una aseveración presuntuosa sobre su génesis. Lo que intento hacer es rastrear los orígenes de un libro que anticipó los eventos —antes de que sucedieran— que le sirvieron como motivación. El punto es —aunque se me eriza la piel al admitirlo— que, meses antes de enterarme del accidente fatal de Yvette, ya estaba yo considerando como personaje central fuera de la trama a una mujer que había estado involucrada apasionadamente en labores humanitarias en África, y que para el inicio de la historia ya estaba muerta. En otras palabras, a Yvette la estaba llamando Tessa y estaba sintiendo su duelo antes de tiempo.
Yvette estaba al tanto de lo que tramaba. No le revelé, hasta donde recuerdo, que me proponía matar a Tessa al inicio de la historia. Pero sin duda le dije que me proponía usar África como fondo y que mi heroína era una mujer tan imposible como ella —una noción que aceptó con gusto, pero también con algo de escepticismo, porque ella sabía muy bien que era única. Y habíamos planeado encontrarnos, y ella me iba a dar información, probablemente al término de mi primera salida al campo. Ella tenía que volver a Cornwall, de preferencia en medio de una gran tormenta. ¿Por qué nunca le había tocado experimentar una gran tormenta en Cornwall?, nos decía, como si de alguna manera le hubiéramos fallado como anfitriones. Ya habíamos hablado de sus amigos africanos con los que me tenía que reunir, y la mayoría de ellos, como era de esperarse, estaban en los lugares más terribles. Con Yvette, era lo que uno esperaba, y en el fondo, lo que uno deseaba obtener.
Y aunque por edad, ocupación, nacionalidad y nacimiento mi Tessa estaba muy alejada de Yvette, el compromiso de Tessa con los pobres de África, particularmente con las mujeres, su desprecio por el protocolo y su inamovible, exasperante resolución a hacer las cosas a su modo, surgían, de manera muy consciente por lo que a mí respecta, del ejemplo de Yvette. Yvette, como casi nadie, me abrió los ojos a la compasión constructiva, a la idea de poner el dinero y la vida donde está el corazón. Y no sólo a mí. Muchos de los hombres y mujeres que se abrazaron en aquella ceremonia en el jardín de su granja francesa habrían dicho lo mismo. El trabajo de Yvette, ahora entiendo, era lo que quería celebrar al emprender esa novela. Probablemente me di cuenta desde el principio, cuando sea que haya sido. Probablemente ella también se dio cuenta. Sin embargo, el motor de la novela fue su muerte, tanto en la ficción como en los hechos más adelante. Y fue la presencia de Yvette lo que, desde el momento de su muerte, me guio a lo largo del libro. Y a todo esto, Yvette habría dicho: «Claro».
Traducción de Pablo Duarte
La misma mujer
soledad puértolas
españa
A la salida del médico, Lidia desciende por la calle de Serrano, disfrutando del sol de la primavera, que anuncia el calor del verano. Busca la sombra de los árboles, porque el sol es muy potente, deslumbra, quema en la cara. Si hubiera una cafetería por aquí, se dice, me sentaría y pediría un café, aunque ya ha pasado el mediodía, pero un café me vendría muy bien. Aún es pronto, seguro que David no ha tenido tiempo de hacer todo lo que pretendía.
Ése era el plan. Vivían a unos kilómetros de Madrid. David dejaría a Lidia en la puerta de la casa del médico —Lidia, por principio, o de ella o del médico, entraba sola en la consulta— e iría luego a ver una exposición de pintura en una galería de arte, quizá luego, si aún le sobraba tiempo, se pasaría por una librería para comprar o encargar los extraños libros que leía. Extraños en opinión de Lidia, cosas de ciencia, de números, de cálculos y figuras geométricas. Al término de la consulta médica, Lidia le llamaría por el teléfono móvil y David pasaría a recogerla.
Llamaría a David desde una cafetería, se dijo Lidia, cuando estuviera sentada, a suficiente distancia de la consulta del médico, dispuesta, en fin, a reemprender la vida, a retomar el hilo de sus relaciones con los semejantes. Durante el rato que había durado la consulta, y ahora mismo, mientras paseaba bajo la errática sombra de los árboles, se encontraba en una nube en la que no cabía el resto del mundo. Había un atisbo de felicidad en ese escenario.
Después de un largo recorrido, había dado con un buen médico. Lidia acudía a su consulta por lo menos dos veces al año para tenerle al tanto de sus consabidas dolencias. No, no mejoraba, convivía con ellas. Unas veces, agudos y persistentes dolores de cabeza, otras, menos agudos, más bien, una sensación de pesadez. En ocasiones, era el cuerpo lo que le dolía. O ese peso, de nuevo, como si algo se hubiera filtrado en su interior y tirara para abajo. Hacía lo que podía, pero no era fácil vivir así. Con dolor casi constante. Sin diagnóstico. Los médicos a los que había visitado habían pronunciado nombres de enfermedades que a Lidia le sonaban a excusas, a subterfugios. Al cabo, había dado con un médico que la escuchaba y parecía comprenderla. Le recetaba fármacos que aliviaban su dolor. No dudaba de la intensidad de su dolor, o, como habían hecho otros médicos, de la misma existencia del dolor, se preocupaba por ella. Incluso le había dado el número de teléfono de su móvil, por si algún medicamento le sentaba mal, por si aparecía un nuevo síntoma.
Aquel día había sido distinto. Quién sabe por qué, Lidia se había encontrado hablando de Néstor, su hijo, con el médico. Tenía quince años, una edad muy difícil. Lidia sentía que lo estaba perdiendo. Estaba siempre como ido, apenas hablaba, no estudiaba, no leía (de pequeño, le encantaban los cuentos), comía de una forma muy poco educada, evitando mirarles, soltaba pequeños gruñidos como única respuesta a lo que ella y su marido le decían. David, su marido, trataba de quitar importancia al asunto, decía que Néstor estaba pasando por una mala época, cosas de la edad, él también había sido un adolescente hosco e inabordable, había que tener paciencia, confiar.
Pero Lidia se sentía íntimamente desanimada, desilusionada, casi desgarrada. Y tenía una sospecha: el chico se drogaba. Era más que una sospecha, le confesó Lidia al médico. Había encontrado, medio escondido entre las camisetas, un pedazo de color chocolate de lo que sin duda era hachís en el armario de Néstor. Había sido de forma casual, nunca se le hubiera ocurrido escudriñar en las cosas de su hijo, eso le parecía mal, le repelía, simplemente estaba colocando la ropa limpia y planchada de Néstor en su armario. Se le iba, sí, eso era lo que estaba pasando, se le escapaba, y lo raro, lo que le causaba verdadera impotencia, además del dolor, era que lo entendía, ella también quería escaparse, irse adonde fuera. Eran muy parecidos, dijo, su hijo y ella. Perderlo era como perderse a ella misma.
El médico negó con la cabeza. Luego dijo cosas —muchas, fue casi un discurso— que más tarde Lidia no pudo recordar de forma literal, pero sí aquella sensación: súbitamente comprendió que estaba completamente equivocada. ¡Qué liberación! Ella no era su hijo.
De todos modos, se dijo, mientras caminaba bajo las sombras de los árboles, hablaría con él. Simplemente, le diría: Estoy preocupada.
¡Ay, si se le pasaran los dolores! Por primera vez en mucho tiempo, pudo imaginarse a sí misma sin dolores de ninguna clase, de muy buen humor, haciendo miles de cosas. En casa, y fuera de ella. Fármacos, hay muchos, había dicho el médico, si uno no funciona, probaremos con otro. Daremos con ello. ¿Por qué no?
Muy cerca ya de la plaza que todos llamaban «de los delfines», a causa de los delfines de hierro cuyo salto, inmóvil, recibía la cascada del agua de la fuente, Lidia vio una cafetería. Una pequeña terraza cubierta con un toldo. Pidió un café (descafeinado) y telefoneó a David. Aún estaba en la librería, pero se encontraba ya frente a la caja, pagando.
Mientras hablaba con David y le daba explicaciones sobre el lugar exacto en que estaba la cafetería, Lidia se fijó en una mujer que estaba sentada a una mesa algo más adelantada que la suya, hacia la izquierda.
¿Qué años tendría? Mayor que Lidia, sí. Llevaba ropa cara, se notaba a la legua, a pesar de la discreción de los colores. Predominaban los beiges y los marrones. El pelo, perfectamente arreglado en una melena corta, con mechas rubias. Delgada. Falda levemente por encima de la rodilla. La cara, que Lidia sólo podía ver en parte, cuando giraba un poco la cabeza, tenía un aire artificial. Operada, sin duda. Todo resultaba desajustado.
La mujer pidió vino blanco, justo en el momento en que Lidia volvió a dejar el móvil sobre la mesa. El camarero le sirvió una medida generosa, y depositó sobre la mesa un platillo de aceitunas. La mujer sacó de su bolso marrón una agenda de piel de cocodrilo, tomó un pequeño bolígrafo o lápiz portaminas dorado y se concentró ante las páginas de la agenda abierta, mientras su mano revoloteaba sobre el platillo de las aceitunas y la base de la copa de vino. La mano, tostada por el sol, gastada por la vida, pero muy cuidada, iba y venía. Un anillo de oro, ancho, de dibujos geométricos, refulgía en uno de sus dedos. Varias pulseras tintineaban en la muñeca.
Sonó el móvil de Lidia. David ya estaba muy cerca. Tal como habían convenido, no aparcaría el coche.
Bebió el resto del café que quedaba en la taza, pagó, echó una última ojeada a la mujer, y esperó, de pie en el borde de la acera, la llegada de David.
La mujer no había levantado los ojos fijos en la agenda.
Al cabo de un mes, más o menos, a Lidia le pareció ver de nuevo a la mujer de la terraza del bar. Venía andando por la calle de Goya con la mirada abstraída. Prácticamente igual vestida, igual peinada. Andaba muy despacio, como si tuviera miedo de caerse. No se detenía frente a los escaparates.
Al llegar a su altura, Lidia la miró sin disimulo alguno. La mujer no le devolvió la mirada.
Aún no era la hora del aperitivo, la hora del vino blanco con aceitunas.
Pocos días antes de Navidad, uno de los amigos de Néstor tuvo que ser hospitalizado con urgencia. Había perdido el sentido de madrugada, en una fiesta. ¿Qué era lo que había tomado?, preguntaron los padres del chico a sus amigos. Néstor lo dijo enseguida, se trataba de una pastilla, un fármaco que, al combinarse con alcohol, provocaba una súbita e intensa euforia. El chico, después de la euforia, se había desmayado. Probablemente, saber lo que el joven había ingerido le había salvado.
La conmoción, afortunadamente, no tuvo consecuencias trágicas. Pero la tragedia les había rozado.
Lidia acompañó a Néstor al hospital a ver a su amigo, ya fuera de peligro. El chico había preguntado por sus amigos, quería saber cómo se encontraban, asegurarse de que estaban vivos. Le había entrado una gran preocupación por ellos.
—Te espero en la cafetería —le dijo Lidia a su hijo—. Tómate todo el tiempo que quieras. Me he traído un libro.
Lidia estaba leyendo Las crónicas del dolor, de una tal Melanie Thorston, que padecía un constante dolor en el hombro. Era un libro algo complicado, Lidia no se enteraba muy bien de todo lo que decía ni, menos aún, de las conclusiones que sacaba, pero le interesaba. Hablaba del dolor constante. De eso sabía mucho. Desde que había acudido al doctor Brasso, se sentía mejor, pero los problemas seguían, el dolor seguía. Siempre estaba allí, más o menos agazapado.
De manera que Lidia, sentada a una mesa, frente a su café, abrió el libro.
Fue entonces cuando vio a la mujer. Apoyaba los codos en la barra. Tenía las piernas, enfundadas en medias oscuras, cruzadas, flotando sobre el suelo donde se asentaba el taburete. La melena seguía igual de perfecta, las manos, cubiertas de manchas oscuras, adornadas con anillos y pulseras de oro, iban y venían, se posaban en el bolso de piel marrón.
Sobre el mostrador, cerca de sus manos, un vaso alto, ¿de whisky?
Un poco pronto para empezar a beber, aunque el whisky se bebe a todas horas, se dijo Lidia. Más aún en los hospitales. Lo había oído: se bebe mucho en las cafeterías de los hospitales, ¿o era en los tanatorios?
La mujer seguía allí, sin nada entre las manos —esta vez no había sacado la agenda—, excepto, a veces, el vaso, cuando volvió Néstor, que tenía prisa por abandonar el hospital. Quién sabe qué le habría dicho su amigo, qué conversación (breve) había tenido lugar entre ellos, cuáles eran, en fin, los pensamientos de Néstor. No se los comunicaría. Lidia lo sabía con sólo mirarle a la cara, la boca cerrada con cierta presión, los ojos, en otra parte.
Se apresuró a pagar su consumición. Echó una ojeada a la mujer, ¿qué miraba? No miraba nada. Pensaba o se había trasladado a otra parte, una parte del mundo donde los pensamientos no hacían falta.
Alrededor de Lidia, la gente de su edad se quejaba continuamente. Más que ella. Quizá fuera que Lidia llevara mucho tiempo padeciendo todo tipo de dolores y ya se hubiera acostumbrado. Quizá los dolores de los otros fueran superiores a los suyos. Pero eso era lo que había sucedido: con el paso de los años, se había nivelado con los demás. Ella misma se sorprendía de lo poco que se quejaba ahora. Tenía la impresión, en realidad, de no haberse quejado nunca. Había padecido sin quejarse. Aún padecía.
Daba largos paseos, como le había recomendado el doctor Brasso, el único médico que la había entendido, que la había ayudado a convivir con sus dolencias. Se sentaba en un banco bajo los árboles, ¡qué bien se estaba! Había llegado a ser feliz, se decía, eso era sorprendente. Así debe de ser la droga, o el alcohol, se decía. ¿No es esto lo que todos perseguimos, unos instantes de felicidad?
En las personas, se decía, he dejado de fijarme. Sólo me fijo en las cosas. Sobre todo, en los árboles. También en las luces, en el aire, en los olores. Me fijo en las cualidades de las cosas, la textura, el color. Ni siquiera en las cosas.
Un hombre se había detenido ante ella.
—¿Lidia? —preguntó.
—¡Doctor Brasso! —exclamó Lidia, sorprendida.
—Parece creer que nunca iba a volver a verme —dijo él, con una sonrisa.
—No es eso —se excusó Lidia—. Es que, no sé, no me lo esperaba aquí.
—Bueno, a mí también me gusta pasear, incluso sentarme en los bancos.
—Claro, siéntese, por favor.
El doctor Brasso se sentó a cierta distancia de Lidia.
—Tiene un aspecto estupendo, querida Lidia —dijo.
—He envejecido —dijo ella—. Pero me encuentro bien, no me puedo quejar. Por eso no le he llamado. Sí, es verdad, hace tiempo que no le llamo —dijo, algo avergonzada, como quien ha sido descubierta cometiendo una traición.
—Eso es muy buena señal —dijo él, en tono alegre—. Eso quiere decir que se encuentra mejor. Es una gran noticia para mí.
—Sigo con mis cosas, no crea, pero las sobrellevo, no me atrevo a decir que he mejorado, prefiero no decirlo... —sonrió y otra vez se sintió avergonzada, ¿estaba coqueteando con el doctor Brasso?
—¿Y Néstor, su hijo, qué tal está? —preguntó él.
—¿Se acuerda de él?, ¿de su nombre?
—Tengo buena memoria para los nombres. Pero no estaba seguro de haber acertado. Dudaba entre Néstor y Héctor... Lo que sí recuerdo es que a usted le preocupaba mucho —dijo Brasso—. Le causaba tanto o más dolor que sus propios dolores.
—Sí, es verdad —dijo Lidia—. Está muy bien, ha salido a flote, terminó la carrera, encontró trabajo. Al final, mi marido tenía razón. Pasó por una mala época, sólo fue eso. Se casó el año pasado. Su mujer es un encanto. Una chica muy lista, bióloga. Acaba de quedarse embarazada, así que pronto seré abuela.
—Una abuela muy joven —dijo Brasso—. Entonces, ¿todo va bien en su vida?
—Viajamos mucho —dijo Lidia—. Siempre que podemos. Tenemos un grupo de amigos, gente de nuestra edad, ya sabe. Lo pasamos bien.
—¡Cómo me alegro, Lidia! —dijo él.
Sin embargo, la frase, a Lidia, le sonó un poco falsa, un poco artificial. Incluso algo triste.
El doctor Brasso se levantó, le tendió la mano, se alejó.
¿Por qué toda la felicidad que había sentido momentos antes se había venido abajo?, se preguntó Lidia. Tenía la boca muy seca, le dolía tragar. Le costó un gran esfuerzo levantarse del banco, le pesaba terriblemente el cuerpo. Al salir del parque, sus ojos buscaron una cafetería. Necesitaba sentarse de nuevo.
Pasó por delante de las mesas de la terraza, entró en el bar, se sentó en un rincón. Pidió agua. Más tarde, una copa de vino blanco.
Miró a su alrededor. Hombres, en su mayoría. Una joven, sentada junto al mostrador, hablaba por el teléfono móvil. Bebía Coca-Cola.
No es que le hubiera dicho al doctor Brasso nada inconveniente, no era eso, era que no había encontrado el tono. Se había sentido sumamente desconcertada. Todo lo que había dicho no tenía ninguna consistencia, no era suyo. Ni verdad ni mentira, era algo ajeno.
Nada, todo eso no existía, se había evaporado.
Se miró las manos, gastadas por la vida. ¿Dónde estaría aquella mujer? Se la imaginó, vestida como siempre, peinada como siempre, andando lentamente por la calle sin mirar a nadie, sin edad, sin destino.