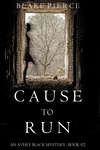Kitabı oku: «Cuentos de Asia, Europa & América», sayfa 8
Un hombre de otro tiempo
hugo chaparro valderrama
colombia
Así lo explicó Bioy:
«Cuando viajamos,
el presente no logra su plena realidad;
es casi un pasado, casi una anécdota;
por eso es nostálgico y, también, feliz».
Juzgue entonces el lector.
El hombre tenía escrito en la palma de la mano Gurganus. Subió en una estación que se perdía en la distancia, con una maleta enorme y casi tan grande como el libro que empezó a leer apenas se situó a mi lado. Su traje era un desastre tan rancio y tan polvoriento que parecía la reliquia de un oscuro museo. Al uniforme, gris y descolorido, lo cubría la suciedad de un abrigo donde el tiempo se encargaba de opacar el resplandor moribundo de unos botones sin brillo. Las botas cuarteadas podían soltar, con mirarlas, las briznas de un cuero seco, acartonado y oscuro. Sólo le faltaba el sable. Pero también lo tenía, oculto entre su maleta.
Se distraía lentamente en cada hoja del libro. Si parpadeaba, si un músculo acalambrado lo sacaba de la silla para un discreto paseo, si los lentes le caían simulando un caracol que resbalaba tranquilo viajando por su nariz, aprovechaba la pausa para descansar un poco, entretenerse en mirar el paisaje misterioso que se filtraba en la noche o abandonarse a escribir, con una letra esmerada, en un cuaderno tan viejo que parecía de otro tiempo. Después regresaba al libro y a su abultado relato. En la penumbra del tren se le escuchaba el rumor que susurraba en sus labios cuando leía algún pasaje que tal vez sería ingenioso. Escribía entonces de nuevo, quizás copiando fragmentos que no quería olvidar. Como tampoco dormía y mi bombillo alumbraba las páginas de otro libro, se estableció entre nosotros la fácil complicidad del insomnio y la lectura.
«William Sherman, General de la Unión durante la Guerra Civil, tras incendiar ferozmente el Sur al que combatiera, quemando las casas y los campos, dejando una larga cicatriz en el paisaje, también dejó tras de sí, acaso sin saberlo, el cuerpo incinerado de una mujer que vivió carbonizada, hasta el final de sus días, en un oscuro ancianato. Así cumplió con su credo: la guerra es un infierno».
Su mano cogía la pluma con torpe delicadeza. Tenía nudillos macizos, rugosos y maltratados. Los dedos arracimados formaban breves tubérculos. La piel manchada y con grietas imitaba la corteza de un árbol centenario. El sombrero que dejó acomodado en sus piernas se adornaba con un velo de oscuridad ancestral; un polen tan delicado que se esparcía por el aire con el más leve temblor, dejando volar los restos de un prolongado naufragio. Pensé que el hombre vivía extraviado en otro siglo.
Seguí leyendo mi libro. Trataba sobre una chica que vivía en un hotel de nombre misterioso y gótico: Castleview. Los huéspedes no sabían lo que podía sucederles. Una pareja de amigos terminaría a golpes cuando la chica lograra secuestrar con sus encantos al más joven e inexperto. El más viejo suponía el paso de años monótonos para el nuevo matrimonio sin comprender si esos días pasados en Castleview pertenecían a la magia o, tal vez, al sueño. Me impresionó la aventura. El jugueteo amoroso que transcurría en el riesgo, en la triste incertidumbre de sospechar el futuro como una tierna esperanza o una equivocación que arruinaría la amistad entre la nueva pareja. Cuando cerré la novela, me abandoné a la lectura de unas líneas que trazó el hombre en su cuaderno.
«¿Por qué hemos perdido a esas personas? ¿Quién nos obliga a hacer esto?».
Me suspendí en las preguntas, olvidando la cautela que disimula a un curioso.
—¿Le interesa? —averiguó el Capitán.
Su voz me sonó tan rancia como el traje que invocaba un legendario pasado. La mirada que mostró me resbaló hasta los huesos.
Murmuré, atarantado, alguna torpe disculpa.
—No se preocupe –respondió.
Aventuré una sonrisa esperando que salvara mi situación indiscreta.
—¿Qué lee? —me preguntó.
Fijó la vista en el título, pronunció con suave dicción las letras de Castleview y se redujo al silencio.
—¿Y usted? —le dije.
—La historia de mi mujer —respondió, mirando con tristeza el libro. Después agregó—: Se me murió. Así tenía que ser.
Y al tiempo que la amargura se deslizaba en su voz, me señaló aquella línea, tan breve y tan sencilla que me asombró el prodigio de resumir una muerte en su delgada silueta. Sería por eso que el libro se alargaba hasta alcanzar la magnitud de una Biblia: para explicar los motivos que esclarecían el misterio.
Los pasajeros estaban arropados y lejanos en ese sueño envidiable que va distrayendo un viaje mientras que pasa la noche. Sólo se escuchaba el tren, algún ronquido ligero o la infantil melodía de un niño hablando dormido. De vez en cuando flotaba entre la suave penumbra el vaivén de un funcionario con ese ritmo sinuoso que balancea un vagón. Hacía cantar las llaves que tintineaban colgadas de alguna gruesa correa y se esfumaba en la noche, cauteloso y fantasmal. Podía pararse un rato, hacer cualquier comentario y continuar ronroneando a lo largo del pasillo.
Me di cuenta de una cosa: al Capitán ni le hablaba. No se fijaba —o no quería fijarse, como si fuera invisible— en esa criatura extraña, de aparatosa figura, que respiraba a mi lado.
«Las novelas por entregas de los periódicos de aquellos tiempos estaban llenas de madres afligidas consoladas por los camaradas de guerra de sus hijos caídos que volvían al hogar. A menudo, la hermana del chico muerto se casaba con el guapo amigo de su difunto hermano. El amigo decía: “Bill murió en mis brazos, Irene, pero tú, su hermana, vivirás ahora en ellos para siempre”. Fin».
El Capitán me leyó, sin olvidar la ironía.
—Chismes, literatura —comentó—. La guerra es otra cosa.
Esperé a que continuara, suponiendo que observaba al último veterano de una lejana batalla.
—No hay un soldado capaz de superar el coraje que una mujer necesita para salvar esa guerra que nunca permite treguas y enfrenta día tras día, inventándose estrategias, maniobras casi increíbles, astucias tan ingeniosas que logran sostener el mundo de un reino pequeño y frágil donde los hijos abundan y un hombre se cree el centro de un castillo que no existe.
Buscó entre su cuaderno, y en las líneas dibujadas por su letra fuerte y brusca, algún fragmento escondido entre la tinta apretada que oscurecía cada hoja. Mientras tanto rezongaba: «Son ellas las que sostienen la construcción de una casa... Son tan pacientes y sabias... Al menos son más sensatas...».
Un chico que iba dormido con la cabeza apoyada en el brazo de la silla se despertó un momento, nos vio con ojos risueños y se quedó contemplando al Capitán por un rato. Después regresó al sueño, acomodando su cuerpo en el hombro de su madre. El mundo al otro lado de ese corredor sombrío me pareció tan lejano que me produjo nostalgia. El Capitán me distrajo.
—Acá está —dijo—. Escuche:
«La señora Marsden les pudo enseñar a los héroes de la vieja Guerra Civil cómo librar una difícil batalla. La suya fue una historia quizás sin grandes proezas: educar a nueve hijos, soportar a su marido —un soldado que sufrió de una espesa locura, pensando que la pelea continuaba en el hogar—, arriesgándose por todo lo que ella amaba en su vida. ¿Acaso al desalmado Will Sherman, al General Grant o al honrado Robert Lee no les habría servido esa lección de humildad? El silencioso coraje que siempre tuvo esta dama no fue vanidoso o frívolo. Le asombraba descubrir esa alocada imprudencia que identifica a los héroes celebrados por el tiempo. Sobrevivió dignamente con una sabia intuición: amparar, sin fatigarse, el orden que había logrado en contra de su marido y en compañía de sus hijos. Un testimonio admirable».
Leía con entusiasmo. Pero también con tristeza. Con un aliento cansado, sedoso entre los suspiros cuando nombraba a esa dama que había sido su esposa.
Un tren pasó al lado, corriendo en sentido inverso. El eco de su campana fue perdiéndose en la noche, despidiéndose y viajando a un territorio y un tiempo que entonces era el futuro, pasado para nosotros. Estar despierto a esa hora, con el insomnio en la espalda, mostraba el mundo distinto; hacía de lo real un ámbito irreal, filtrado por el cansancio. Quizás fue sólo un reflejo, un vaporoso espejismo: una mujer saludó de una manera fugaz; una anciana que agitó la brevedad de una mano, perdida luego en el aire y en el rumbo de la niebla.
—Hasta pronto —susurró el Capitán. Y agregó—: Lucy...
Después quedó el vacío.
—¿Es ella? —le pregunté.
Se demoró en regresar. Sus ojos se habían perdido en el umbral de la noche que ya no mostraba nada. El Capitán respondió dejándome en el misterio.
—Era ella —dijo.
Supuse que su razón acomodaba los hechos al juego amable y sencillo de una fantasía que apenas se distraía en otra cosa distinta de sus invenciones.
—Sigue viajando en el tren —me confesó lentamente—. El Atlantic Coastline Railroad. El mismo que en otro tiempo casi la rapta en un viaje con el que quiso escapar de esa angustiosa rutina que siempre trae la costumbre.
Volvió a mirar el paisaje, la oscuridad y el vacío, la ausencia que le dejó un tono amargo en la voz.
—Sus hijos la habían anclado. La sedujeron con mimos. Aunque no sabían nada, sus gestos y ese rumor que correteaba en la casa hicieron de Lucy un árbol que proyectaba su sombra y acariciaba los rostros de esa pequeña tribu necesitada de amparo. Un árbol enraizado en el jardín y en la calle donde el tiempo transcurría acariciando sus hojas, imperceptible y cambiante.
Intentó una sonrisa, más resignada que alegre, y me explicó, al mismo tiempo que hacía bailar el libro con esa música seca de hojas que van pasando:
—Lucy tenía su estilo. Escuche cómo escribía, es decir, cómo hablaba.
Fue resbalando un dedo que deslizó por la página hasta una línea sombría.
«Había empezado a sentirme como una luna en cuarto menguante que tal vez nunca se volvería a llenar».
El Capitán me miró con ese brillo en los ojos que saben mostrar los chicos cuando se creen seguros de merecer un aplauso. No lo quería defraudar.
—Está bien. Pero es triste.
Suspiró y dijo, después de un rato:
—Nunca me di cuenta de nada.
Le pesaría alguna culpa, el rumor de la conciencia o una herida imposible que no le cicatrizaba. Siguió, ausente del tren y el mundo, hablando con su memoria.
—La conocí en un desfile. Era delgada y frágil. El viento la habría arrastrado soplando sin mucho esfuerzo. Yo estaba en una tribuna, al lado de un orador que insistía en recordar el heroísmo, la guerra, el admirable valor de los soldados que dieron un magnífico espectáculo a un público acomodado en sus lejanas butacas mientras que ellos perdían a sus mejores amigos en una absurda batalla. Oía el discurso sin ganas: era una lluvia insensata de frases envejecidas —me honro en compartir este estrado con nuestros distinguidos excombatientes, decía el orador—, cuando brilló entre la gente el rostro de esa muchacha que me distrajo un momento y, después, toda la vida.
Miró con cariño el libro, lo acarició suavemente, pensando tal vez en Lucy y en su memoria lejana, en el recuerdo de un tiempo hundido en el laberinto de su alocada invención. Entonces vi la palabra: Gurganus.
—Una jovencita dulce que se comía las trenzas —me susurró el Capitán—, que se arañaba las manos cuando trepaba a un árbol. La boda fue casi un juego entre una niña de quince y un soldado que en la guerra abandonó su inocencia hasta casarse con ella, cuando ya tenía cincuenta. Un juego que destrozó la gracia del primer encuentro y que opacó en el rostro de mi querida Lucille el resplandor de unas pecas que se incendiaban al sol.
No era una historia alegre. Pero todos, de alguna manera, vivimos en la ilusión y protegemos, según leyó el Capitán, la ruta que se ha escogido para escaparnos un rato, la alternativa al monótono terror de la vida cotidiana. Y nadie tiene derecho de rebajar a la burla las fantasías que alivian una realidad que muestra sus escondidos misterios a los que quieren buscarlos.
—Lucy —insistió—, se parecía a Robert Lee.
Después buscó en su cuaderno.
«Lee estaba hecho de platino, no de sangre como los demás mortales. Lee debía comer hostias para desayunar y dormir con coronas de espinas bajo la almohada... Desde su primer movimiento, mostró ser un genio para el martirio».
—Por eso perdió la guerra.
—Tal vez —replicó—. Sufría con bastante orgullo.
—¿Como Lucy?
Me devolvió una mirada que parecía reclamar la prudencia y la cordura que a él le estaban faltando.
—Sí —respondió—, como Lucy. Pero Lucy —agregó—, Lucy, tal vez, fue mejor.
—La ayudaría algún milagro.
—¡Un milagro! —exclamó—. Sí, tiene razón, ella misma era un milagro. A diferencia de Lee, que tuvo el valor, pero no la suerte, a Lucy le sobró valor y la acompañó la suerte.
—¿Y a usted?
De nuevo soltó un suspiro, reflexionó un instante, y me dijo:
—A mí me sobró la suerte. Estaba al lado de Lucy. Pero me faltó decencia para tratarla mejor.
Después me enteré en el libro de que a su mujer la obligaba a llamarlo Capitán, en la cama y fuera de ella. Que era de un triste orgullo, sin compasión por la dama que había resistido todo, incluso vivir con él para atenuarle los miedos que le heredó esa guerra, estancada en su memoria, recordándole la pólvora, el humo, el tumultuoso estruendo de una voraz pesadilla que nunca lo abandonó.
—Tuvo que hacer tanto esfuerzo. El día que nos casamos, la sombra de varios sables trenzó un pasillo de honor que acarició nuestros pasos, dejando una suave mancha que presagió la contienda. Lucy fue un buen soldado, indefenso y atrapado en una ardua emboscada de la que casi no escapa. Un reto peor que todos los que propone una guerra. Se necesita de astucia para acostarse a dormir al lado del enemigo, de astucia y de sangre fría.
A pesar de la vergüenza, una sonrisa alivió el sentimiento y la pena.
—¿De qué se ríe?
—Me estaba acordando: a nuestra luna de miel Lucy la llamó también nuestro primer combate.
«Fue como el asalto a Fort Sumter», decía. «¿Y sabes quién hacía de fuerte?».
—¿A quién le preguntaba ella?
—A Gurganus.
—¿Gurganus?
—Un escritor. Con él armó este libro. Es una larga entrevista. Lucy le dijo todo, le confesó sus secretos, su triste y larga aventura al lado del Capitán —se presentó extendiendo la mano con la palabra que le tatuaba la piel.
—Entiendo —respondí. Pero no entendía nada. Tal vez que no había remedio, que nadie lo iba a salvar de su manía con la guerra y con la dulce muchacha a la que él mencionaba, Lucy, supuestamente en un tren que se perdía en la noche. Quería aterrizar un poco. Sólo empeoré las cosas.
—¿A dónde viaja?
—Al sitio donde terminó la guerra.
Pensé que se dirigía a ese lugar legendario, que sugería en su nombre una historia legendaria, Appomattox, donde la guerra empezó a declinar poco a poco. Pero no viajaba allí.
—A Falls —respondió—. Al cementerio de Falls.
Entonces me convenció: lo que pensaba real podía ser tan irreal como un recuerdo, un fantasma, como el viaje que esa noche se suspendió en las tinieblas de un sueño que me atrapaba.
—¿A visitar una tumba?
—Mi tumba —respondió solemne, casi fúnebre.
Recordé la gentileza de una mujer sorprendente que le confesó a un viajero: «Si se muere en nuestro pueblo hay una tumba especial para nuestros visitantes. Pueden descansar un poco, en un cementerio hermoso, mientras que vienen por ellos».
Era una muestra de aprecio, de clara hospitalidad, de la que nadie abusaba.
—¿Su tumba? —repliqué—. Desde cuándo.
—Desde que Lucy ganó la última de las batallas.
Me señaló la maleta.
—Siempre me acompaña el sable, su brillo hecho de aire entre la funda vacía. Tuvimos que empeñarlo un día, en un tiempo de escasez que hacía abundar el hambre. Pero me quedó la funda. Primero estuvo conmigo cuando era un niño en la guerra, derrotado y regresando al viejo hogar que esperaba. Después fue una reliquia que decoró la pared, encima de nuestra cama.
Imaginé el escenario: una pared orgullosa con el pequeño museo que permitía rastrear la vida del Capitán a través de sus objetos.
—Era una tibia amenaza. Aseguraba el recuerdo de las feroces contiendas que dormían, agazapadas, gimiendo entre la funda. Lucy las llamó una tarde, resuelta a vencer los años de soledad y abandono, el largo y cruel oficio que sometió su bondad al caprichoso tirano que la humilló sin descanso. Lo habíamos perdido todo, habíamos llegado al punto del que jamás se regresa. La última de las batallas desordenó nuestra cama. Trepado encima de Lucy, sólo quería estrangularla. La funda, en la cabecera, había esperado el momento de regresar a la guerra y lo hizo en manos de Lucy. Su brazo alcanzó el metal que hundió entre mis costillas, golpeando con la insistencia de una venganza que fue el resultado de años perdidos por la amargura. Un error que terminó con la muerte.
El Capitán me enseñó que no hacía daño creer en las fantasías y el sueño de una feliz invención. El murmullo de su voz, que acaso siguió un rato mientras me iba durmiendo, después se desvaneció.
Cuando llegué a mi destino el funcionario del tren me despertó bruscamente. El libro de Castleview tenía adentro una nota. Me había dejado un consejo:
«Lucy escribió alguna vez: Cuídese de sentir pena por usted mismo. Es muy tentador».
Después venía su firma: Marsden, Capitán William Marsden. Y su recuerdo amparado por ese viaje en la noche.
Atlantic Coastline Railroad
Junio, 1998
Tesoro
susan straight
estados unidos
Hasta los chapulines eran diferentes aquí en California. Los de aquí eran muy cabezones y sus antenas tan largas como los pelos de las cejas de los ancianos. Los chapulines deambulaban por los jardines del hotel como si supieran que nadie se los comería.
Hasta hace pocos meses, Araceli había juntado chapulines pequeños para su abuela, que los espolvoreaba con chile rojo y los amontonaba en una canasta de palma para venderlos en el mercado. Araceli extrañaba el sabor del chile ahora. Sentía que los dientes se le aflojaban en las encías por todas las naranjas que se comía en la noche con su amiga Elpidia en los naranjales que rodeaban el trailer park.
Los chapulines no hacían ruido ahora, ya bien entrada la calurosa mañana, cuando las mujeres limpiaban los cuartos del hotel. Pero desde el número 14, el áspero sonido de algo pequeño se había grabado en la cabeza de Araceli. Cinco días antes habían agarrado un chapulín grande dentro del cuarto, y el letrero que decía «Do not» estaba colgado en la puerta como un escapulario. Ahora había silencio en el camino de loseta roja que iba a lo largo de los blancos muros de adobe. El hotel parecía una iglesia enorme, rodeada de veinte capillitas. Dentro de los cuartos, mujeres con batas blancas, vendas blancas y dientes blancos esperaban a que sus cicatrices desaparecieran. Araceli se preguntaba si rezarían. Su abuela añadía la única palabra que decía en español: Tesoro. «Para mí, todo lo que como es un tesoro. Nadie sabe lo que es el tesoro de otra persona.»
Abrió con su llave el número 13. El cuarto estaba vacío, con las toallas húmedas y amontonadas en el suelo, como si alguien las acabara de lavar en el río.
Afuera, en el pasillo, oyó que la supervisora, Luz, hablaba en español con uno de los jardineros. Luz era norteña, de Sinaloa. Era mandona, tenía las mejillas pálidas como el nixtamal y no hablaba mixteco. «¿De Oaxaca?», había exclamado cuando Araceli y Elpidia llegaron a trabajar al hotel, llevadas por el primo de Elpidia, Rodolfo, que trabajaba en la lavandería. «¡Puros indios!».
Wash. Limpia. Sandoo. Cada palabra que Luz decía caía en la cabeza de Araceli, donde las encerraba como si fueran chiles en diferentes cajas de madera en el mercado, mientras su abuela los iba señalando con su dedo huesudo. «Fíjate bien», le decía su abuela, cuando Araceli aún era una niña, «cada chile tiene un sabor diferente. Tienes que conocerlos todos para saber cocinar». Su abuela añadía la única palabra que decía en español: Tesoro. «Para mí, todo lo que como es un tesoro. Nadie sabe lo que es el tesoro de otra persona.»
Araceli arrojó las toallas empapadas al carrito de la lavandería. Lavar. Sacó los claveles marchitos del pequeño florero que estaba en la cómoda. Flowers. Flores. Ita. Echó las flores marchitas en su bolsa de basura y sacó tres claveles nuevos de la cubeta de su carrito. Las mujeres que se quedaban ahí parecían fantasmas. Claveles blancos. Las toallas también eran blancas, así como las sábanas, las batas, las toallitas, las vendas. Los claveles tenían un olor semejante al del clavo. Araceli cerró los ojos por un momento. De noche, en el naranjal, Elpidia y ella hacían mole negro, como el que su abuela vendía en el mercado a las mujeres demasiado flojas para hacer el suyo, un barro negro de salsa concentrada que luego resucitaban en su casa. Chocolate, clavo, cacahuate y chile rojo, comprados en el mercado oaxaqueño de la comunidad mexicana que vivía en la ciudad cercana.
De noche, con el radio sintonizado en La Mexicana, con el olor del mole y las piezas de pollo, con las risas de los hombres de San Cristóbal, su pueblo natal, se sentía como en su casa. Sí, aquí en California. Como en su casa.
Sacudió la colcha, pasó la aspiradora por la alfombra beige. Su abuela ya había muerto. El año pasado, amortajada, con un cirio en sus dedos tiesos, velas y comida alrededor de su ataúd, mientras Araceli la velaba durante los nueve días de luto hasta que levantaron la cruz.
Pasó la aspiradora por el piso de losetas azules del baño. Cuando la apagó, escuchó a Luz en la entrada, llamándola. «Hair». Luego se fue alejando el ruido de sus pesados pasos por el corredor.
Araceli se arrodilló junto a la tina de baño. Luz decía con frecuencia que la gente verificaba siempre que no hubiera pelos sueltos. Antes de que Araceli empezara a cepillar el esmalte de la tina, quitó del desagüe la fina redecilla de cabello rubio. Como un animalito. Hair. Pelo. Ixi.
Al revisar la aspiradora, vio más cabellos rubios que se habían juntado como en un intrincado encaje en el cepillo de la aspiradora. No había muchos vestigios de la mujer que había pasado tres días ahí, sólo algunos pañuelos desechables en el cubo de la basura, con manchas de lápiz labial rosa, maquillaje color crema y delineador en aceite negro.
Roció y secó el lavabo, el espejo, la llave del agua. Cambió las sábanas de la cama y ahuecó las almohadas. Cerró las persianas. Luz le había advertido que a las mujeres no les gustaba el calor, o la luz, cuando regresaban de ver al doctor. «No sun», había dicho. Sun. Sol. Nicandyi.
Elpidia podía decir algunas de las palabras en español, pero aún no se atrevía con las que estaban en inglés. Araceli sí, pero sólo si las palabras permanecían en orden, si no cambiaban de lugar en las canastas de su cerebro.
El muro en el que se recargó era fresco como el de una iglesia. Adobe, yeso y pintura blanca. Como en su pueblo. Dio un último vistazo al cuarto. Había varias revistas apiladas en la mesita de hierro forjado, las flores destacaban en el tocador, y el piso estaba completamente libre de cabellos. Desde hacía dos meses se había hecho a la idea de que otra mujer durmiera ahí, comiera en la mesa de cristal, se bañara y viera televisión, sin que Araceli casi nunca la viera; luego, se encargaría de borrar cualquier rastro de su paso por ese lugar.
En el corredor, bajo el techo de gruesas vigas de madera, echó una ojeada al carrito de Elpidia, afuera del número 3. El sol, ahora de un color dorado, ya quemaba y se extendía por el jardín, en el que crecían rosas y flores de cempasúchil. El cempasúchil de California era más pequeño que el que la gente llevaba a la iglesia en San Cristóbal.
Una mujer caminaba a ciegas, con los ojos cubiertos por vendas, apoyándose en el brazo de una enfermera. La enfermera, entrecerrando los ojos y alzando la barbilla, le pidió a Araceli que se apartara. Araceli usó su llave para meterse al cuarto que acababa de limpiar. Vio de reojo un mechón de grueso pelo rubio como el borde de una escoba, que salía del turbante de la mujer, y luego se cerró una puerta.
Muchas de las mujeres que había alcanzado a ver tenían el cabello rubio: amarillo cobrizo como el cempasúchil, o plateado con mechones cenicientos. Por eso había reparado en la mujer del número 14, cuando entró en el cuarto la semana pasada. Su pelo era rojo, pero no como si se lo hubiera teñido, sino rojo pálido, delgado y lacio como un flequillo de seda sobre su cuello. La mejilla de la mujer, que se había vuelto hacia otro lado, estaba salpicada de pecas, que parecían un montón de hormiguitas.
En silencio, permaneció junto a la puerta del número 14, escuchando. El chapulín ya no estaba. La mujer lo había matado, o lo había dejado salir. Pero el letrero seguía ahí.
«Do not», Araceli le dijo a Elpidia, que vino a mirar los claveles de la cubeta detenidamente, quitando un pétalo roto. Araceli miró en la gruesa puerta de madera, recién pintada de azul, el letrero que colgaba. Nunca se acordaba de la tercera palabra, pero no importaba, pues lo único que había que saber eran las dos primeras.
Cuando una mujer dejaba ese letrero en su puerta, les había dicho Luz la primera semana, significaba que no quería que nadie la viera, ni siquiera las recamareras. A esas mujeres no les importaba quedarse con las sábanas sucias, con los platos sucios. No querían que nadie viera sus ojos amoratados, su piel en carne viva como la de los animales de las carnicerías, sus narices hinchadas como calabazas.
Ahora Luz venía siguiéndole los pasos por el corredor, con sus anchas piernas que las medias apretadas hacían parecer salchichas en sus envolturas, con sus tacones bajos golpeando las baldosas como la mano de un molcajete moliendo granos de pimienta. Luz les había vendido a Araceli y Elpidia los zapatos que, según ella, tenían que usar, unos zapatos de trabajo negros con suelas de hule. A veinte dólares. Siempre sabía, siempre venía cuando Araceli y Elpidia dejaban de trabajar y empezaban a platicar, como si una mosca hubiera ido volando a su cubículo cerca de la lavandería para avisarle.
«Go», le dijo a Araceli, señalando el número ١٤.
«Do not», replicó Araceli, señalando el letrero.
Luz puso una mano sobre su cadera y levantó tres dedos de la otra mano. Lentamente, le dijo en español y en voz alta: «La mujer se fue. Hace tres días. Límpialo».
Cuando Luz siguió caminando por el pasillo, después de echar un vistazo al trabajo de Elpidia a través de la puerta abierta del número 3, Elpidia puso los ojos en blanco y metió la mano en el bolsillo de su uniforme. Sacó un «saladito», se lo dio en la mano a Araceli, y Araceli chupó la ciruela seca y salada durante un momento, sintiendo las arrugas con su lengua, antes de meter su llave en la cerradura.
La niñita yacía en el centro de la gran cama, perfectamente tendida: no había alterado nada. No podía. Aún no tenía la edad suficiente como para voltearse. No era una recién nacida, observó Araceli, acercándose. Tendría unos dos meses. Su pelo era delgado, ralo y rojizo como las espinas de algunos cactus.
Estaba muerta. Tenía cerrados los ojos, hundidos en la cabeza como hoyuelos. De su vestido rosa pálido, con encaje en el cuello y mangas ahuecadas, salían sus delgadas piernas, grises como el cemento. Tenía puestas unas botitas color de rosa. Su cara estaba tirante y tiesa, y su nariz parecía un nudillo blanco saliéndole de la piel.
La ciruela salada saltó y se revolcó en la boca de Araceli; ella la escupió en su mano, donde se quedó húmeda y ahora hinchada por la saliva. Tragó saliva una y otra vez, encorvándose, hasta que pudo respirar mejor y enderezarse. Ya había visto antes niños muertos, de la misma edad, en San Cristóbal. La diarrea los había consumido. Tenían la misma cara reducida y apergaminada de las ancianas.
Araceli hizo un esfuerzo para no vomitar. Puso su dedo en el pañal desechable, no hinchado como debería esperarse. Seco y pequeño como un puño blanco bajo el vestido. Esta niña no había tenido diarrea. Se había muerto de hambre. De su vestido rosa pálido, con encaje en el cuello y mangas ahuecadas, salían sus delgadas piernas, grises como el cemento. Tenía puestas unas botitas color de rosa.
Tiró la ciruela en la bolsa de la basura de su carrito, se cercioró de que no viniera nadie por el corredor y luego tomó una toalla limpia de la pila que llevaba y vaciló, recordando que había oído ese ruido sordo y áspero característico de los chapulines tras la gruesa puerta de madera. Puso la mano en el picaporte de hierro forjado. No había sido un chapulín. Se recargó en la puerta, sintiéndose débil por un momento, y luego se metió y puso el cerrojo.
Luz podía venir. Haría un escándalo y correría a la administración, donde los dueños del hotel y la clínica fruncirían el ceño. Vendrían por el pasillo, tomarían a la niña o simplemente la moverían con sus dedos llenos de anillos. Llamarían a la policía, que se llevaría a la niña a sus instalaciones. Tratarían de encontrar a la madre, la pelirroja que sólo tenía dos arrugas en el rabillo de cada ojo, como dos pestañas sueltas incrustadas en la piel.
Araceli permaneció de pie junto a la niña. Su cuerpo estaba esquinado en la cama, como si hubiera logrado moverse unos doce centímetros a la izquierda durante los tres o cuatro días que llevaba ahí. ¿Para qué tratarían de encontrar a la madre?, pensó Araceli, con la garganta seca y la lengua escaldada por la sal. La madre se había ido. La madre había dejado a esta niña llore y llore, moviendo sus manitas hacia delante y hacia atrás sobre la colcha blanca, enojada, furiosa, desesperada. Las piernas de la niña aún estaban encorvadas, alzadas en óvalo, aún sin enderezarse como las de las niñas más crecidas.