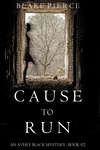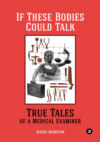Kitabı oku: «Cuentos de Asia, Europa & América», sayfa 9
Araceli pasó la mano por el algodón de la colcha. Los dedos de la niña estaban tiesos como varas de canela; las uñas de sus dedos eran como los pellejos transparentes del maíz recién lavado.
Araceli temblaba, y la espalda le dolía. Agarró la toalla. No en una bolsa. No iba a poner a la niña en una bolsa de plástico. «Do not».
Deslizando las palmas de las manos por debajo de la niña, se mordió los labios hasta que la sal de la ciruela entró a su sangre. Alzó la columna vertebral, los hombros, la pesada cabeza, y depositó el cuerpo en la toalla de baño. Luego, dobló los lados de la toalla sobre el cuerpo y envolvió el bulto, apretándolo como si la toalla fuera un rebozo de los que cuelgan las mujeres sobre sus espaldas, con las niñas dormitando contra los omóplatos de sus madres.
Puso la toalla en la bolsa de la lavandería, delicadamente, y rodeó el bulto con las toallas mojadas que había sacado del cuarto anterior. Elpidia salió y sacó otra ciruela, morada y brillando al sol, y Araceli se forzó a sonreír. Negó con la cabeza y regresó al número 14.
En el tocador, junto a los claveles marchitos, había una nota. Araceli vio la escritura clara, tres frases en la hoja con el membrete del hotel. La guardó en su bolsillo, y recorrió con la mirada el cuarto. No habían dejado nada más, ni en el baño ni en el clóset. Ni siquiera un rastro de maquillaje o un periódico. Tampoco había pañuelos desechables humedecidos por las lágrimas en el cubo de la basura. Sólo dos latas vacías de refresco y la cajita de unicel de una comida que la mujer habría dejado en la puerta si hubiera dicho «Do not».
Sabían que las recamareras vivían en tráilers, y los del hotel vigilaban las toallas. Araceli pasó un trapo húmedo por los tocadores, sacó el pelo de las tinas y limpió los relucientes espejos. Puso toallas en la bolsa de la lavandería, acomodando cuidadosamente a la niña cada vez para que quedara casi hasta arriba. Entre cada cuarto, Elpidia le decía en voz baja: Rodolfo iba a traer a unos amigos que trabajaban en otro hotel, iban a comprar puerco y a hacer una salsa verde con yerba santa que ella cultivaba en una lata de café. Uno de los amigos se llamaba Amadeo; a lo mejor era más guapo que el Amadeo de su pueblo.
Araceli no podía oler a la niña. Empujó el carrito hacia la lavandería cuando terminó de hacer los cuartos. El carrito iba dando tumbos por el corredor de losetas rojas y luego en el embaldosado que conducía al ala principal del hotel. Araceli empezó a aterrarse. Ni siquiera a Elpidia quería decirle. Elpidia gritaría y le diría «Dale la niña a Luz o nos meteremos en problemas; van a llamar a la policía y nos van a mandar de regreso a México. Al pueblo». «Nunca voy a regresar al pueblo», decía Elpidia siempre, como si cantara un versículo en la iglesia. «Nunca voy a regresar al pueblo».
Araceli se detuvo ante el enorme contenedor azul, cerca del estacionamiento. Alzó la bolsa negra de la basura, llena de pelo, y la dejó caer dentro del cavernoso basurero metálico. ¿Qué podría rescatar ella? No podían tomar nada del hotel. Nada. Sintió la hoja de papel, lo único que llevaba en la bolsa de su uniforme. ¿Qué diría la nota? Empujó su carrito lentamente hacia el cuarto del aseo. Su uniforme le quedaba grande. Se había puesto un abrigo en la mañana, para la neblina que llegaba por la noche a este lugar desértico. No era como la bruma de su pueblo, que dejaba gotas de rocío en la milpa y en las plantas de café. No había humedad en esta neblina, que era sólo un velo seco como vapor sobre las dunas y colinas y edificios de estuco, una bufanda grisácea que desaparecía a la hora de la comida. Ahora eran las seis, y el cielo que se veía tras la silueta del hotel tenía un color azul oscuro.
Tomó a la niña envuelta en la toalla tan rápidamente como pudo y entró al baño del personal de servicio; oyó crujir el carrito de Elpidia, que se acercaba.
En la camioneta de Rodolfo, los hombres olían a pasto recién cortado y gasolina. En el asiento trasero, Elpidia festejaba con risas todo lo que ellos decían. Araceli sentía a la niña, que descansaba sobre su pecho como una bolsa de arroz robada. Araceli protegía la cabeza de la niña manteniéndola debajo de su axila. Había aflojado los tirantes de su brasier y se cubría el frente con su gran abrigo. Cuando la camioneta se detuvo súbitamente ante la carretera de terracería que conducía a los naranjales, uno de los hombres señaló a los cuervos que alzaban el vuelo sobre el campamento, pero Araceli sentía a la niña apretada contra su pecho. Su abuela le había dicho que sus senos crecerían hasta alcanzar su tamaño definitivo cuando tuviera un niño. «Cuando te cases», había dicho su abuela. «Tal vez el próximo año. Apenas tienes diecisiete».
La madre de Araceli había muerto poco tiempo después de dar a luz. Su padre se había ido a Estados Unidos dos años más tarde. Luego de unas cuantas cartas con dinero, desde Washington, nunca volvieron a saber de él.
La camioneta se detuvo en el lugar donde dejaban los tráilers, y Araceli se bajó sintiéndose incómoda, abrazándose con su abrigo. «No hace tanto frío», dijo Rodolfo, y Elpidia se rio.
Los hombres empezaron a lavarse en la toma de agua que había ahí afuera, y Elpidia desapareció dentro del pequeño tráiler que compartía con Araceli. Araceli tocó el papel que llevaba en su bolsillo, y caminó por la carretera de terracería que había entre los tráilers hacia la administración.
Emiliano hablaba mixteco, español e inglés. Llevaba ahí diez años, en el desierto que rodeaba a Indio. Cuando ella le entregó la nota y le preguntó qué decía, él le vio el pecho y Araceli apretó su abrigo. «¿En dónde encontraste esto?».
«En un cuarto. Me dio curiosidad». Araceli estaba sudando bajo el abrigo, y sintió la mano izquierda de la niña como una piedra de molcajete contra su piel.
Él leyó: «Quiero que me devuelvan mis...». Emiliano frunció el ceño y ahuecó las manos sobre su camisa. «Apenas me los pusieron el año pasado. Eran míos».
Pechos. Araceli vio que él bajaba las manos, sin decir la palabra. Luego, frunció más el ceño y dijo: «¿Qué clase de nota es ésta?». Le devolvió a Araceli la hoja y regresó a su tráiler, cerrando la puerta metálica.
Pechos. Quería que le devolvieran sus pechos. Le pusieron nuevos pechos en el hotel. No quería dárselos a la niña. La niña está seca por dentro, su piel es como pergamino y su corazón como una ciruela. Araceli caminó apresuradamente dentro de los naranjales en los que la fruta colgaba como cientos de rabiosos soles del desierto y los azahares ya habían florecido; parecían de cera, y eran blancos y perfumados. La niña se sacudía con los pasos apresurados de Araceli, y cuando ésta por fin llegó a la orilla del naranjal, se detuvo en el claro arenoso. Se desabotonó el abrigo y la niña rodó, con la cabeza colgando, hacia sus brazos. Araceli sintió que estaba a punto de llorar, y se imaginó las profundas cuencas de su propio cráneo.
La torre de riego, de concreto y achaparrada como el castillo de un niño, podía servirle de señal. Podría venir después, en noviembre, a dejarle una ofrenda por el Día de los Muertos. Las almas de los niños venían primero, de visita, y Araceli podía dejarle un humeante atole de leche con canela y azúcar. Los dedos de la niña como varas de canela, los ojos de la niña cerrados herméticamente, el pelo de la niña rojo y escaso como las espinas de algunos cactus que Araceli raspaba con un cuchillo.
Cavó con sus manos la tierra blanda, en la que ya podía olerse la noche. Unos cuantos chapulines empezaron a chirriar en el naranjal, y ella se estremeció. No pensaba en el sonido, ni en su garganta. La tierra estaba tan seca. No había la neblina apropiada aquí. Quizás Araceli no volvería a ese lugar, con una taza de atole para la niña; tal vez tendría que salir corriendo esa noche, si la migra llegaba, o la semana siguiente, si se aparecían por el hotel. Elpidia podía casarse con el guapo Amadeo, y se irían a un mejor lugar. Pero también podía quedarse aquí Araceli para siempre, en el tráiler metálico, ayudándole a Elpidia a mandar dinero a su madre y sus hermanas más chicas.
Araceli se quitó la playera, la primera cosa que había comprado aquí en California, en El Rey, el mercadito de Indio. Era de color azul pálido. Al envolver a la niña en la playera, con las mangas cortas dobladas sobre el diminuto pecho de la niña, Araceli sintió ganas de llorar. Pero no pudo, ni cuando depositó a la niña en el hoyo, ni cuando se dio cuenta de que la playera no bastaba. Sacó a la niña y la envolvió en su abrigo, hasta que un capullo de nailon color café cubrió todo. Entonces echó la tierra sobre el abrigo, oyendo el susurro de la tela. Puso pedazos de cemento roto sobre la tierra, luego piedras y guijarros. Pero el túmulo más bien parecía un montón desordenado de basura. Vestida únicamente con su brasier y su falda, se arrodilló y trató de pensar en la oración que decían las mujeres de su pueblo cuando se había muerto un niño. Le rezaban a la Virgen de la Soledad. Araceli no escuchó palabras en su cabeza, sólo el tintineo lejano de metal desde los tráilers, gritos distantes de hombres y el murmullo del tráfico en la carretera. Alzó la cabeza, con los labios aún cerrados. Caminó de regreso a los naranjales con las muñecas tan apretadas contra su brasier que podía sentir los pequeños alambres contra sus costillas, contra su piel desnuda.
Traducción de Luis Zapata
Danpatra, acta de donación
amar mitra
india
Acta de donación (redactada por Sahebmari Baske)
Donatario: Sahebmari Baske, hijo del difunto Muchiram Baske, de la tribu santhal, indio en el sentido extenso, domicilio en el distrito de Sonari Mara, República de la India.
Donante: Sahebmari Baske, hijo del difunto Muchiram Baske, misma tribu y domicilio que el beneficiario, cuya propiedad legítima, casa ancestral y tierras de labranza invadidas y más, a consideración de los intereses de la familia, mi deber social propio, de la región Santhalibasan, relación de propiedades de la República de la India [...].
Yo, Sahebmari Baske, residente del distrito de Sonari Mara, parte de la tierra sagrada donde nací, mi patria, la República de la India, nieto del difunto y honorable Sahebmari Baske e hijo del difunto y honorable Muchiram Baske, del mismo distrito, en la feliz ocasión del festival de Karam en este mes de bhadra,4 lego todas mis pertenencias personales y bienes inmuebles a Sahebmari Baske, residente del mismo distrito. Posterior a mi muerte, todos los derechos sobre esta relación de propiedades pertenecerán al donatario, así como todo asunto relacionado con ellas. Desde este día, todo compromiso con la tierra descrita en esta acta de donación por parte del donante concluye. En lo sucesivo, Sri Sahebmari Baske tiene la obligación moral de compartir las fortunas de esta tierra en los tiempos buenos y en los malos.
Así es. Todas las responsabilidades que esta tierra ha acumulado ahora te pertenecen. Soy Sahebmari Baske, tu abuelo; conoces muy bien la terrible historia de mi vida. Ha llegado mi ocaso; mi cuerpo está enfermo y el don de la vista está por dejarme. Ya no tengo posibilidad de hacer todas las cosas que habría querido en mi vida, mas no he perdido la esperanza. Por eso escribo esta acta. Espero que toda actividad que la misma te permita y te invite a hacer me brinde felicidad en los días que me quedan. Mis ojos resplandecerán y este cuerpo volverá a sentir el calor de la vida. La solidez y fuerza de los árboles apoyarán mis jorobas y nudos antes de que parta a Sermapuri, la morada de los dioses.
Puede que surjan confusiones por nuestras identidades y eso podría ser causa de alegría para algunos, pero esa alegría se puede convertir en nuestra miseria. Por lo tanto, es esencial que dejemos todo claro y protejamos nuestro futuro.
Si hablamos de tribus, somos de los santhal, de complexión negra. A mí, el donante, me falta una mano. Ya hablaré de eso. Tú, Sahebmari Baske, mi donatario, mi heredero, recuerda que esta tierra india, esta República de la India, es el lugar donde naciste. Tus ancestros fueron los primeros habitantes de este país y de ahí surge mi derecho a redactar un acta. Tendrás felicidad si la aceptas.
Al ser mi nieto, heredaste mi nombre igual que yo el de mi abuelo. Así recordamos nuestro pasado. En otras palabras, así se hizo para inmortalizar a nuestro ancestro. Nieto mío, nunca olvides que la sangre de este ancestro que nunca conocimos, pero conmemoramos, ese hombre santhal, vive en ti.
Espero que continúes la tradición para que su recuerdo nos acompañe y que su vida nos inspire. Hablemos, pues, de ella para que nos agudice la visión y nos libre de ilusiones.
Recuerda que este Sahebmari Baske en particular nació en algún momento del pasado aquí mismo en el distrito de Sonari Mara. Desconozco su nombre original, pero sé que se lo cambiaron después de que mató a un saheb, un hombre blanco.
A los babus, la gente educada, les parece ofensivo. Dicen que está ligado a un terrible asesinato, que trae consigo cierta violencia, que usarlo es alentar la barbarie. Por eso nos es difícil llevar una vida simple y sin complicaciones. Para ellos, los santhal son una de las razas más inocentes; creen que tienen mentes tan claras como los manantiales. Nuestro nombre es mugre en sus aguas transparentes; priva a los santhal de toda inocencia.
Querido nieto, hemos aprendido en el mundo material que la forma en la que nos ven los babus y la gente respetable puede causarnos muchas penas. Hasta cierto punto, esta inocencia es la razón por la que uno pierde todos sus derechos. Por lo tanto, que ni nos preocupe lo que ofende a los demás. Si la inocencia es la incapacidad de entender y pelear por nuestros derechos, librémonos de ella y recordemos la vida de Sahebmari Baske, el primero de nosotros.
La verdad es que nuestro ancestro hacía trabajo forzado en la casa de Ishwarbabu, un prestamista bengalí adinerado. ¿Qué puedo decir acerca de su vida dura? Por una deuda que tenía con él, estaba obligado a venderse y le daban una miseria de alimento y ropa. El prestamista es Ishwarbabu porque se convirtió en el ishwar, el señor y deidad responsable de nuestro ancestro.
La tierra estaba repleta de árboles en esos tiempos. Ishwarbabu era el hombre más inteligente de esa jungla y, por lo tanto, ¡era el rey! En aquel entonces, la India estaba bajo la soberanía del hombre blanco. Uno de ellos, un negociante inglés, vivía en el pueblo sadar. Había llegado a trabajar. Se instaló en la casa de Ishwarbabu, quien se sintió abrumado. Uno podía ver que el mismo ishwar estaba dispuesto a adorar a cualquier persona que lo superara en poder. Resultó no ser el único e inigualable. Más bien, nuestro ancestro era quien no tenía par.
Fue así, mi nieto, que Ishwarbabu trajo desgracia a su propio hogar. Los ojos ingleses del hombre blanco comenzaron a verse nublados ante la belleza de la hija de dieciséis años de su anfitrión. Ella no hablaba la lengua de ese hombre, pero leía sus intenciones. Entró en pánico y le contó a su padre. Ishwarbabu estaba consciente de la naturaleza oculta de su ishwar. Se preocupó, así que le ofreció a este hombre una niña santhal de regalo. Pero él era astuto. Su semblante cambió y sus ojos se tornaron perversos, como los de los policías y los militares.
Ishwarbabu creía el asunto resuelto, así que comenzó a buscar mujeres santhal, bagdi y dom deseables. Pero esa noche, nuestro ancestro despertó al escuchar el llanto agudo de una mujer. Había recolectado leña y pastoreado a las vacas ese día, por lo que estaba exhausto. Era el grito de la hermosa hija de Ishwarbabu, quien se encontraba junto al pozo. El hombre blanco se había convertido en un gopiballabh5 y le estaba arrancando la ropa a la niña. El hombre santhal gritó y con un solo golpe envió su alma directo al más allá. Así es que se convirtió en sahebmari, el asesino del hombre blanco.
Este incidente tuvo consecuencias terribles. Los hechos se tergiversaron y nadie sabía qué había pasado en realidad. A la gente se le engañó con baladas sobre las hazañas de este hombre blanco. Se construyó una estatua de mármol en su honor. Todavía sigue erecta; yo la he visto y tú también. Más adelante volveré a este tema.
Es más urgente que conozcas la historia de esta tierra y de las propiedades que he enumerado en el acta. Igual que uno debe saber la composición y naturaleza del suelo para producir una buena cosecha, es importante conocer su origen si quieres demostrar que te pertenece. Se trata de una larga serie de traspasos, de cambios de dueño. Es una historia de derrota para sus dueños legítimos. Los documentos viejos no corresponden con las escrituras, a menos que uno vea cómo la tierra ha pasado de una persona a otra. Los papeles sellan la realidad y son cosas sumamente terribles.
Esta acta de donación registra los catálogos e incluye los números de todos los asentamientos y tierras agrícolas del distrito de Sonari Mara, las cuales entran en la categoría de auwal, es decir, de la más alta calidad. Aunque es tierra forestal, toda esta tierra auwal es el resultado de cultivo meticuloso por generaciones. Nuestros ancestros le habían rendido honor al cultivar en ella. Habían conocido sus secretos tras años de brindarle atención. Y por eso, la gente de buena familia comenzó a mirar nuestra tierra. Así nos la arrebataron y los documentos oficiales fueron modificados. Esa gente se aprovechó de nuestra inocencia.
A simple vista, aquí hay puras contradicciones, pero todo se aclarará si rastreamos cada transferencia. Así podrás cumplir con las responsabilidades que aquí te encomiendo.
Sabes que a orillas del distrito hay un bosque denso de árboles de sal, de mohua y kusum. Ahí, junto a un manantial solíamos cultivar en un terreno de una bigha.6 Mi padre trabajó ese campo. Todos lo cuidábamos sin descanso y nos lo recompensaba. Nosotros entendemos la tierra, no los documentos. Solíamos creer que los papeles no producían cosecha. Me temo, nieto, que estábamos equivocados.
Aprendimos que el gobierno decidía quién era dueño de esa maravillosa tierra. Un día vimos a un peón del babu Chaitanya Mahakur Mahasay trabajar ahí. Al pedir una explicación, se nos informó que la tierra ahora le pertenecía al honorable terrateniente.
Tiempo atrás, Chaitanya se había hecho de las escrituras de nuestra tierra (podía solicitarlas «en nombre de sus trabajadores») a pesar de que no era suya, de que no tenía derecho a ella. Acumuló tanta propiedad de este modo que se había pasado del límite permitido por la ley, así que el gobierno se la quitó, pero le dio una buena compensación. Después, mediante un sistema llamado patta, se le devolvió la escritura de la tierra.
No sabía de la existencia de esa escritura. Por años, nosotros habíamos cultivado la tierra. No tengo idea de cuándo Chaitanya se había hecho «dueño» de ella, cuándo se la había quitado el gobierno y cuándo había logrado sacarle dinero por eso y después recuperar la escritura de todos modos.
—¡Esa tierra es de nuestros ancestros! —protesté.
El oficial de gobierno sonrió y dijo:
—No mienta. La escritura está a nombre del babu Chaitanya.
Todo se resumía en los documentos. El muy respetable Chaitanya Mahakur jamás había pisado nuestra tierra, pero había logrado sacarle dinero al gobierno por ella y mandar hacer la escritura a su nombre con facilidad.
—No entiendo los documentos. Esta tierra es nuestra.
Chaitanya agitó los papeles frente a mí. Y después llegaron los oficiales.
Resulta que un pedazo de papel vale más que una vida humana, a pesar de las mentiras y verdades a medias que dice. Ese día se derramó sangre en la tierra de nuestros ancestros, pues una bala hizo trizas mi mano derecha.
El gobierno salió victorioso. Chaitanya Mahakur era dueño de nuestra tierra. Durante la pelea, un oficial de policía mató a mi querido Hari Ramey Bagdi. ¡Trataba de defendernos nada más! El juez determinó que los oficiales eran inocentes, pues habían respetado la ley al mostrar los documentos relevantes. La defensa de nuestra tierra me había costado una mano; a mi amigo, su vida.
Y ahora esos documentos le otorgan la cosecha al babu Chaitanya.
En algún momento de la historia, todas las propiedades de este distrito habían sido propiedad mía y de mis parientes y amigos. Hay documentos más viejos que lo sustentan.
Pero los documentos han cambiado. Es asombroso. Parecen seres vivos, como camaleones. ¿Cómo esta criatura que solía habitar en las junglas verdes terminó frente a un árbol gris y triste? Se posó bajo su sombra y eso le cambió los colores.
Por eso mismo creo que un documento no puede cambiar por sí solo. Algunos han soñado con liberar al camaleón del tronco del árbol y soltarlo de nuevo en la jungla.
Uno de esos soñadores fue Debendranath. Un joven bengalí del pueblo sadar. Tenía ojos brillantes y desafiantes. Sintió compasión por nosotros. Me enseñó el alfabeto en la escuela nocturna. Él donaba la educación y yo era su donatario. Debemos mantener esos recuerdos vivos. Se hizo inmortal al revelar los misterios del mundo y la sociedad. Con él, aprendí sobre el origen de las cosas, sobre economía y sobre el clima y la topografía de otras tierras. Una vez dijo:
—Los hombres negros son los habitantes originales del mundo. No lo sabes, pero tú naciste directo de la tierra.
Nos llenaba de asombro.
—Justo como nuestro dios Shiva sale del vientre de la tierra, con el cuerpo hecho de piedra negra, tú también has emergido de ella. Desde que naces, te pertenece por derecho natural.
He escuchado acerca de la furia de Shiva, dios de los hindúes, de su naturaleza destructiva. Debendranath nos comparaba con esa gran deidad poderosa.
—Tienes un derecho inalienable a esa tierra —repitió—. ¿Alguna vez fue tuya?
Asentí.
—¿Cómo fue transferida? —preguntó.
Ya sabes esa historia, nieto mío. Sin embargo, Debendranath señaló algunos huecos. Me iluminó con la educación. Todos nacen sin hogar y sin tierra. Incluso nuestros ancestros. Aun así, les ponemos nombres a esas tierras en honor a personas o tribus que tuvieron vidas insoportables y que poco a poco se frustraron y desilusionaron.
Sabes que el mejor y más productivo pedazo de tierra de unas diez bighas se conoce como la tierra de Nimey Santhal. ¿Quién era este hombre? Nadie lo sabe. Tal vez fue uno de nuestros ancestros. Esa tierra ahora es de los brahmanes utkal. Las treinta bighas que rodean esa área, divididas en terrenillos, se manejan por contratos de aparcería y se les conoce como tierras santhal, aunque no les pertenecen a los brahmanes. ¡Lo mismo es el caso de Bagdir Math, Domer Math, Mahalishol, Dharopayjora y muchas otras!
—Los nombres de estos terrenos contienen pistas sobre sus verdaderos dueños. Es como el nombre de la India, que no se convirtió en «Inglaterra» en doscientos años. Todos siguen intactos.
Nos quedamos atónitos al escucharlo. Se podía ver el asombro en los ojos de los bagdis, los bawris, los doms y los santhal. El decrépito Hori Dom gritó:
—¡Es cierto! Domer Math solía ser nuestra. Mi padre me lo dijo.
Debendranath nos lo había contado durante el anochecer. Todo estaba quieto. Esas palabras parecían hacer eco en el bosque a nuestro alrededor. Podía escuchar que hablaba, que nos decía: «Es cierto, toda esta tierra es de ellos. Somos un bosque antiguo y podemos comprobar este hecho».
Me deprimí. Nadie más podría escuchar este bosque, pues los árboles no hablan. No pueden ir a testificar por nosotros en las cortes.
De cualquier modo, las cortes son lugares muy peligrosos. Cuando intenté proteger mi vida al decir la verdad respecto al caso que habían inventado otros, los abogados interrogaron a otros testigos y los hicieron corroborar testimonios falsos. Uno de ellos, un pobre hombre que fue sentenciado y aterrado en la corte, había vuelto a su aldea devastado. Dijo una y otra vez que ese lugar hace que la lengua se sienta pesada, que te duela la cabeza frente al abogado y que se te suba la presión por el terror.
Por eso, incluso si alguien sabe la verdad, no sirve de mucho. Esos hombres habían sido como los árboles, incapaces de hablar.
A pesar de todo, Debendranath se fue a investigar al pueblo. Un día volvió a Sonari Mara lleno de júbilo. ¡La cantidad de documentos que traía! Había recolectado mucha información y estaba feliz. Le pregunté dónde había estado.
—En el mehfezkhana del pueblo sadar —respondió. Allí se archivan los documentos oficiales.
—¿Es posible acceder a la historia de todas las tierras del distrito? —preguntó Hori Dom.
—Tal vez lo sea.
Debendranath nos platicó sobre el archivo y cómo bajo capas y capas de polvo se escondía la verdad de nuestra tierra. Tenía todos los documentos, notificaciones y más.
—¿No está lleno de ratas? —preguntó Lakhon Murmu. Siempre las busca. No tiene hogar ni tierra. Se alimenta de ellas y eso le causa problemas en la piel—. Conozco el sabor de las ratas que se alimentan de las cosechas, pero me intriga experimentar el sabor de las ratas que se comen la historia.
Debendranath nos contó cómo se había empolvado en el mehfezkhana y que había leído la Ley Agraria de Bengala de 1885 y muchas otras leyes. También había transcrito el Acuerdo Distrital, los convenios permanentes y otros manuscritos.
—¿Qué había detrás de estas transferencias de tierra? —nos preguntó.
—Tal vez fue el hambre —propuso Ravan Soren.
Concuerdo con él. Sí, tenía que ser eso. Un hambre ilimitada carcome los cuerpos de los hombres pobres y los sabios se asombran al verlo. Venden a sus mujeres e hijos para llenarse los estómagos. Si fuera posible, se tragarían el mundo entero.
Debendranath continuó:
—¿Piensan que podrían sobrevivir si toda la tierra de Sonari Mara volviera a ser suya?
—Sí, sería posible. Nuestro único deseo es sobrevivir.
—Cuando esta tierra era suya, la población era mucho menor —señaló Debendranath—. Sin embargo, la tierra tuvo que cambiar de manos para satisfacer el hambre de los hombres.
Todos se quedaron callados. ¿Acaso una persona tenía que comerse la parte que le correspondía a otras veinte para sobrevivir?
Debendranath fue de inmediato a las oficinas del distrito y apeló ante el honorable juez. Le enseñó que los documentos mostraban a quiénes les pertenecía esa tierra y cómo los habían privado de ella. Y las dichosas escrituras no mostraban cómo se les había quitado esos terrenos y su paso a otras manos; no eran transparentes. Por lo tanto, se les debía restituir la tierra a sus propietarios legítimos y mostrar verdadero respeto al espíritu de la ley. Debían dejar que la tierra gozara volver a sus verdaderos dueños.
Qué tarea tan inmensa se había impuesto Debendranath: tratar de recuperar al camaleón que se había vuelto gris y marchito bajo los árboles equivocados para devolverlo al refugio del bosque verde. Creía que la evidencia del archivo nos restituiría esa tierra.
Pero no fue así. Esa gloriosa corte hedía a camaleón putrefacto. Los documentos estaban tan viejos que comenzaron a deshacerse. El tiempo pasó. El juez salió a comer, se echó una siesta y cuando volvió, sólo quedaba el polvo de la verdad en la ropa del abogado. Los argumentos y contraargumentos se volvieron más y más intensos. El juez interrogó a los presentes y cuestionó todos y cada uno de los argumentos. Se rascaba la frente. No podía llegar a un veredicto. «Así es como funciona el mundo», pensaba.
No se lograron cambiar los colores del camaleón de aquel modo. Acosaron a Debendranath a tal grado que no volvió a Sonari Mara. Los ricos estaban furiosos con él y con nosotros también. Las consecuencias fueron poco agradables. Habíamos nacido en esa tierra y nuestro derecho sobre ella era natural pero, cuando volvimos de la corte, nos desalojaron. Esto pasaba con frecuencia. La tierra comenzó a sangrar. Nos dimos cuenta de que, en este mundo, todo estaba en contra nuestra.
A pesar de su enorme educación y comprensión, Debendranath no estaba consciente de las leyes de la naturaleza. Las únicas leyes que esta vida insoportable nos ha enseñado son las de las nubes y los bosques. No es posible entenderlas a menos que uno nazca entre los árboles. ¡Nadie más sabe cuándo la tierra quiere saborear las nubes!
No es posible resucitar a una criatura muerta de este modo. Las leyes y los documentos son el veneno que le cambian el color. Debendranath sabía que era posible usar ese mismo veneno para devolverle la vida porque veneno mata veneno. Pero es importante recordar que el veneno se puede aplicar de nuevo, sin remedio alguno.
¿Cómo íbamos a creer que cualquier cambio de color a esos documentos sería permanente? ¿Quién podía prometernos que esa gente no volvería a hallar la forma legal de quitarnos la tierra?
Debendranath había creído que el juez nos devolvería la tierra. Que se nos otorgaría, cual regalo, el derecho de propiedad sobre ella. En el ocaso de mi vida, siento la enorme necesidad de volverme a encontrar con ese hombre tan comprensivo e ingenuo. No sé dónde esté ahora.
Con todo, merece nuestro respeto. Había perseguido la verdad. Es cierto que si uno va a la raíz de todo, igual que él, lo que hallará es que todos los terrenos de este mundo pertenecen a los que no tienen ahora ningún derecho sobre ellos. Excava bien y encontrarás los nombres de personas como nosotros. Como nuestra tierra santhal o Domer Math, el mundo entero pertenece, sin duda alguna, a los desposeídos.
Esa verdad se halla oculta bajo el polvo del mehfezkhana y yo soy el pobre hombre que te otorga este conocimiento.
Recuerda, nuestro ancestro había matado al hombre blanco y la historia se contó por doquier. ¡Después del juicio, se concluyó que él era quien había intentado abusar de la niña y que el hombre blanco había tratado de detenerlo antes de morir en el intento! Ishwarbabu atestiguó por parte del honorable gobierno y a él y a su hija les fue bien. Así se erigió una estatua en honor de ese saheb blanco. Y por eso la tradición de nombrar Sahebmari a nuestros hijos es lo que mantiene esa barbarie viva.